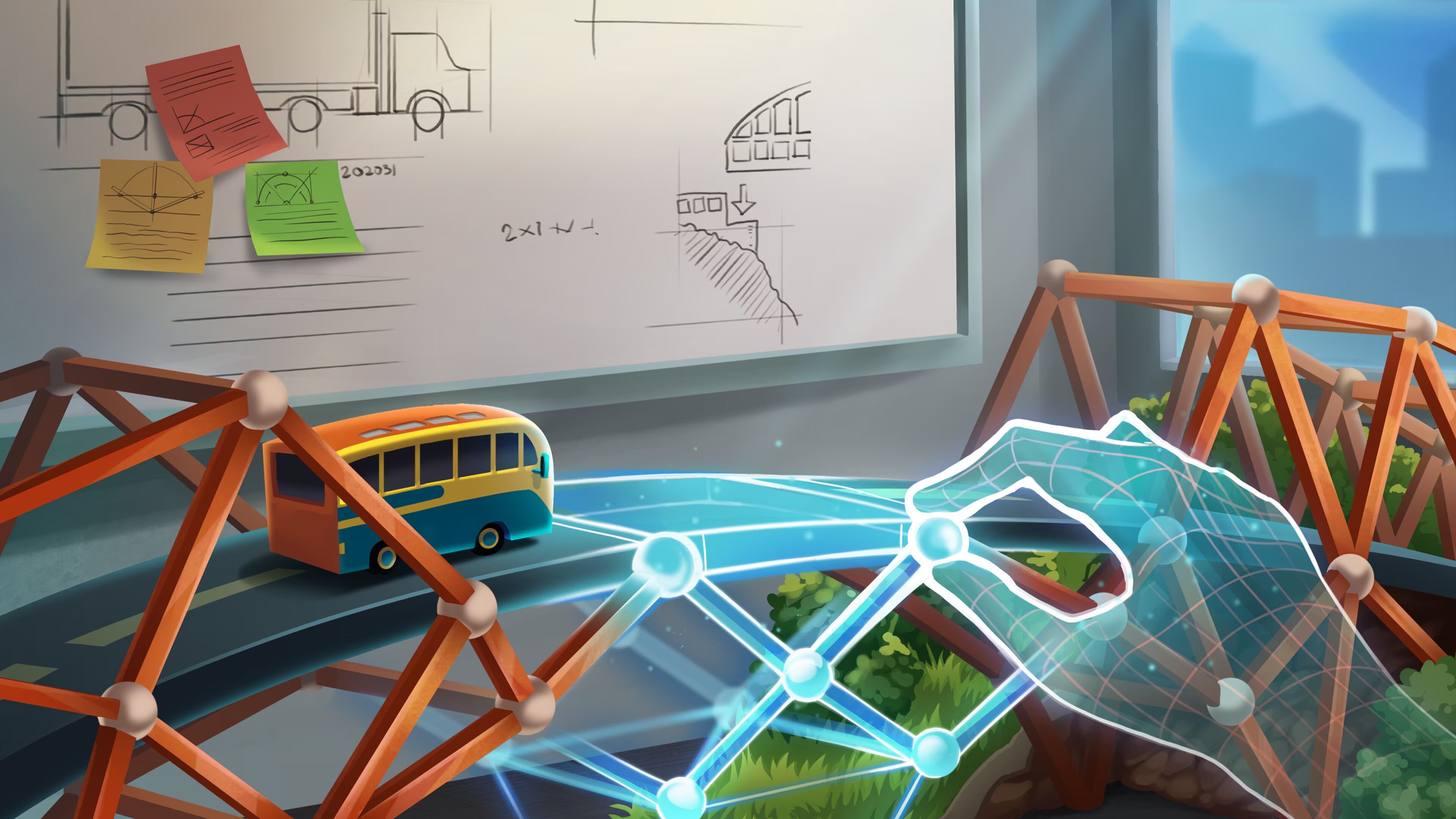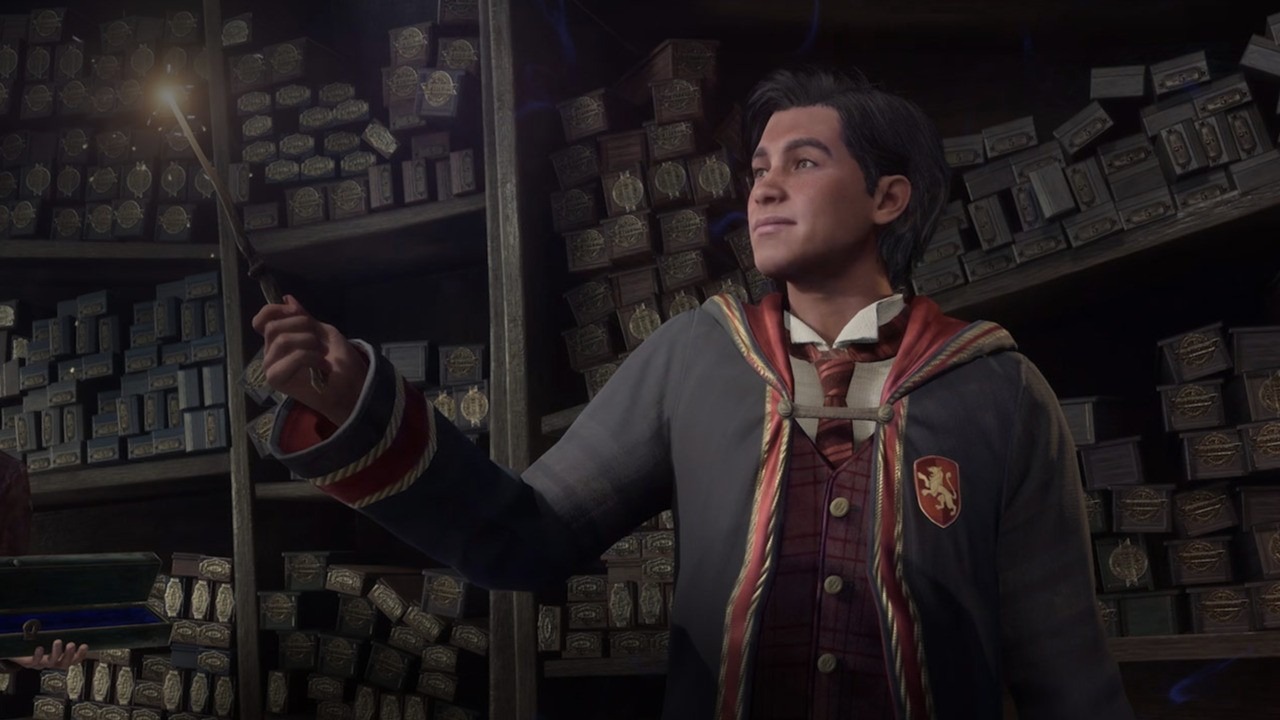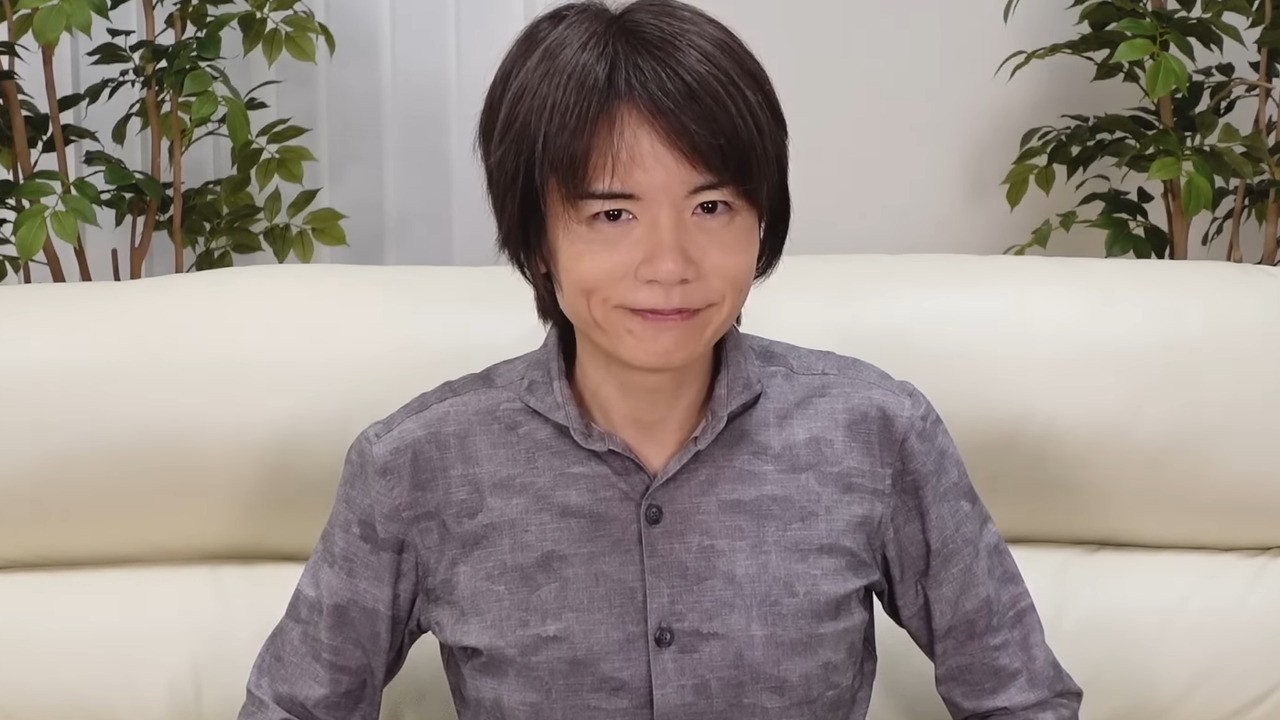La pregunta no es quién ha sido
Más allá de quién sea el responsable de la calamidad que hemos vivido en las últimas horas, lo que esta situación revela son las profundas carencias en nuestra capacidad para enfrentar desde el Estado este tipo de desafíos Escribo estas líneas a la luz de una vela, cuando llevamos muchas horas desconectados del mundo, sin saber todavía qué ha pasado ahí fuera. Como todo el mundo, no puedo evitar preguntarme quién ha sido. Si ha sido un ataque de un agente organizado, ¿quién tendría la capacidad de inutilizar la red eléctrica de todo un país? Tendría que ser un estado, como Corea del Norte o Rusisa. Pero, ¿para qué? ¿Podría ser, como ha ocurrido en otros episodios, que todo esto haya sido una cortina de humo para encubrir otro ataque a una infraestructura crítica, como alguna red de validación de datos del Banco de España? Si, por otra parte, ha sido un error o una avería, ¿cómo puede ser que el sistema eléctrico estuviera diseñado de tal manera que se pudiera caer entero? ¿quién era responsable de ese interruptor todopoderoso que podía desconectar toda la red? Me imagino que todos nos hemos hecho las mismas preguntas y que en las próximas horas circularán teorías –y culpables– para todos los gustos. Pero preguntarse quién ha sido es tanto como preguntarse de dónde ha salido esa avispa que nos acaba de picar. Es un instinto muy humano, pero que sirve de muy poco. La pregunta que deberíamos hacernos a esta hora es cómo ha podido ocurrir. Y lo bueno es que la respuesta es la misma, haya sido quien haya sido. Vivimos un tiempo mucho más complejo de lo que somos capaces de comprender. Como dice Edward O. Wilson, “hemos creado una civilización de la guerra de las galaxias con emociones de la Edad de Piedra, instituciones medievales y una tecnología digna de los dioses”. En esa complejidad hay una serie de problemas que los mercados, la iniciativa individual y el emprendimiento –que son los mecanismos a los que solemos encomendar la búsqueda de soluciones– no saben resolver. El asunto es de sobra conocido: cuando no existe un cliente potencial o la posibilidad de comerciar con un producto, el mercado es incapaz de producir soluciones para los problemas. Esto es lo que ocurre con el alumbrado público, con la seguridad nacional, con la vigilancia de fronteras, con la salud pública y -como acabamos de descubrir- con la seguridad energética, entre otras cosas. Y como no hemos creado otras, el estado sigue siendo la única institución –medieval, ciertamente– que tiene la capacidad de ponerse al frente de estos problemas. Sin embargo, mientras las empresas se han modernizado en estos años y –mal que bien– están a la altura de las circunstancias, los estados se están quedando dolorosamente obsoletos frente a los retos a los que se tienen que enfrentar. Desde hace años, al menos desde la pandemia, estamos siendo testigos de un deterioro gravísimo de los servicios públicos, que se manifiesta en síntomas cada vez más preocupantes. El primer aviso fue el colapso de la atención primaria en Madrid, seguido de problemas similares en otras comunidades autónomas. Pero también lo estamos viendo en la quiebra de los sistemas de cita de los servicios de extranjería, que se han convertido en un mercado negro donde unas mafias cobran por conseguir un turno. Las caídas frecuentes del servicio de Rodalies en Cataluña son otro ejemplo de este deterioro, como lo fue la caída, hace unos meses, del sistema informático que gestiona las citas médicas y la prescripción de medicamentos de la Comunidad de Madrid. La guinda del pastel la puso el descarrilamiento en octubre de un tren en Madrid, que paralizó el tráfico ferroviario durante jornadas enteras. Si parece que todos los líos ocurren en la sanidad o en el transporte, es porque cuando los servicios públicos gestionan infraestructuras críticas, sus deficiencias se hacen mucho más evidentes. Pero no nos llamemos a engaño: la corrosión alcanza a todos los niveles de la administración mientras cada vez es más difícil que alguien te atienda cuando tienes un problema. Una parte de todo esto tiene que ver con decisiones de hace décadas. Como la directiva del ministro Montoro que ordenó no reponer a los funcionarios que se jubilaban. En otros casos, tiene que ver con una determinación consciente de algunos gobiernos de sustituir servicios públicos por otros privados. Y en algunos servicios, como este de la ciberseguridad o en investigación, tiene que ver con que no estamos invirtiendo lo suficiente. Por eso es importante seguir diciendo que pagar impuestos -o mejor dicho, contribuir- es una excelente inversión y la manera más eficiente de encontrar soluciones que necesitamos a problemas muy graves. Pero lo que no podemos seguir posponiendo, a la luz de los acontecimientos, es la urgente e inaplazable reforma y modernización de la a


Más allá de quién sea el responsable de la calamidad que hemos vivido en las últimas horas, lo que esta situación revela son las profundas carencias en nuestra capacidad para enfrentar desde el Estado este tipo de desafíos
Escribo estas líneas a la luz de una vela, cuando llevamos muchas horas desconectados del mundo, sin saber todavía qué ha pasado ahí fuera. Como todo el mundo, no puedo evitar preguntarme quién ha sido.
Si ha sido un ataque de un agente organizado, ¿quién tendría la capacidad de inutilizar la red eléctrica de todo un país? Tendría que ser un estado, como Corea del Norte o Rusisa. Pero, ¿para qué? ¿Podría ser, como ha ocurrido en otros episodios, que todo esto haya sido una cortina de humo para encubrir otro ataque a una infraestructura crítica, como alguna red de validación de datos del Banco de España?
Si, por otra parte, ha sido un error o una avería, ¿cómo puede ser que el sistema eléctrico estuviera diseñado de tal manera que se pudiera caer entero? ¿quién era responsable de ese interruptor todopoderoso que podía desconectar toda la red?
Me imagino que todos nos hemos hecho las mismas preguntas y que en las próximas horas circularán teorías –y culpables– para todos los gustos. Pero preguntarse quién ha sido es tanto como preguntarse de dónde ha salido esa avispa que nos acaba de picar. Es un instinto muy humano, pero que sirve de muy poco.
La pregunta que deberíamos hacernos a esta hora es cómo ha podido ocurrir. Y lo bueno es que la respuesta es la misma, haya sido quien haya sido.
Vivimos un tiempo mucho más complejo de lo que somos capaces de comprender. Como dice Edward O. Wilson, “hemos creado una civilización de la guerra de las galaxias con emociones de la Edad de Piedra, instituciones medievales y una tecnología digna de los dioses”.
En esa complejidad hay una serie de problemas que los mercados, la iniciativa individual y el emprendimiento –que son los mecanismos a los que solemos encomendar la búsqueda de soluciones– no saben resolver.
El asunto es de sobra conocido: cuando no existe un cliente potencial o la posibilidad de comerciar con un producto, el mercado es incapaz de producir soluciones para los problemas. Esto es lo que ocurre con el alumbrado público, con la seguridad nacional, con la vigilancia de fronteras, con la salud pública y -como acabamos de descubrir- con la seguridad energética, entre otras cosas.
Y como no hemos creado otras, el estado sigue siendo la única institución –medieval, ciertamente– que tiene la capacidad de ponerse al frente de estos problemas. Sin embargo, mientras las empresas se han modernizado en estos años y –mal que bien– están a la altura de las circunstancias, los estados se están quedando dolorosamente obsoletos frente a los retos a los que se tienen que enfrentar.
Desde hace años, al menos desde la pandemia, estamos siendo testigos de un deterioro gravísimo de los servicios públicos, que se manifiesta en síntomas cada vez más preocupantes. El primer aviso fue el colapso de la atención primaria en Madrid, seguido de problemas similares en otras comunidades autónomas. Pero también lo estamos viendo en la quiebra de los sistemas de cita de los servicios de extranjería, que se han convertido en un mercado negro donde unas mafias cobran por conseguir un turno. Las caídas frecuentes del servicio de Rodalies en Cataluña son otro ejemplo de este deterioro, como lo fue la caída, hace unos meses, del sistema informático que gestiona las citas médicas y la prescripción de medicamentos de la Comunidad de Madrid. La guinda del pastel la puso el descarrilamiento en octubre de un tren en Madrid, que paralizó el tráfico ferroviario durante jornadas enteras.
Si parece que todos los líos ocurren en la sanidad o en el transporte, es porque cuando los servicios públicos gestionan infraestructuras críticas, sus deficiencias se hacen mucho más evidentes. Pero no nos llamemos a engaño: la corrosión alcanza a todos los niveles de la administración mientras cada vez es más difícil que alguien te atienda cuando tienes un problema.
Una parte de todo esto tiene que ver con decisiones de hace décadas. Como la directiva del ministro Montoro que ordenó no reponer a los funcionarios que se jubilaban. En otros casos, tiene que ver con una determinación consciente de algunos gobiernos de sustituir servicios públicos por otros privados. Y en algunos servicios, como este de la ciberseguridad o en investigación, tiene que ver con que no estamos invirtiendo lo suficiente. Por eso es importante seguir diciendo que pagar impuestos -o mejor dicho, contribuir- es una excelente inversión y la manera más eficiente de encontrar soluciones que necesitamos a problemas muy graves.
Pero lo que no podemos seguir posponiendo, a la luz de los acontecimientos, es la urgente e inaplazable reforma y modernización de la administración pública. Porque, más allá de quién sea el responsable de la calamidad que hemos vivido en las últimas horas —ya sea un fallo en la defensa de infraestructuras estratégicas, un error en el diseño de la red o una deficiencia en su vigilancia—, lo que esta situación revela son las profundas carencias en nuestra capacidad para enfrentar este tipo de desafíos desde el Estado.
Y esas carencias no se deben solo a la falta de financiación o de voluntad política. También responden a deficiencias profundas en la propia administración: en los métodos de trabajo, en los vicios adquiridos, en los sistemas de promoción que rara vez premian la innovación y en unas dinámicas que, lejos de impulsar el cambio, tienden a perpetuar el inmovilismo.
Desde hace demasiado tiempo, ha existido una especie de omertà en torno a la necesidad de transformar la administración y ponerla al nivel de los tiempos que vivimos. Muchos políticos se han mostrado reacios a cuestionar a un grupo social que, además de votar en bloque, controla los hilos del poder.
Ojalá lo ocurrido en estas últimas horas sirva de catalizador para romper ese silencio y colocar esta tarea en el primer lugar de la lista de prioridades de este país.










































.jpg)


.jpg)