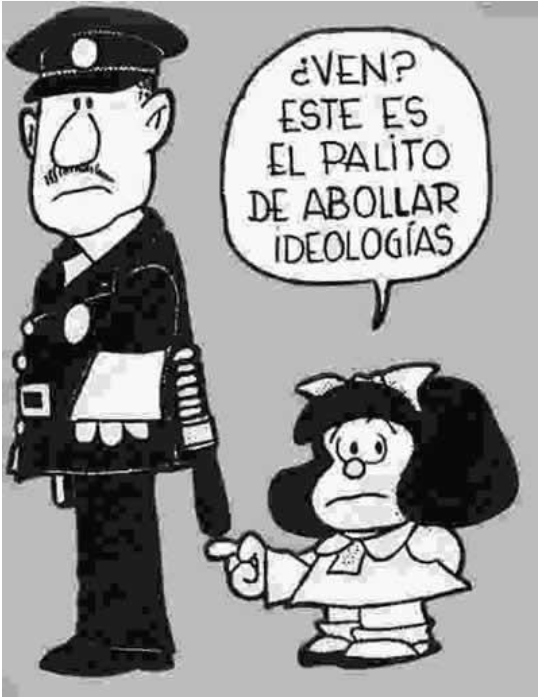La elección más importante para España
La llamada Transición a la democracia consolidó la restauración del Monarquía e integró dentro del sistema político español a la Iglesia católica, dando con ello al Papa, al que sea, un instrumento de poder que no se puede subestimar, menos en un momento como el que estamos viviendo de recesión democráticaEl funeral del papa Francisco reivindica a los pobres ante los poderosos No hay ninguna Jefatura del Estado en el mundo que tenga el impacto en el sistema político español que tiene la del Estado Vaticano. La elección del Papa es, con mucha diferencia, la más importante de todas las elecciones de un jefe de Estado para nuestro país. Lo ha sido a lo largo de toda nuestra historia. De nuestra historia preconstitucional y de nuestra historia constitucional. Y dentro de esta última, tanto en la historia constitucional predemocrática, es decir, anterior a la Constitución de 1931, como en la democrática de la Segunda República, la antidemocrática del Régimen del general Franco, y la democrática de la Restauración Monárquica de la Constitución de 1978. No ha habido ningún momento desde finales del siglo XV hasta hoy en que la Iglesia católica no haya sido un actor político de primer nivel en nuestro país. Respecto de la historia predemocrática no es necesario decir prácticamente nada, porque está todo dicho. Lo llamativo de la presencia de la Iglesia católica en la política española ha sido su resistencia frente a la democracia, frente a los dos procesos democráticos que ha vivido nuestro país, el republicano de 1931 y el monárquico de 1978. El proceso republicano de 1931 debilitó de manera muy significativa a la Iglesia católica, por un lado, pero la fortaleció, por otro. Por primera vez en nuestra historia el poder constituyente del pueblo español se extendió a la Iglesia y especialmente a su lugar en la prestación del derecho a la educación. Frente a la posición prevalente de la Iglesia desde el Concordato de 1851 en la prestación de dicho derecho, la Constitución de 1931 en el artículo 48 limitó a “las Iglesias” el reconocimiento del derecho “sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”, ya que “la enseñanza será laica”. La Iglesia encajó el golpe y reaccionó convirtiéndose en una pieza central en la movilización política electoral de la derecha, sin la cual no habría podido competir con el éxito que alcanzaría en fecha tan temprana como en las elecciones de 1933. La Iglesia quedó debilitada institucionalmente, pero acabó fortaleciéndose políticamente, en la medida en que acreditó su posición indispensable para configurar una alternativa frente a las fuerzas políticas que habían traído la república. Este papel central de la Iglesia católica se reforzaría con la Guerra Civil y con el Régimen del general Franco. La cobertura de la Iglesia fue decisiva para el asentamiento del Régimen, especialmente cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado se convirtió internacionalmente en un resto de lo peor que se había experimentado políticamente en Europa: el fascismo y el nacionalsocialismo. La restauración de la Monarquía iniciada con La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1946 y el apoyo incondicional de la Iglesia fueron los dos instrumentos decisivos para difuminar la vinculación que el Régimen del general Franco había tenido con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler y para posibilitar su integración como pariente pobre, pero integración, en lo que sería el orden occidental de la posguerra. Así se mantendría hasta la muerte del general Franco, que se produciría después de que Grecia y Portugal, que eran las otras dos excepciones a la imposición generalizada de la democracia en la parte occidental del continente europeo desde 1945, hubieran recuperado la democracia. Tras la muerte de Franco, España era el único país europeo occidental que no estaba constituido democráticamente. Se trataba de una anomalía que no se podía mantener por más tiempo. España tenía que constituirse democráticamente. Eso no era una opción, sino una exigencia inequívoca. ¿Cómo hacerlo con una Monarquía restaurada a través de un golpe de Estado contra una República democráticamente constituida y con una Iglesia que había bendecido dicho golpe de Estado como una “Cruzada? En esto va a consistir lo que se ha caracterizado como “Transición a la democracia”, que no fue más que el disfraz para la restauración de la Monarquía sin pasar por el ejercicio del poder constituyente del pueblo español. La fórmula tradicional de la Monarquía Española del siglo XIX, del Rey con las Cortes como fuente de toda legitimidad, se introduciría a través de la Ley para la Reforma Política. Y dicha fórmula tradicional se incorporaría a la Constitución de 1978 sin que las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977, que no fueron convocadas c


La llamada Transición a la democracia consolidó la restauración del Monarquía e integró dentro del sistema político español a la Iglesia católica, dando con ello al Papa, al que sea, un instrumento de poder que no se puede subestimar, menos en un momento como el que estamos viviendo de recesión democrática
El funeral del papa Francisco reivindica a los pobres ante los poderosos
No hay ninguna Jefatura del Estado en el mundo que tenga el impacto en el sistema político español que tiene la del Estado Vaticano. La elección del Papa es, con mucha diferencia, la más importante de todas las elecciones de un jefe de Estado para nuestro país.
Lo ha sido a lo largo de toda nuestra historia. De nuestra historia preconstitucional y de nuestra historia constitucional. Y dentro de esta última, tanto en la historia constitucional predemocrática, es decir, anterior a la Constitución de 1931, como en la democrática de la Segunda República, la antidemocrática del Régimen del general Franco, y la democrática de la Restauración Monárquica de la Constitución de 1978.
No ha habido ningún momento desde finales del siglo XV hasta hoy en que la Iglesia católica no haya sido un actor político de primer nivel en nuestro país.
Respecto de la historia predemocrática no es necesario decir prácticamente nada, porque está todo dicho. Lo llamativo de la presencia de la Iglesia católica en la política española ha sido su resistencia frente a la democracia, frente a los dos procesos democráticos que ha vivido nuestro país, el republicano de 1931 y el monárquico de 1978.
El proceso republicano de 1931 debilitó de manera muy significativa a la Iglesia católica, por un lado, pero la fortaleció, por otro.
Por primera vez en nuestra historia el poder constituyente del pueblo español se extendió a la Iglesia y especialmente a su lugar en la prestación del derecho a la educación. Frente a la posición prevalente de la Iglesia desde el Concordato de 1851 en la prestación de dicho derecho, la Constitución de 1931 en el artículo 48 limitó a “las Iglesias” el reconocimiento del derecho “sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”, ya que “la enseñanza será laica”.
La Iglesia encajó el golpe y reaccionó convirtiéndose en una pieza central en la movilización política electoral de la derecha, sin la cual no habría podido competir con el éxito que alcanzaría en fecha tan temprana como en las elecciones de 1933. La Iglesia quedó debilitada institucionalmente, pero acabó fortaleciéndose políticamente, en la medida en que acreditó su posición indispensable para configurar una alternativa frente a las fuerzas políticas que habían traído la república.
Este papel central de la Iglesia católica se reforzaría con la Guerra Civil y con el Régimen del general Franco. La cobertura de la Iglesia fue decisiva para el asentamiento del Régimen, especialmente cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado se convirtió internacionalmente en un resto de lo peor que se había experimentado políticamente en Europa: el fascismo y el nacionalsocialismo.
La restauración de la Monarquía iniciada con La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1946 y el apoyo incondicional de la Iglesia fueron los dos instrumentos decisivos para difuminar la vinculación que el Régimen del general Franco había tenido con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler y para posibilitar su integración como pariente pobre, pero integración, en lo que sería el orden occidental de la posguerra. Así se mantendría hasta la muerte del general Franco, que se produciría después de que Grecia y Portugal, que eran las otras dos excepciones a la imposición generalizada de la democracia en la parte occidental del continente europeo desde 1945, hubieran recuperado la democracia.
Tras la muerte de Franco, España era el único país europeo occidental que no estaba constituido democráticamente. Se trataba de una anomalía que no se podía mantener por más tiempo. España tenía que constituirse democráticamente. Eso no era una opción, sino una exigencia inequívoca.
¿Cómo hacerlo con una Monarquía restaurada a través de un golpe de Estado contra una República democráticamente constituida y con una Iglesia que había bendecido dicho golpe de Estado como una “Cruzada?
En esto va a consistir lo que se ha caracterizado como “Transición a la democracia”, que no fue más que el disfraz para la restauración de la Monarquía sin pasar por el ejercicio del poder constituyente del pueblo español. La fórmula tradicional de la Monarquía Española del siglo XIX, del Rey con las Cortes como fuente de toda legitimidad, se introduciría a través de la Ley para la Reforma Política. Y dicha fórmula tradicional se incorporaría a la Constitución de 1978 sin que las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977, que no fueron convocadas como Cortes constituyentes, pero que acabaron siéndolo, introdujeran modificación sustantiva de ningún tipo. El Rey y las Cortes de la Ley para la Reforma Política, última de las Leyes Fundamentales, son el Rey y las Cortes de la Constitución de 1978. No son instituciones definidas democráticamente, sino pre democráticamente. El debate sobre dichas instituciones se produjo en las Cortes franquistas y no en las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977. La democracia de la Constitución de 1978 nace con un notorio déficit de legitimidad de origen, que se ha pretendido y conseguido orillar, con éxito, además, con el argumento de que el referéndum de la Constitución de 6 de diciembre de 1978 canceló dicho déficit de legitimidad.
Esta recuperación de la fórmula tradicional de la Monarquía Española, que es como se define a la Monarquía en las Constituciones del siglo XIX, fue la primera operación de la llamada “Transición a la Democracia”. Disfrazada con un lenguaje distinto, porque ni la España ni la Europa del último tercio del siglo XX eran la España y Europa del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Pero la herencia de la Monarquía Española está presente en la Monarquía Parlamentaria de la Constitución de 1978.
Al mismo tiempo que se desarrolla ese proceso de confirmación constitucional del Rey y las Cortes de la Ley para la Reforma Política, se va a producir la integración de la Iglesia de la Cruzada del Régimen del general Franco en la nueva Monarquía restaurada.
Esta operación se va a hacer en parte de forma pública y en parte de manera subrepticia. Por un lado, la derecha española consiguió que la Iglesia Católica apareciera mencionada expresamente en la Constitución en el artículo 16. Y por otro, se reconoció el derecho a la educación en el artículo 27 en unos términos en los que se ponía la alfombra para que la Iglesia mantuviera su posición privilegiada en la prestación del mismo. En ese momento se sentaron las bases de la enorme vitalidad de la enseñanza “concertada”.
Pero esa operación pública fue acompañada de la negociación por parte del Gobierno presidido por Adolfo Suárez, sin que se tuviera información de dicha negociación por las Cortes, de unos Acuerdos con la Santa Sede, que se harían públicos el 4 de enero de 1979.
De la misma manera que la Ley para la Reforma Política, completada con el Real Decreto-ley de normas electorales de 18 de marzo de 1977, prefiguraron el sistema de poder de la Constitución de 1978, el Gobierno no constitucional presidido por Adolfo Suárez y la Iglesia católica negociaron en secreto los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, que se harían públicos el 4 de enero de 1979. Materialmente son Acuerdos preconstitucionales, pero formalmente son Acuerdos postconstitucionales, presuntamente aprobados de conformidad con la Constitución y negociados por un Gobierno Constitucional.
No es así. Se trata de unos Acuerdos que no encajan de manera inequívoca en la Constitución y que no hubieran podido ser negociados por un Gobierno constitucional elegido por las Cortes constituidas tras la entrada en vigor de la Constitución. La Iglesia católica maniobró con la habilidad que la caracteriza para conservar lo más posible de su privilegiada posición en el pasado y para continuar siendo un actor político de primer orden en el sistema constitucional español de 1978.
Y lo consiguió. Esta es la razón por la que el Papa dispone de un instrumento muy poderoso para participar en la política española, del que ha hecho uso de manera continuada. La decisión de Juan Pablo II de iniciar los procesos de beatificación de los curas y monjas como “mártires” de la Guerra Civil, inmediatamente después de que Felipe González llegara a la presidencia del Gobierno, es la mejor expresión del poder del Papa en la democracia española. No hubo ningún “mártir” antes del Gobierno socialista. Centenares en los años posteriores.
El cardenal Tarancón pudo ser quien fue porque Pablo VI, que siempre fue muy hostil al franquismo, era el Papa. Juan Pablo II le reprochó severamente su actitud y ordenó una beligerancia política de la Iglesia española que aplicaría con el máximo rigor Antonio María Rouco Varela. El papado de Francisco ha posibilitado que Pedro Sánchez haya podido ser presidente del Gobierno sin tener que estar permanentemente atento a lo que pudiera venir de la Iglesia. Y aún así, ahí está la tensión en torno al Valle de los Caídos.
La llamada Transición a la democracia consolidó la restauración de la Monarquía e integró dentro del sistema político español a la Iglesia católica, dando con ello al Papa, al que sea, un instrumento de poder que no se puede subestimar.
Menos en un momento como el que estamos viviendo de recesión democrática y de envalentonamiento de la derecha en todo el antiguamente llamado mundo occidental en general y en España en particular. Quien vaya a ser el sucesor de Francisco incidirá, sin duda alguna, en la política española de los próximos años.
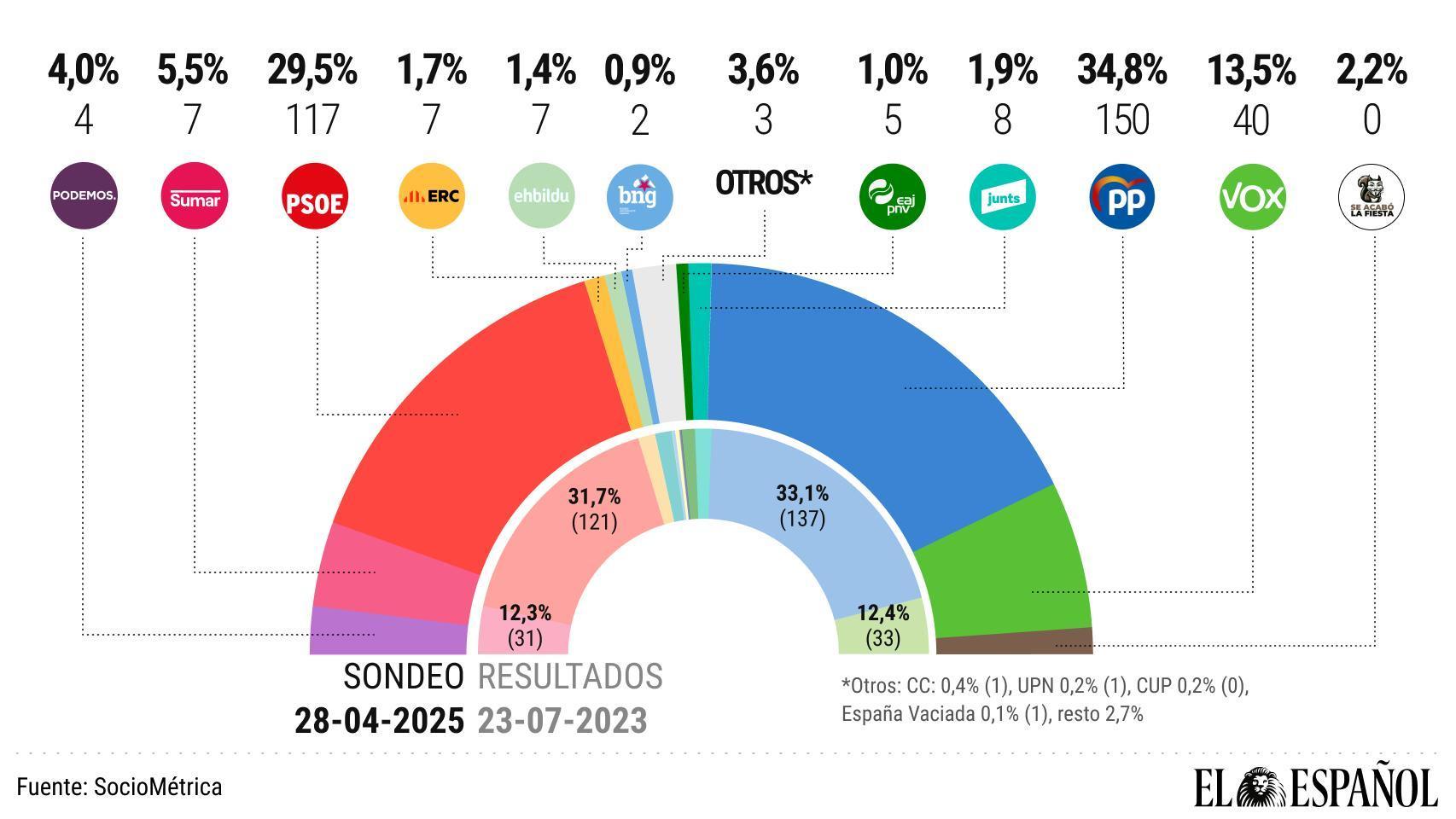

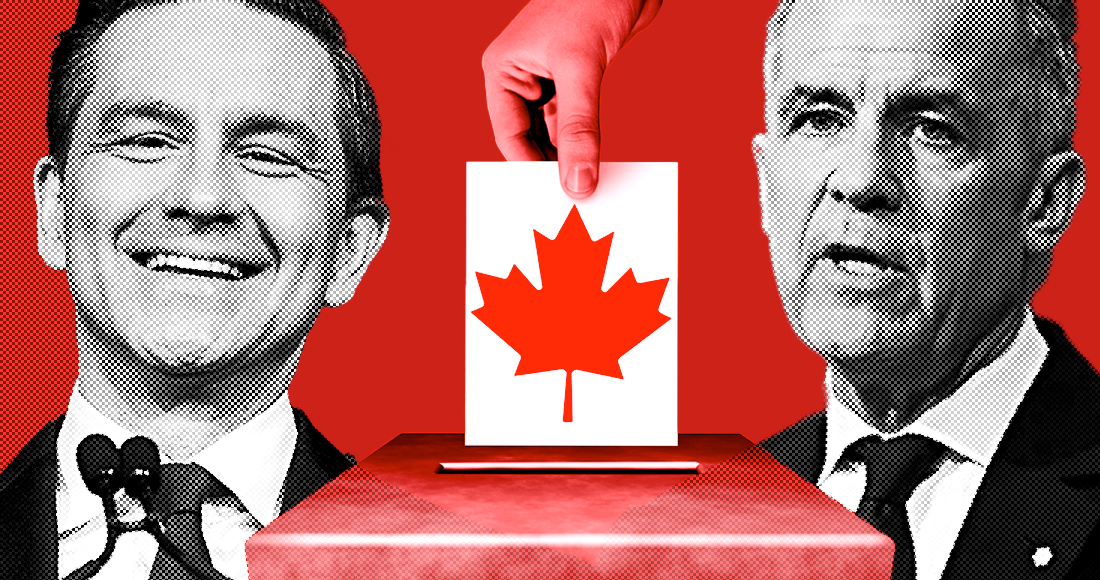









































.jpg)