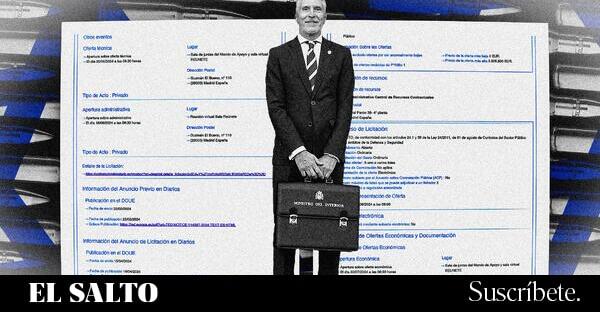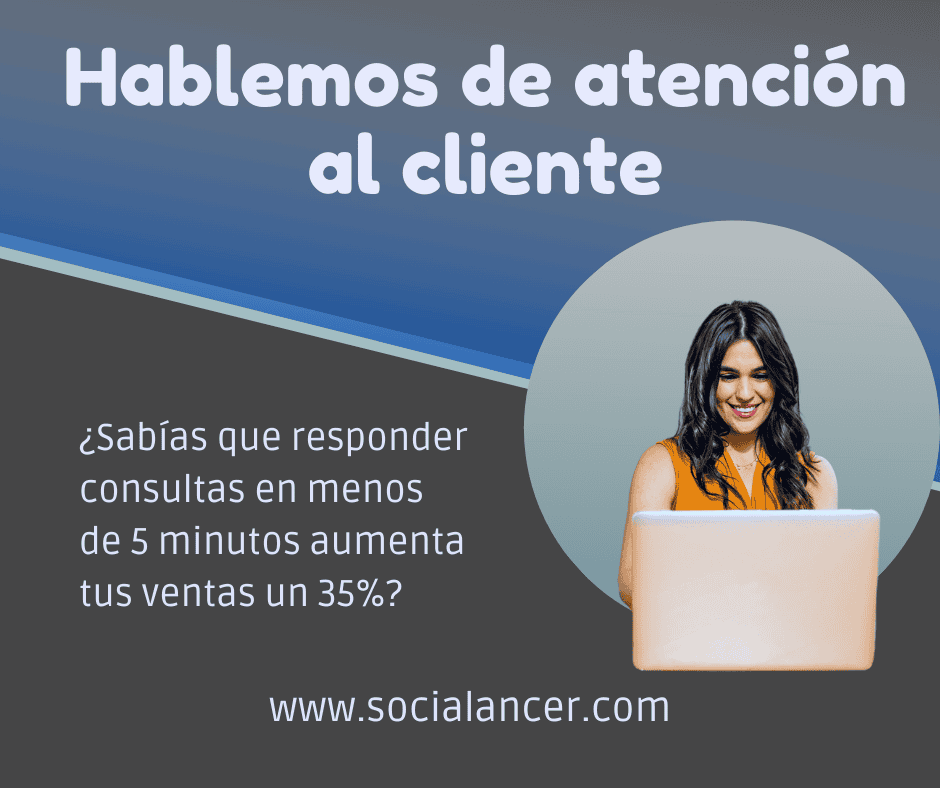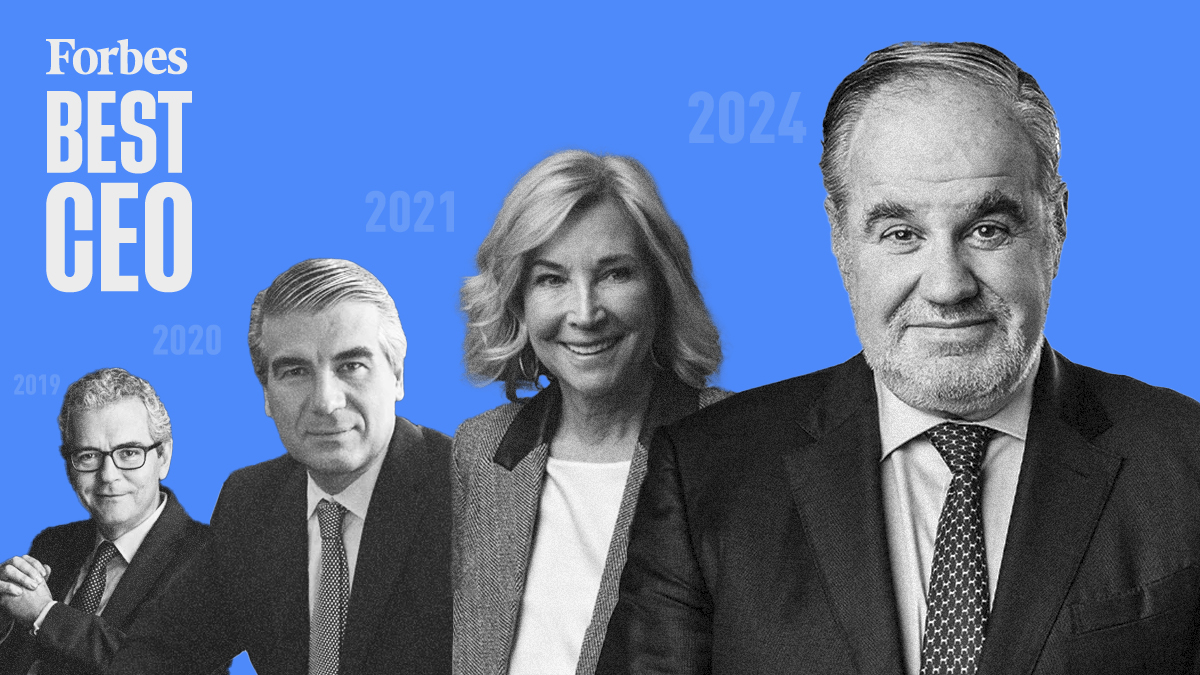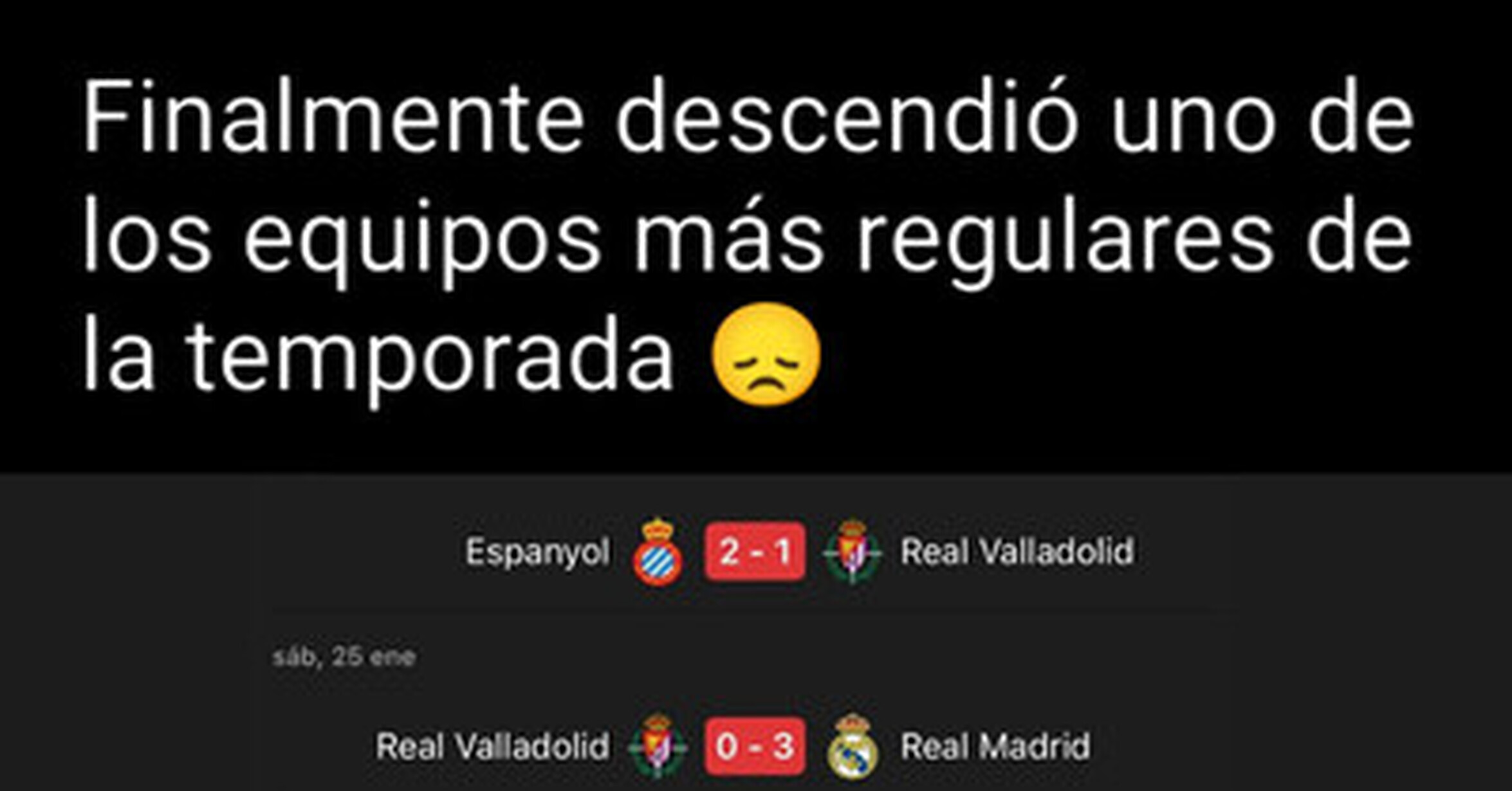Idealizar para ser humanos
«Somos humanos precisamente porque somos capaces de idealizar. Es eso lo que nos permite hablar. Si no amamos a nadie, no hablamos», afirmó la filósofa Julia Kristeva. La entrada Idealizar para ser humanos se publicó primero en Ethic.
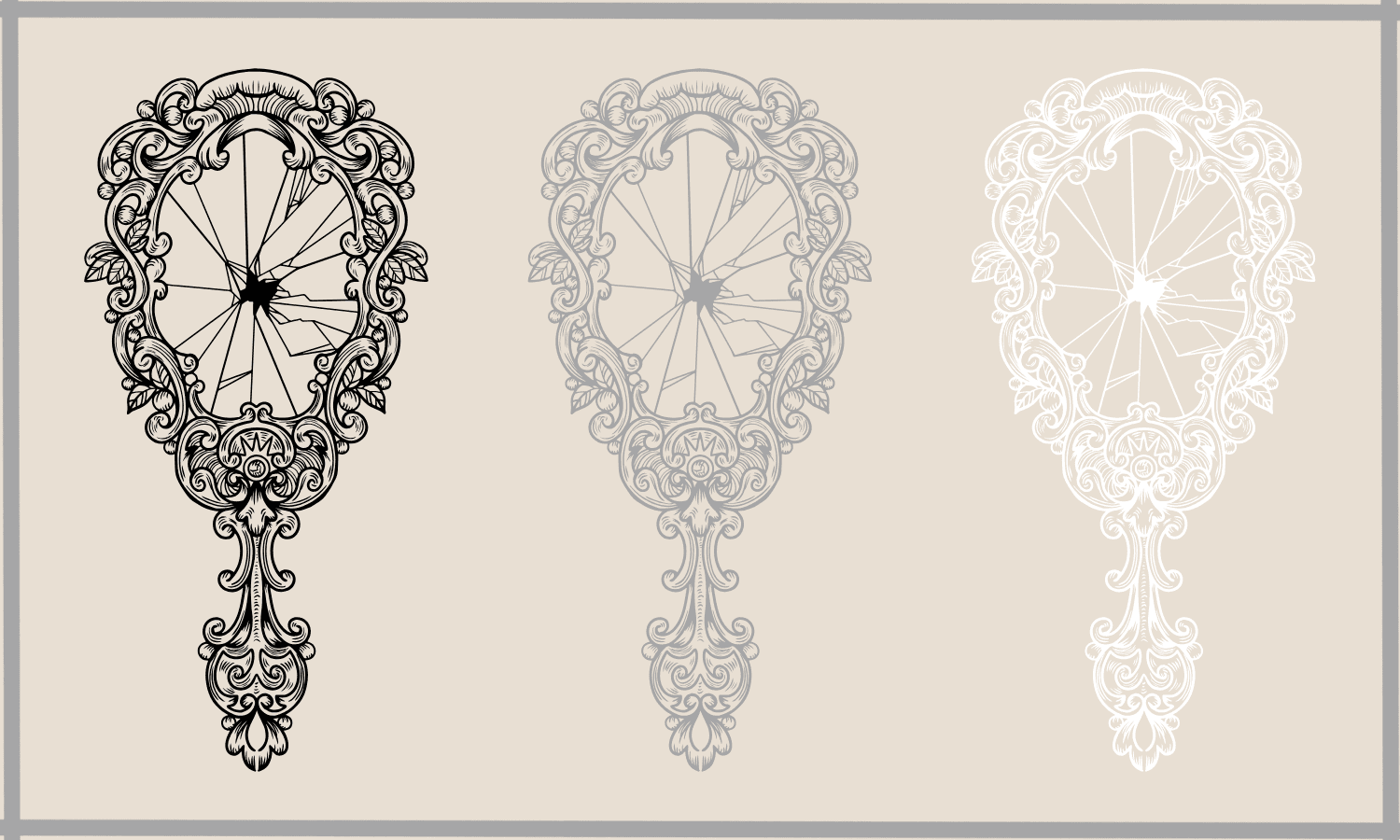
«¿Mi tierra? / Mi tierra eres tú / ¿Mi gente? / Mi gente eres tú», escribió Luis Cernuda en su poema «Contigo», evidencia de la idealización que profesaba por el objeto de su afecto, alguien capaz de hacerle brotar un nuevo lenguaje, más rico y profundo, para expresar sus sentimientos. «El destierro y la muerte / para mí están adonde / no estés tú / ¿Y mi vida?/ Dime, mi vida, / ¿qué es, si no eres tú?», se completan los versos publicados en 1957, como parte de Poemas para un cuerpo. Cernuda no es, por supuesto, el único que ha idealizado desde la poesía, territorio fértil y natural para las expresiones más insondables y apasionadas que puede ser capaz de sentir un ser humano. Desde Quevedo a Neruda, desde sor Juana Inés de la Cruz hasta Delmira Agustini, la idealización ha dado pie a nuevas formas de construir la palabra.
«Somos humanos precisamente porque somos capaces de idealizar», escribió la filósofa francesa de origen búlgaro Julia Kristeva. Llegó con su educación de colegio francés y la vasta herencia cultural de su natal Sliven al París de 1965. Una vez instalada allí, su interés por la literatura y el feminismo le dio otra magnitud a su formación como lingüista, filósofa o psicoanalista, mientras se acercaba al pensamiento de Michel Foucault, Jacques Lacan, Simone de Beauvior, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss o Sigmund Freud. La peculiaridad de sus ideas la llevó a analizar todo aquello que, en principio, no es analizable.
Así se sumergió en la naturaleza heterogénea del lenguaje poético, interés que la distinguió de otros pensadores más estrictamente centrados en el funcionamiento convencional del lenguaje. «Somos humanos precisamente porque somos capaces de idealizar. Es eso lo que nos permite hablar. Si no amamos a nadie, no hablamos. La relación de amor es la condición de nuestra capacidad para el habla. Si se niega esto, se destruye no solo a las personas, sino también la posibilidad humana, su condición de hablante», es la frase completa, extraída de su libro Historias de amor (1987), palabras que demuestran su acercamiento al lenguaje como un proceso transgresor en constante transformación, no solo como herramienta estática de comunicación. Hay, además, una connotación tácita que enriquece los conceptos de «amor», «habla» o «humanidad». Para ella, la significación se compone de dos elementos, el simbólico y el semiótico. En sus palabras hay un significado mucho más hondo que el que podría encontrarse en un diccionario para cualquiera de esos términos de manera ortodoxa.
Kristeva basa mucho de su trabajo en la empatía, y afirma que el amor apela a nuestro ser más primitivo
La alteridad como respuesta
Influenciada por la idea de alteridad –cambiar la propia perspectiva por la del «otro», incluyendo los conocimientos y creencias de ese «otro»–, en la que profundizó a lo largo de su carrera, Kristeva basa mucho de su trabajo en la empatía. Por eso, para ella es importante la relación con el otro, ya que, según ha dicho, en el amor se apela al hombre en su ser más primitivo, a sus cimientos más profundos y, al mismo tiempo, a su ideal. «Nos enamoramos de alguien porque esa persona responde a nuestra necesidad narcisista, a algo primitivo que ya habitaba en nuestra infancia, algo anterior al lenguaje. Al mismo tiempo, esa otra persona responde al más ambicioso de nuestros proyectos, a nuestros ideales, a lo más sublime. El amor se sitúa siempre entre estos dos polos. Por ello, todo nuestro ser puede realizarse a través de él. Si estamos enamorados, nos encontramos en una situación de receptividad, de creatividad. En estado de gracia, como se dice en la religión», aseguró en una entrevista.
Su tesis doctoral La revolución del lenguaje poético (1974) es también una de sus obras más destacadas, un testimonio integral de su perspectiva. La agitación propia de la época en que llegó París como estudiante y se convirtió en colaboradora de diversas revistas definió para siempre su forma de pensar dentro de los cambios sociales que provocaron el Mayo francés y los que ese propio evento provocó, definiendo la Francia posterior –incluida su influencia en el aggiornamento del pensamiento occidental– social, cultural, política y filosóficamente. Las nociones de idealismo e idealización estaban en los conceptos tomados como estandartes en la cultura, las calles o las aulas. Se pasaba constantemente del miedo a la esperanza y de la esperanza nuevamente al miedo, mientras se gritaba: «Seamos realistas, pidamos lo imposible».
La política ha adquirido un cariz místico, donde candidatos mesiánicos generan seguidores incapaces de notar sus defectos
La situación humana ante la idealización tiene un cariz místico. Las religiones se basan en un creyente que ama a su dios. Esto se ha extendido también a la política, donde candidatos mesiánicos generan seguidores incapaces de notar sus defectos. «En el psicoanálisis volvemos a encontrar esta situación en un plano terrenal –dice Kristeva–. Cuando un paciente va al psicoanalista, surge lo que Freud denomina la transferencia: una reproducción de viejas situaciones de amor. Gracias a este proceso, el individuo pone sus cartas sobre la mesa, lo que, por así decirlo, le permitirá renacer: como alguien más abierto y con más posibilidades».
Para ella, uno de los rasgos más significativos de nuestra civilización es que ha intentado imaginar al individuo desde la relación de amor, «cara a cara con el otro». Según la filósofa, esto puede verse tanto en el pensamiento de la antigua Grecia como en los testamentos bíblicos: «Frases como “Amarás al prójimo como a ti mismo” o “Dios nos ha amado” sientan las bases de la noción del individuo occidental y su relación con los demás. Por supuesto, se trata de un ideal: todos sabemos lo difícil que es hacerlo realidad. Sin embargo, nos aferramos a ese ideal: es uno de los rasgos más sutiles e importantes de nuestra civilización».
La entrada Idealizar para ser humanos se publicó primero en Ethic.