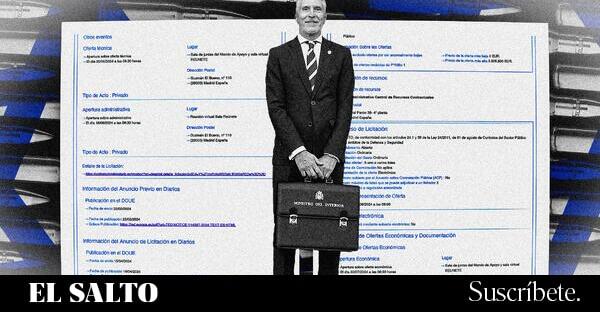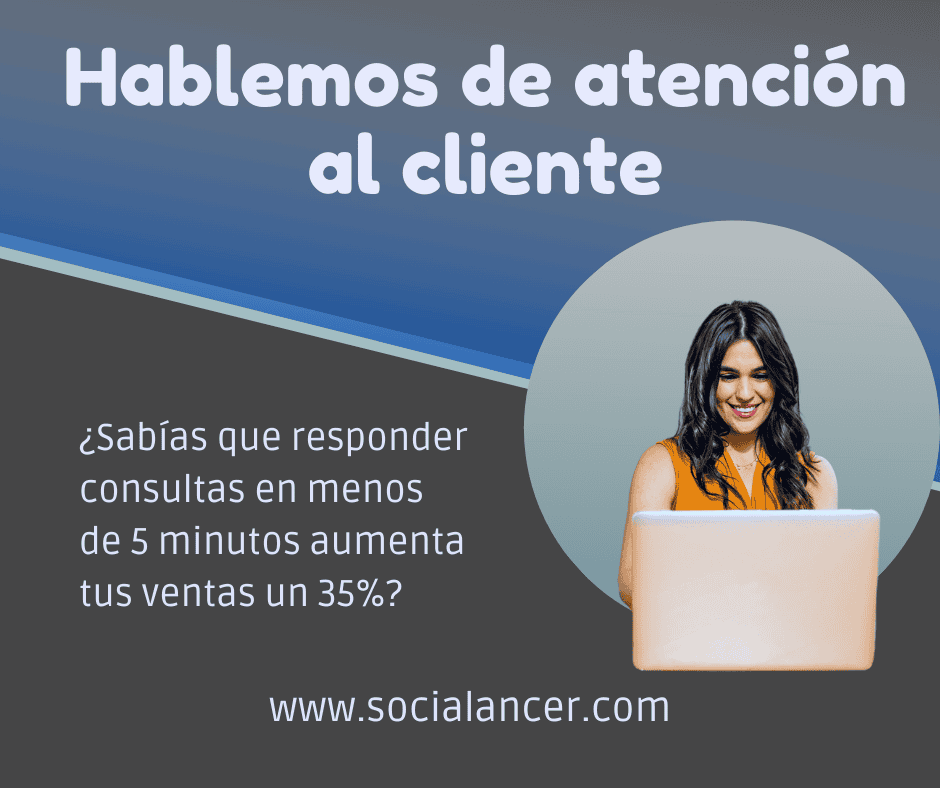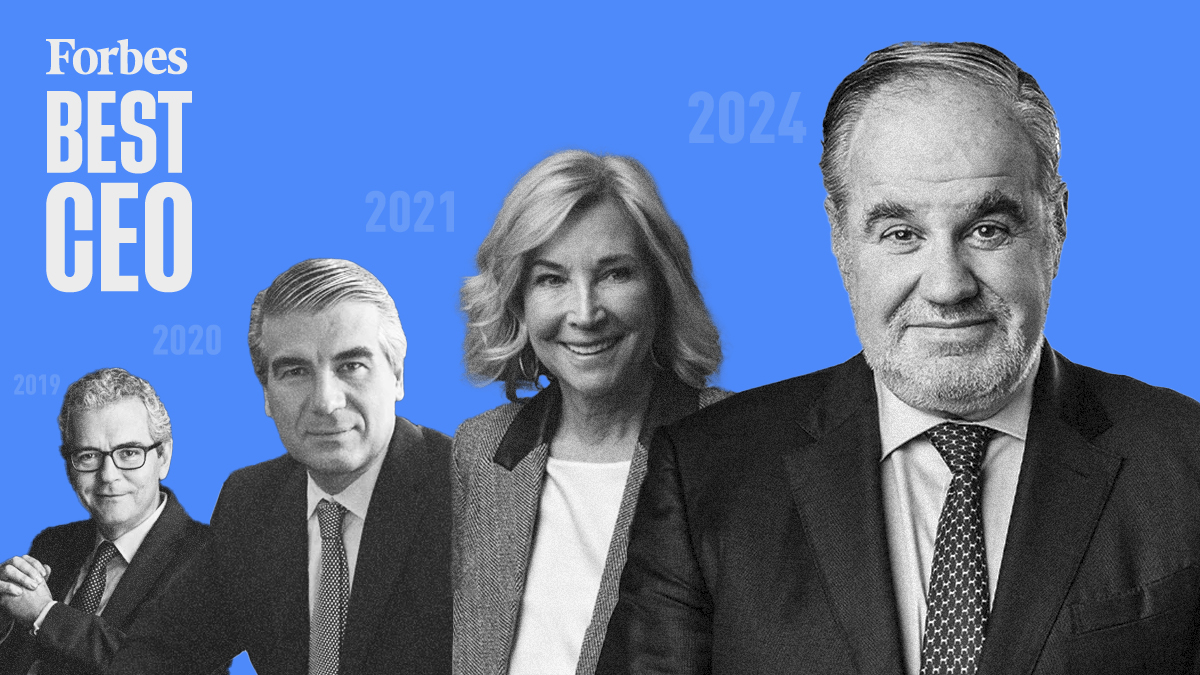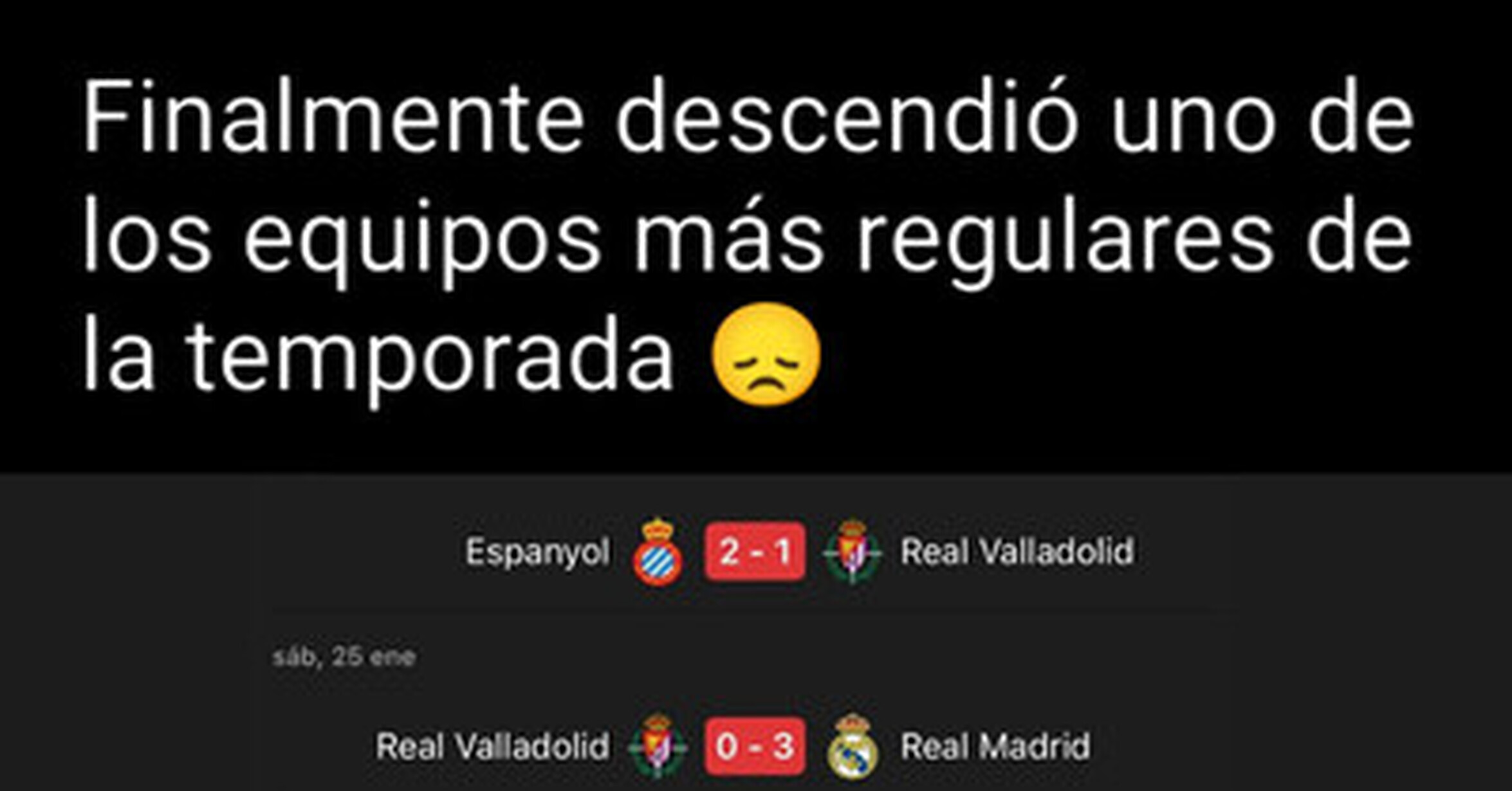«Gestionar mejor no es suficiente si no repensamos el sistema desde la base»
Oliver Franklin-Wallis se ha consolidado como una de las voces más incisivas en el análisis de la crisis mundial de la basura. A lo largo de su carrera, el periodista de investigación ha sacado a la luz la cara oculta del sistema que sostiene silenciosamente la economía moderna: el de los residuos. Desde vertederos saturados en Ghana hasta las alcantarillas del Reino Unido o las plantas de incineración en Estados Unidos, su investigación traza un mapa global de prácticas opacas, daños ambientales y desigualdades estructurales. En su obra ‘Vertedero. El oscuro negocio de lo que tiramos’ (Capitán Swing, 2025), recientemente […] La entrada «Gestionar mejor no es suficiente si no repensamos el sistema desde la base» se publicó primero en Ethic.

Oliver Franklin-Wallis se ha consolidado como una de las voces más incisivas en el análisis de la crisis mundial de la basura. A lo largo de su carrera, el periodista de investigación ha sacado a la luz la cara oculta del sistema que sostiene silenciosamente la economía moderna: el de los residuos. Desde vertederos saturados en Ghana hasta las alcantarillas del Reino Unido o las plantas de incineración en Estados Unidos, su investigación traza un mapa global de prácticas opacas, daños ambientales y desigualdades estructurales. En su obra ‘Vertedero. El oscuro negocio de lo que tiramos’ (Capitán Swing, 2025), recientemente publicada en castellano, da voz tanto a los recicladores informales como a los innovadores que intentan construir un futuro menos dilapidador, revelando con claridad la sucia verdad que se esconde tras lo que desechamos.
¿Es nuestro mundo realmente un vertedero?
Sí, lamentablemente, nuestro mundo se ha convertido, en muchos sentidos, en un vertedero. No solo por la cantidad de residuos que generamos (más de 2.000 millones de toneladas métricas al año, con proyecciones que alcanzan los 3.300 millones en 2050), sino también por el tipo de desechos y su impacto. Lo vemos en todas partes: desde plásticos en la cima del Everest hasta residuos tóxicos en los ríos y mares, pasando por gases de efecto invernadero emitidos por alimentos que ni siquiera llegamos a consumir. Pero lo más inquietante es que, aunque vivimos en un wasteland, este no está distribuido de forma equitativa. Muchas veces, los residuos acaban en los territorios donde viven las personas más empobrecidas o las comunidades indígenas, lejos de la mirada de quienes tienen poder y riqueza. Es un sistema de ocultamiento que nos permite seguir produciendo y desechando sin afrontar las consecuencias.
«En términos económicos, el residuo es considerado una externalidad, es decir, un coste que las empresas no asumen»
Hay muchas personas que afirman que el reto de la generación de residuos no es tanto un problema de ciertos sectores sino de cómo está organizado el sistema productivo. ¿Crees que la crisis de los residuos es más un problema de producción o de gestión?
Aunque yo solía pensar diferente, tras todo lo investigado para el libro, diría que la crisis de los residuos no se puede entender únicamente como un problema de gestión. Es, en el fondo, un problema profundamente ligado a cómo está organizado nuestro sistema productivo. Hemos construido una economía basada en la idea de la cultura del usar y tirar, una idea sorprendentemente reciente en términos históricos, que se consolida con productos como los pañales de un solo uso y se expande masivamente con la irrupción del plástico tras la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora lo que vemos es una transformación cultural impulsada por el marketing y los intereses corporativos, se ha normalizado que las cosas se usen una vez y se tiren, desde la ropa hasta los aparatos electrónicos, todo está diseñado para tener una vida útil corta. Y lo más preocupante es que, en términos económicos, el residuo es considerado una externalidad, es decir, un coste que las empresas no asumen. Quien paga por gestionar o soportar esos residuos no son quienes los producen, sino la ciudadanía, o directamente el planeta y las personas que viven en él. Y normalmente, claro está, son las personas con menores recursos. Durante la investigación conocí a muchas personas en muchos países del Sur Global que eran trabajadoras informales del reciclaje. Estas me mostraron una verdad fundamental: casi nada es realmente «basura». Ellas y ellos comprenden intuitivamente el valor de los materiales, porque su sustento depende de ello. Y ese aprendizaje es clave: si entendiéramos mejor el valor de lo que desechamos, nuestra relación con los objetos cambiaría radicalmente. Así que sí, la raíz del problema está en cómo producimos, en cómo valoramos (o no) las cosas, y en quién asume las consecuencias. Gestionar mejor no es suficiente si no repensamos el sistema desde la base.
«La desinformación y el secretismo dificultan muchísimo la acción colectiva»
Si bien cada día es más de uso público, aún hay mucho que no sabemos sobre la gestión de residuos en nuestros hogares, municipios, países y a nivel global. ¿Cómo afecta el secretismo (si se puede llamar así)en la industria de los residuos a la acción política y ciudadana?
El secretismo en la industria de los residuos (y sí, creo que se puede llamar así) tiene un impacto muy directo y profundo tanto en la acción política como en la ciudadana. Tras años intentando acceder a ciertas instalaciones y obtener datos fiables, puedo decir que es un sector altamente opaco. Y esa opacidad no es casual: muchas de las prácticas que se llevan a cabo son preocupantes, y gran parte del sistema se sostiene sobre datos engañosos o directamente falsos. Este secretismo cumple una función: desplazar la responsabilidad hacia las personas consumidoras. Un ejemplo muy claro es el relato del reciclaje. Ya desde los años 40 y 50, grandes empresas del sector del embalaje y de los combustibles fósiles impulsaron campañas para convencernos de que el problema de los residuos era nuestro, de la ciudadanía, y no suyo. Esta estrategia buscaba evitar regulaciones que les afectaran, como los impuestos o los sistemas de retorno de envases, que han demostrado ser eficaces pero que muchas veces son desmantelados porque impactan negativamente en sus márgenes de beneficio. A esto se suma el fenómeno del greenwashing: símbolos, etiquetas y códigos que nos hacen sentir que estamos actuando de forma responsable, pero que en realidad solo perpetúan el mismo sistema de producción y consumo. Por ejemplo, los plásticos «compostables» que se popularizaron durante la pandemia resultaron no serlo en la práctica, y en muchos casos terminan siendo incinerados. Así, muchas personas intentan hacer lo correcto, pero acaban siendo engañadas. En este contexto, la desinformación y el secretismo dificultan muchísimo la acción colectiva. Si no sabemos qué ocurre realmente con lo que tiramos, si se nos ocultan los impactos o se nos confunde con soluciones falsas, es casi imposible organizar una respuesta política o ciudadana que cuestione el sistema. Por eso insisto en que, aunque los gestos individuales son importantes, sin un cambio estructural profundo, el problema seguirá ahí. Y ese cambio requiere información clara, transparencia y voluntad política.
En su libro, destaca la relación entre la gestión de residuos y la desigualdad socioeconómica a nivel global. ¿Qué papel juegan las políticas ambientales de los países del norte global en el desplazamiento de los residuos hacia el sur global?
En 2018, China (que durante décadas había sido el principal destino de los residuos reciclables del mundo) cerró sus puertas con una política llamada National Sword. A raíz de eso, la industria del reciclaje colapsó y muchas empresas comenzaron a buscar otros lugares donde enviar esos residuos. Empezaron a aparecer en países como Indonesia, Vietnam, Tailandia o Turquía, muchas veces en instalaciones ilegales que surgían de la noche a la mañana en campos de cultivo, donde los agricultores se encontraban sus terrenos llenos de plásticos no reciclables, a veces incluso ardiendo. Esto expuso una realidad incómoda: aunque muchos plásticos son reciclables, no es rentable reciclarlos, y durante buena parte del siglo XXI lo que pensábamos que se reciclaba en realidad se estaba enviando al extranjero, donde muchas veces se quemaba. Y, claro, esos residuos iban allí donde el margen de beneficio era mayor, es decir, donde la mano de obra es más barata y los controles ambientales más laxos. En el libro también hablo, por ejemplo, de la exportación de ropa y electrónica de segunda mano a Ghana. Mientras que en el norte global el reciclaje electrónico ocurre en grandes instalaciones mecanizadas, en Ghana son jóvenes en la playa quemando cables y respirando humo tóxico. Esto es lo que llamamos «colonialismo de residuos» o «colonialismo tóxico». Pero siempre intento ir un paso más allá de la narrativa simplista del país rico que contamina al pobre, porque muchas comunidades realmente necesitan esos materiales. En Accra, por ejemplo, hay una comunidad increíblemente habilidosa que repara, reutiliza y alarga la vida útil de estos productos, creando algo que, en muchos sentidos, se parece a una economía verdaderamente sostenible. Así que no se trata simplemente de prohibir las exportaciones: necesitamos un sistema más justo y equitativo.
En tu libro compartes las redes informales de residuos que existen entre diferentes países del mundo. ¿Qué impacto tiene la globalización en el tráfico internacional de desechos? ¿Y cómo podemos contribuir a reducir estas desigualdades?
Es una buena pregunta, aunque creo que deberías preguntársela a un economista. Como periodista, mi trabajo es ir al terreno, observar, escuchar y reflejar las experiencias de las personas. A veces me preguntan si la solución pasa por el decrecimiento o por un tratado global, y siempre digo: quizá habría que preguntarle a los expertos. Dicho esto, creo que es cierto que la globalización ha funcionado para un grupo muy pequeño de personas: ha enriquecido a ciertos individuos, empresas y clases sociales del norte global. Pero como siempre, hay personas que salen perdiendo, y parte de mi trabajo es mostrar los daños que todo esto genera.
«Una de las formas en que los gobiernos pueden intervenir es haciendo que el reciclaje sea más rentable que, por ejemplo, incinerar o enterrar residuos»
Las grandes empresas han sabido aprovechar el sistema actual de gestión de residuos, a menudo con subvenciones e incentivos públicos. ¿Cree que la privatización de la gestión de residuos ha agravado el problema o ha aportado soluciones eficaces?
Es una pregunta complicada, pero creo que el problema central es que no valoramos lo suficiente los residuos. En el caso de los plásticos, por ejemplo, casi todos son reciclables técnicamente, pero la cuestión es si es rentable hacerlo y si es posible separarlos adecuadamente. El reciclaje históricamente solo ha sido rentable a gran escala, lo que ha llevado a que grandes multinacionales como Veolia o Suez compren empresas locales y creen monopolios. Cuando estas compañías son tan grandes, se vuelve muy difícil para los gobiernos locales imponerles condiciones: ellas dictan los precios. Una de las formas en que los gobiernos pueden intervenir es haciendo que el reciclaje sea más rentable que, por ejemplo, incinerar o enterrar residuos. Eso se puede lograr haciendo que los materiales reciclados sean más deseables para los consumidores (como ha ocurrido en los últimos años con marcas que los promueven como productos éticos) o haciendo que los materiales vírgenes sean más caros mediante impuestos o regulaciones, como el mandato de contenido reciclado mínimo de la UE. Respecto a la pregunta sobre la gestión pública o privada, lo que me frustra es que hay una gran oportunidad climática en el sector de residuos, que representa entre el 5 y el 10% de las emisiones globales. Más que el transporte marítimo o la aviación. Y sin embargo, no se le da prioridad. Es un tema que nos toca a todos, todos los días, y sobre el cual sí tenemos influencia directa. Por eso creo que deberíamos hablar de la gestión de residuos no solo como un bien público, sino también como una herramienta clave para alcanzar los objetivos climáticos.
A menudo se presenta el reciclaje doméstico como la principal solución al problema de los residuos, pero en tu libro cuestionas este enfoque. ¿Qué papel pueden jugar los ciudadanos para transformar el modelo actual más allá del reciclaje tradicional?
Debemos repensar qué significa realmente contribuir. Una de las cosas que me gusta señalar es que todos, cada día, hacemos trabajo gratuito para la industria de los residuos: cuando enjuagas un envase de yogur o una botella y la colocas en el contenedor de reciclaje, estás haciendo parte del trabajo de clasificación para una empresa privada que, además, recibe dinero público. Es un sistema que, si lo diseñáramos desde cero, seguramente no sería así. Más allá del reciclaje, lo importante es cambiar nuestra relación con el consumo. En los últimos años ha habido avances con alquileres u objetos de segunda mano, pero lo esencial es reducir la cantidad de cosas que compramos y en cambiar el enfoque hacia la durabilidad, más que el reciclaje. El sistema actual, basado en consumir y desechar constantemente, no nos está haciendo más felices, ni más sanos, ni más ricos. Al contrario. Por eso, más que decirle a la gente que consuma menos, propongo que empecemos a construir un modelo que nos ofrezca bienestar real y una relación más satisfactoria con el mundo material.
«En lugar de economía circular, prefiero hablar de economía de lo heredable»
¿Es la economía circular realmente una solución a los problemas que nombras en el libro, o más bien una reducción suave de dichas problemáticas?
La verdad es que no soy muy fan del término «economía circular». Suena bonito, suena simpático, y creo que ahí está parte del problema: es una forma muy suavizada de hablar de un sistema profundamente roto. Cuando dices «economía circular», la gente piensa en algo armonioso, equilibrado, pero muchas veces solo estamos maquillando un modelo que sigue basado en el consumo excesivo y la producción desechable. Yo prefiero hablar de otra cosa: de una «economía de lo heredable», en la que los objetos tengan valor, historia, duración. Y para eso, no basta con reciclar un poco más: hay que comprar menos, comprar mejor, y replantear nuestras costumbres, incluso las más pequeñas. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por costumbre, por presión o porque una empresa nos convenció de que era lo correcto. Pero basta un pequeño cambio para darnos cuenta de que el sistema entero era absurdo. Y creo que, dentro de veinte años, miraremos atrás y diremos: «¿Cómo pudimos ser tan estúpidos?».
La entrada «Gestionar mejor no es suficiente si no repensamos el sistema desde la base» se publicó primero en Ethic.