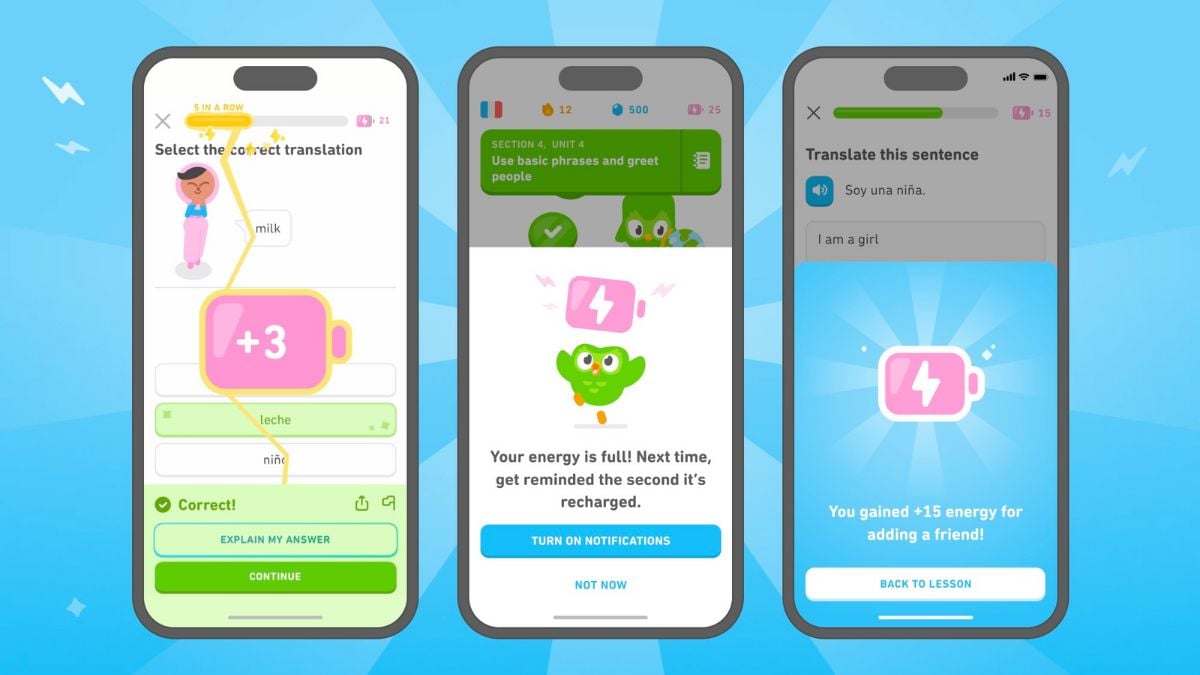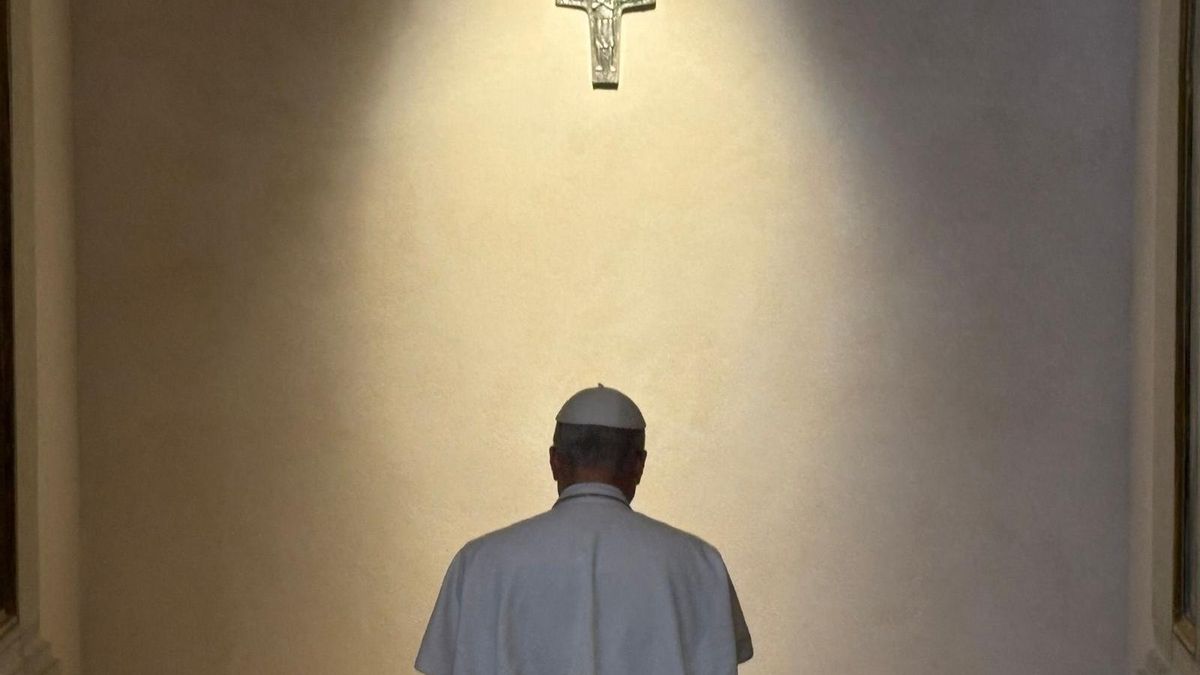Cinco hermanos -trillizos incluidos- llenan estadios con una banda que crece
Hijos de un obrero del campo y una docente rural, los músicos armaron una de las bandas locales que más creció en los últimos años
Hay una canción de Jorge Drexler que habla de “un recuerdo de campo y mar”, camino a La Paloma. La historia de los hermanos Andersen no transcurre en ese mar sino en otro, más feroz e impredecible, un lugar en donde el viento sopla tanto –y tan fuerte– que puede cascotear el ánimo de cualquiera. Ese sitio, que hizo de lo hostil un anticuerpo, se llama Necochea.
Ahí nacieron los cinco hermanos –hijos de un chacarero y una docente rural–, que vinieron a estudiar a Buenos Aires, se congregaron en monoambientes y casas (la última fue una clínica abandonada en Núñez), y terminaron creando un pulpo impreciso de rock, folk, psicodelia y mestizaje que se llama El Plan de la Mariposa. La banda llenó el Movistar Arena y el Estadio Obras, y ya tocó en México, Colombia, Chile, España y Dinamarca.
Hace unos veinte años, Sebastián Andersen partió de Necochea para estudiar publicidad en Mar del Plata. Terminó la carrera, pero el instituto en donde había cursado cerró de un día para el otro y nunca le entregaron los papeles que acreditaban su paso por la academia (apenas le dieron el analítico).
Por eso, cuando llegó a Buenos Aires, el mayor de los hermanos tuvo que tipear él mismo los programas –e improvisar un par de sellos– para que le reconocieran las materias en alguna universidad porteña. La carrera era una coartada o una cortina de humo, porque los Andersen –con Sebastián a la cabeza– estaban embarcados en una misión más compleja: la búsqueda de algo parecido a una identidad. Pero esas cosas llevan tiempo...
“La familia despelote”. Ese fue el apodo que una preceptora le puso a los hermanos en el colegio. A la noche, cuando volvían a su casa en Necochea, el padre se quedaba tocando la guitarra: folclore, tango, algún tema de Serrat. Regresaba con las manos sucias de trabajar en el campo, de arreglar un tractor o cualquier cosa que le pusieran adelante. Allá afuera, inviernos de seis meses con toda la ciudad metida adentro y apenas treinta o cuarenta días de un verano demasiado fugaz para tanta espera.
Vivían en una granja y la familia respiraba una herencia imprecisa de música y oda al trabajo horas/hombre; antepasados de Irlanda, Escocia o Dinamarca, que habían llegado con lo puesto, pero no se habían olvidado de empacar el violín (esa herencia europea se percibe en rasgos físicos que los hermanos comparten: todos rubios a más no poder, con un revirado toque nórdico en sus rostros).
La madre de los hermanos disfrutaba viendo a su esposo tocando la guitarra y empezaba a incursionar en ceremonias introspectivas, con ruidos de tambores, viajes astrales y sesiones de meditación. Música y rituales energéticos: en ese guiso rural, místico y hippie se cocinaron los hermanos Andersen.
El eterno retorno a Necochea
La vida podía seguir así para siempre, bajo ese mismo techo estrellado, pero se sabe que Dios atiende en Capital y que, tarde o temprano, los jóvenes del interior se inmolan en el asfalto de acá. Sebastián insistió en eso de estudiar publicidad –también tanteó por el lado de ingeniero agrónomo y administrador de empresas–, pero en el fondo sabía que la cosa no iba por ahí.
En 2009, él y su hermano Valentín (que entonces tenía 17 años) se fueron de mochileros al norte argentino y cruzaron a Bolivia y Perú, tocando en bares y componiendo canciones a la intemperie. Después se zambulleron en el interior profundo de Brasil y, cuando por fin llegaron al mar nordestino, vivieron en la casa de un amigo en Salvador de Bahía. Pasaron más de cuatro meses viajando y se quedaron un mes más en la casa de Caio, el compinche bahiano.
Al regresar de ese viaje, cuatro de los hermanos habían confluido en Buenos Aires y se instalaron todos (sumando a dos amigos) en un monoambiente en Palermo. Tiempo después, en 2010, se mudaron a un departamento en Perón y Junín. Los que sabían daban clases de instrumentos (las zapadas hermanísticas habían arrancado varios años antes en Necochea) o tocaban sus canciones en el subte.
En 2012 se mudaron a una casa mucho más grande en Caballito y, a fines ese año, recibieron una noticia que los partió al medio: su madre estaba muy enferma y decidieron volver a Necochea para acompañarla. Llegaron en verano –los necochenses acuden al verano como si fuera una batiseñal (la “neco-señal”)– y se emperraron en reparar un viejo colectivo Mercedes Benz, con la idea de que fuera el micro de sus próximas giras por el país.
Arreglar ese montón de óxido y ponerlo a rodar (lo habían comprado en 2011 y estaba abandonado en el campo) fue lo más parecido a un proceso de curación: darle vida a algo vencido, arreglarlo, como una forma de luchar o asumir la enfermedad y posterior muerte de su madre, en mayo de 2013. Toda esta historia –la reparación del gigante oxidado– y la gira en el colectivo, junto al grupo Jeites y el rapero Q-Ki Dones, se cuenta en un documental de cuarenta minutos llamado El viaje de la Isoca.
Vida de hermanos
Luego de una larga gira por el país con el bondi, ya reagrupados en Buenos Aires a fines de 2014, los hermanos empezaron a buscar casa y, con la ayuda de una tía, encontraron una especie de clínica abandonada en el barrio de Núñez. Allí se instalaron durante años y pasaron la pandemia.
Al terminar el confinamiento, con muchísimos shows encima y un voluntarismo kamikaze, –con la frase “metele, después vemos” como bandera– la banda ya tenía editados cinco discos: Brote (2011), Trance Habitante (2013), Danza de Antalgia (2015), Devorando intensidad (2017) y Estado de enlace (2020). En todo ese tiempo participaron de los festivales más importantes de la Argentina (Cosquín Rock, Lollapalooza) y se fueron de gira a Europa.
–¿Cómo es para Camila –la trilliza– estar rodeada de todos hermanos varones durante tanto tiempo (las casas compartidas, la gira en el bondi)?
–Sebastián: Bueno, ya desde la panza estaba con dos varones (Valentín y Máximo); para ella es como “natural”. Igual me acuerdo de que en los primeros tiempos, cuando veníamos a Buenos Aires y salíamos a la calle, todos los hermanos nos reíamos porque Camila siempre terminaba en el medio, rodeada por un círculo de chabones (nosotros). No era porque fuésemos celosos o “cuidas” ni esas pavadas. Se daba así (risas).
–Mucha gente que escucha las canciones del Plan dice que las letras tienen algo sanador, que ayuda mucho cuando uno está en la mala. ¿Ustedes piensan en esas cosas cuando componen?
–Sebastián: No puedo saber lo que generan las letras en los demás, pero sí estoy seguro de que las canciones nos ayudaron a nosotros, a poder darle sentido a ciertas cosas. Si bien somos de expresar, tampoco somos los más expresivos del mundo. Tenemos un lado más cerrado, más hermético, quizás por ciertos aspectos de nuestra crianza. Pero al final la música es una soga de la cual agarrarnos para encontrar un centro, un equilibrio. Y nosotros le tenemos muchísimo respeto a ese equilibrio...
–Necochea tiene esa cosa áspera del clima: un viento que nunca para, una bipolaridad entre el invierno larguísimo y el verano corto. ¿Esa ciclotimia también está presente en las canciones?
–Lo que pasa es que el verano tiene algo explosivo a nivel energético: todo es hermoso y hay mucho laburo; la gente viene de otros lados, hay muchos paradores, bares, fiestas.Dura treinta o cuarenta días a lo sumo. El otoño y las primaveras son más o menos afables, pero el invierno se pone muy crudo y parece durar como seis meses. La gente se mete en sus casas y el clima es súper hostil. Es muy fuerte ese contraste, como una especie de adaptación al cambio que tenemos los que somos de allá.
–La relación de ustedes con el mar también aparece mucho...
–Sí, aparece como metáfora de muchas cosas. Pero Necochea también tiene una particularidad y es que la cantidad de ciudad que da al mar es relativamente pequeña, porque la otra parte está sobre el río. Nosotros tenemos muchísimo contacto con ese río, el campo y el monte. Eso también forma parte de nuestra identidad: el horizonte, la relación con los animales. Todo está en las canciones.
* * *
En septiembre de 2024, El Plan de la Mariposa llenó el Movistar Arena en la presentación de Correntada, su último disco. La estética del show desplegó la paleta anímica de la banda. En pleno concierto, un hombre con una máscara de pulpo se plantó en el escenario a fumar un cigarrillo, despreocupado y malicioso, mirando al público con indiferencia.
También apareció otro personaje, más luminoso: Don Correntada. “Es como un ser divino, integrado a la naturaleza, que tiene muy fluida esa correntada entre lo que siente y lo que su cuerpo expresa”, explica Sebastián. “Hicimos una especie de película con Don Correntada, en la que él pasa por todas las canciones y las interpreta a su manera, con ese río que te contaba como su hábitat”, dice.
Del otro lado de la balanza, la figura del pulpo en el escenario pareció encarnar el costado oscuro de ese equilibrio mental del que habla Sebastián, la sombra que siempre acecha. Como dice la canción Pulpo: “Estoy atormentado en el día de hoy. Me siento tan malo y no me trato bien. Tengo un pulpo negro que me aprieta la sien. Me está haciendo daño y yo le doy de comer...”
Esa misma noche, el cantante se subió a un bote de goma y la gente lo paseó por el campo del Movistar, sobre las cabezas de todos, como si estuviera navegando una ola larguísima. El mar de Necochea se hizo presente por un rato. También las luces y las penumbras anímicas de las que tanto habla el Plan de la Mariposa. Lo dice la letra de una de las canciones más bonitas del último disco:
Hay superpoderes que no conocemos
Solo se despliegan cuando estás amando
Estamos en la esquina de la sombra
Mirando cómo sale el sol afuera
No paramos de empañar esos vidrios
Hagamos algo, que la vida vuela