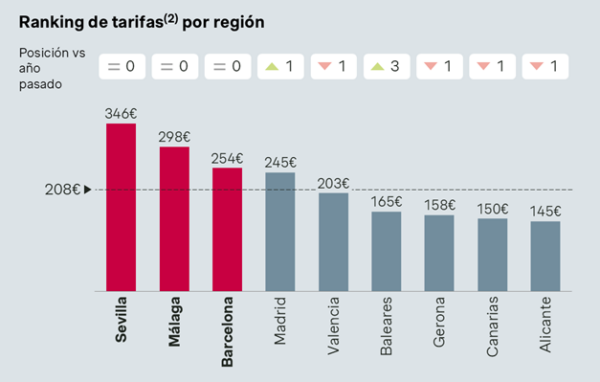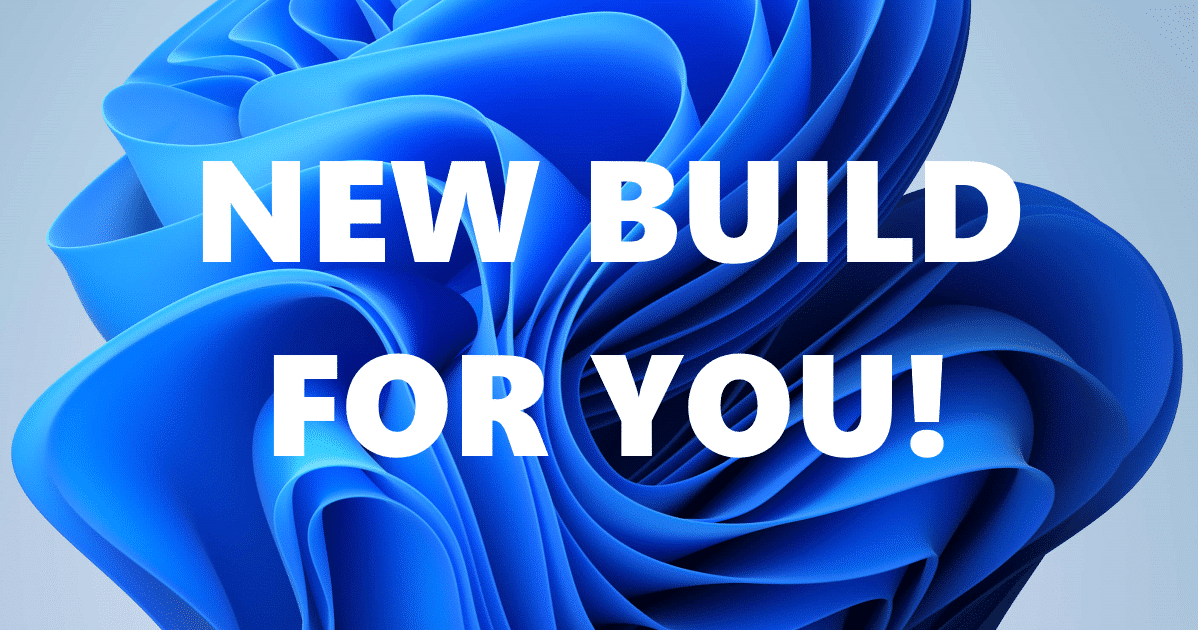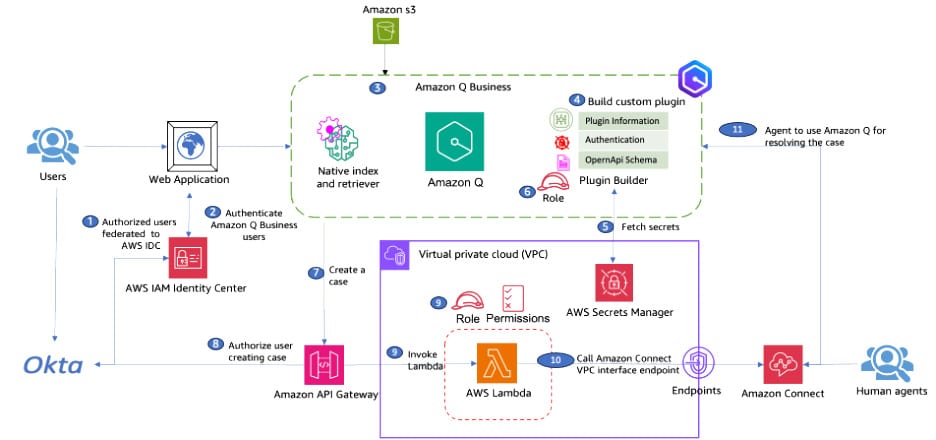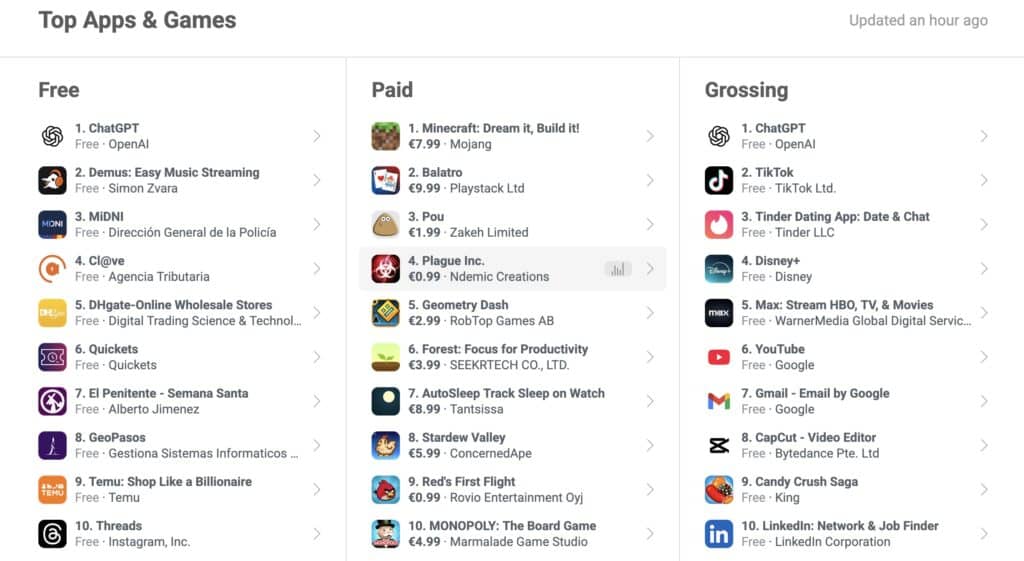Beatriz Sarlo. Un amor riguroso y opcionalmente arrabalero por las artes
La lectura de No entender, memorias póstumas de la autora de Una modernidad periférica, ofrece un perfil intelectual y vital de la gran ensayista

Así comienza el último libro, de edición póstuma, de Beatriz Sarlo, esa brillante intelectual que murió en diciembre pasado, tan polémica para algunos como entrañablemente querida por otros, entre los que me incluyo: “¿Será posible que yo escriba mi propia historia? ¿Será eso lo único que me interesa del pasado? Vivo anclada entre los libros que ya no leo sino que releo, en busca de una cita que creo recordar y que, muchas veces, recuerdo mal. Otras veces, persigo una novedad que transmita la ilusión del presente”.
Con su acostumbrado realismo, confiesa que la política fue siempre su pasión: “Fui simpatizante del peronismo a fines de los años sesenta. Fui marxista leninista prochina en la misma década. Soy una social demócrata hoy sin partido”. Recuerda la creación de la revista Punto de Vista, que marcó durante algunas décadas parte importante de la intelectualidad argentina, desde los años más oscuros de la vida nacional y corriendo graves riesgos. También escribe que llegó a convertirse en la distinguida y odiada opositora del kirchnerismo.
Siempre severa, incluso consigo mismo, Beatriz señala: “La autocrítica es el único reflejo auténtico que persiste de mi paso por un partido marxista leninista. Todavía hoy las redes sociales se ríen cada vez que digo ‘me equivoqué’ en lugar de enmascarar las cosas con explicaciones de baja calaña disfrazadas de meditación filosófica o salida irónica”.
No quiso ser considerada feminista. Ella, como mujer, no se sintió disminuida ni excluida: “Más allá de que perdiera o ganara, siempre me sentí independiente y nunca atribuí las derrotas a mi sexo, sino a mi ignorancia, mi torpeza o mi apresuramiento”.
Llama la atención que sus viajes por Europa y Estados Unidos comenzaran tarde. Atrás quedaban las excursiones juveniles por Latinoamérica. Tampoco quiso nunca jugar con muñecas, eso para ella era una ridícula pérdida de tiempo, una distracción. Necesitaba saber y sobre todo entender. No podía amar lo que primero no hubiera comprendido.
Era innegable su intensa relación con el padre, verdadero referente a pesar de las diferencias ideológicas, a quien recordaba con profundo cariño (“de mi padre me gustaban sus defectos”), en contraste con “el encono y la distancia” que la separaban de su madre su madre.
Su amor por Buenos Aires tenía algo de absoluto y definitivo, llegó a recorrer la ciudad incansablemente, por los más diferentes barrios y localidades aledañas. Cuando recuerda una salida adolescente para repartir volantes en la calle Florida, refiere: “De ahí en más, quise seguir en la calle para siempre”.
Su amor por ciertos libros constitutivos y los conflictos que originaban en su relación (Rojo y Negro, El Capital, El Quijote, entre tantos otros), ciertas amistades (Carlos Altamirano, Juana Bignozzi, Tulio Halperín, David Viñas, Juan José Saer, Ricardo Piglia, Graciela Fernández Meijide…) ocuparon un espacio privilegiado en su existencia.
Su ensayo sobre la obra de Borges marcó espléndidamente muchas de las interpretaciones que vinieron después. Acaso por prejuicio ideológico juvenil no quiso tratarse con el gran escritor argentino, a quien ella describiría luego como el más argentino y más universal de los nuestros, el hombre que asumió las orillas para escribir en castellano rioplatense y deslumbrar a lectores de medio mundo.
Cómo no emocionarme cuando leo: “Cuando un amigo (editor de Criterio) viaja con su mujer, ambos insisten en enviar postales de verdad y, precisamente, por correo y sin sobre, franqueadas con la estampilla del país de origen o, en todo caso, con el valor del franqueo impreso. Apoyada en el marco de la computadora, está la última que recibí: una avenida de palmeras altas y delgadas que conduce a una de las entradas del Jardín Botánico de Río de Janeiro. La postal ha ocupado ese lugar durante unos meses porque su imagen es tranquila, simétrica y sin alardes”.
Aprovecha entonces, como era habitual en ella, para analizar el tema: ¿cómo se escriben saludos y cómo se leen? Sobre el valor afectivo de la llegada de una postal por correo y escrita a mano, dice que “su rareza la distingue de las decenas de imágenes que se agolpan en la casilla electrónica o agonizan en las redes sociales”. Y prosigue: “Una postal de cartón no es mejor, es distinta. A su modo habla del tiempo: alguien la ha comprado al menos diez días atrás, la ha escrito seguramente sobre la mesa de un bar, ha caminado hasta el correo con una pila de postales similares dirigidas a amigos que, días después, observan que algo insólito se desliza por debajo de la puerta (ni el resumen del banco ni una cuenta ni un folleto de propaganda, sino ese rectángulo escrito que atravesó un tiempo y un espacio reales). Sensaciones raras, casi olvidadas, se despiertan cuando llega correspondencia ‘de verdad’, como traían los carteros dentro de sobres que ofrecen unos segundos de suspenso”.
Enseguida cita a Derrida y también rememora usos y costumbres de años atrás. Aclara, con su acostumbrado rigor lógico para entender y explicar conceptos, que “la postal no reemplazaba a la carta, ya que se trataba de dos géneros completamente diferentes”. Escribe que cuando estaba de vacaciones en Córdoba, su padre “se ocupaba de que yo enviara las consabidas postales”.
¿Cómo no recordar siempre la privilegiada inteligencia de Beatriz y su vibrante honestidad, cosa tan poco habitual? Incluso cuando algunas posiciones que adoptaba pudieran resultar fuente de problemas y de intransigencias, ella era así: de una sola pieza, cosa inconveniente en la Argentina. El suyo era una suerte de amor bohemio y opcionalmente arrabalero en pos de las artes, con rigor monacal y exigencia filosófica. De allí el título: No entender. Imposible amar lo que no se entiende o, al menos, lo que no se intenta entender con todo el método, la rigurosidad y la paciencia exigidos.
En este libro de memorias se despide así: “Las oportunidades perdidas son un punto fértil para el pensamiento retrospectivo: si hubiera actuado de tal modo, habría… Y los puntos suspensivos que siguen al verbo en potencial prometen un hipotético blando y engañoso. ¿Qué habría hecho y no hice? No lo sé, porque, como el verbo indica, pertenece al borroso dominio de las posibilidades, muchas de ellas infundadas, muchas desconocidas, muchas de difícil cumplimiento, más difícil que la condición misma”.
Director de la revista Criterio