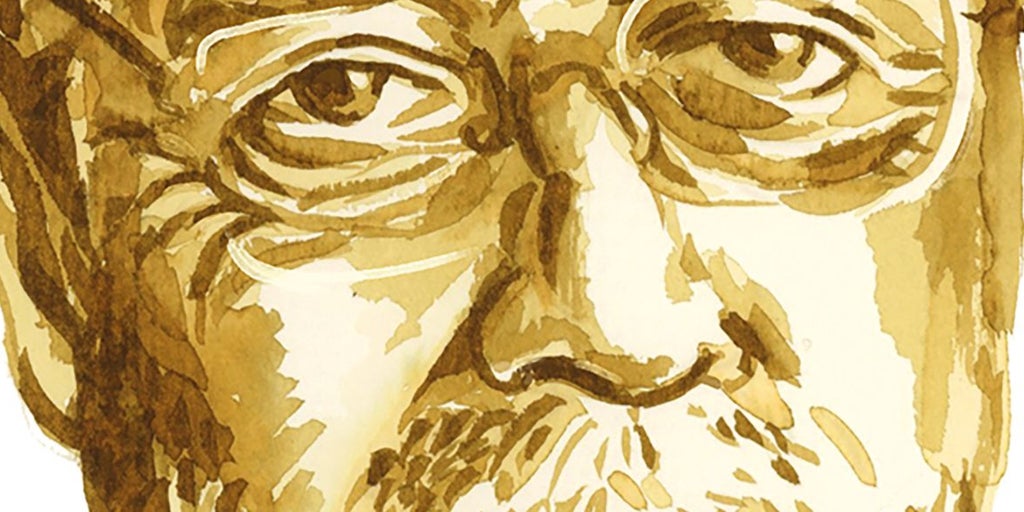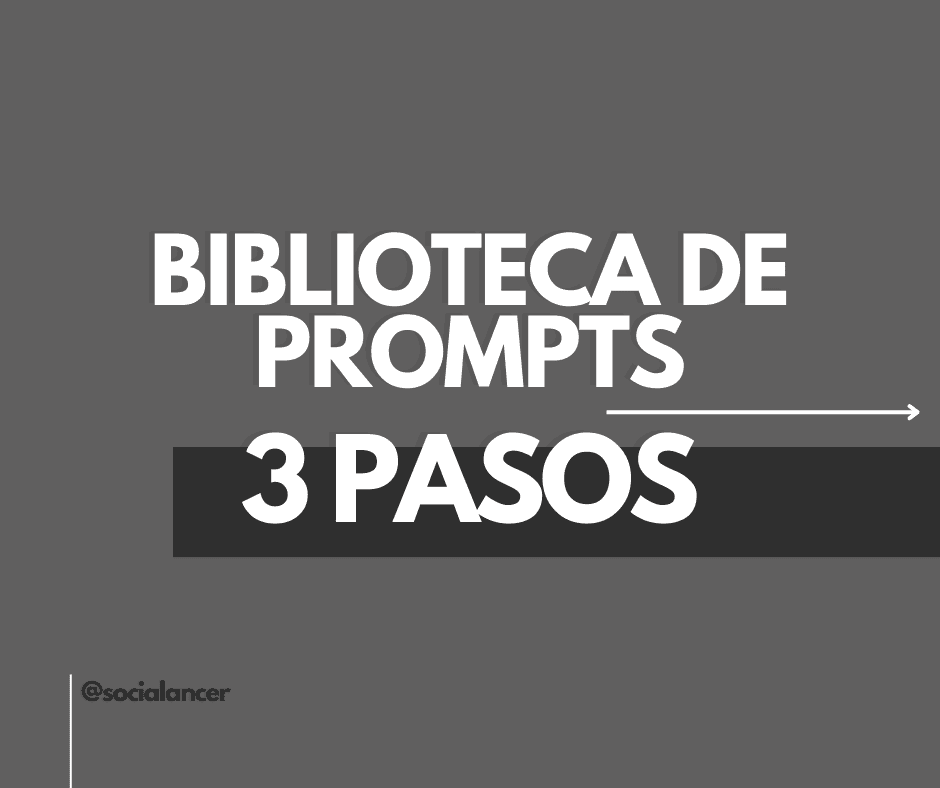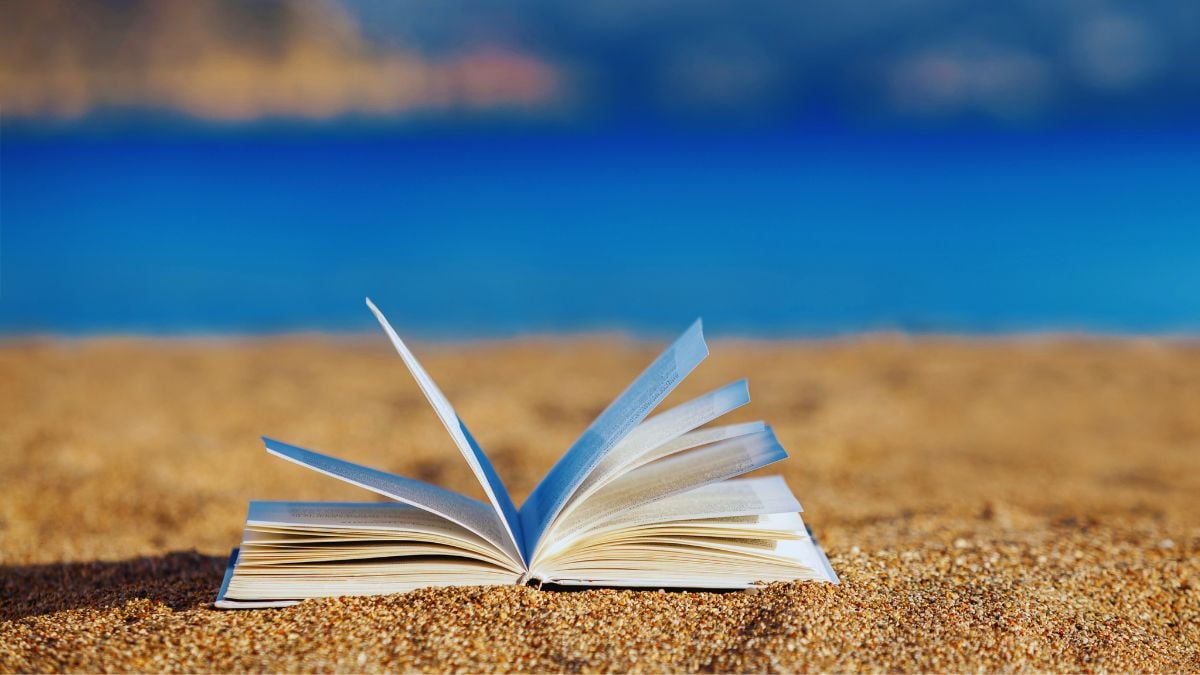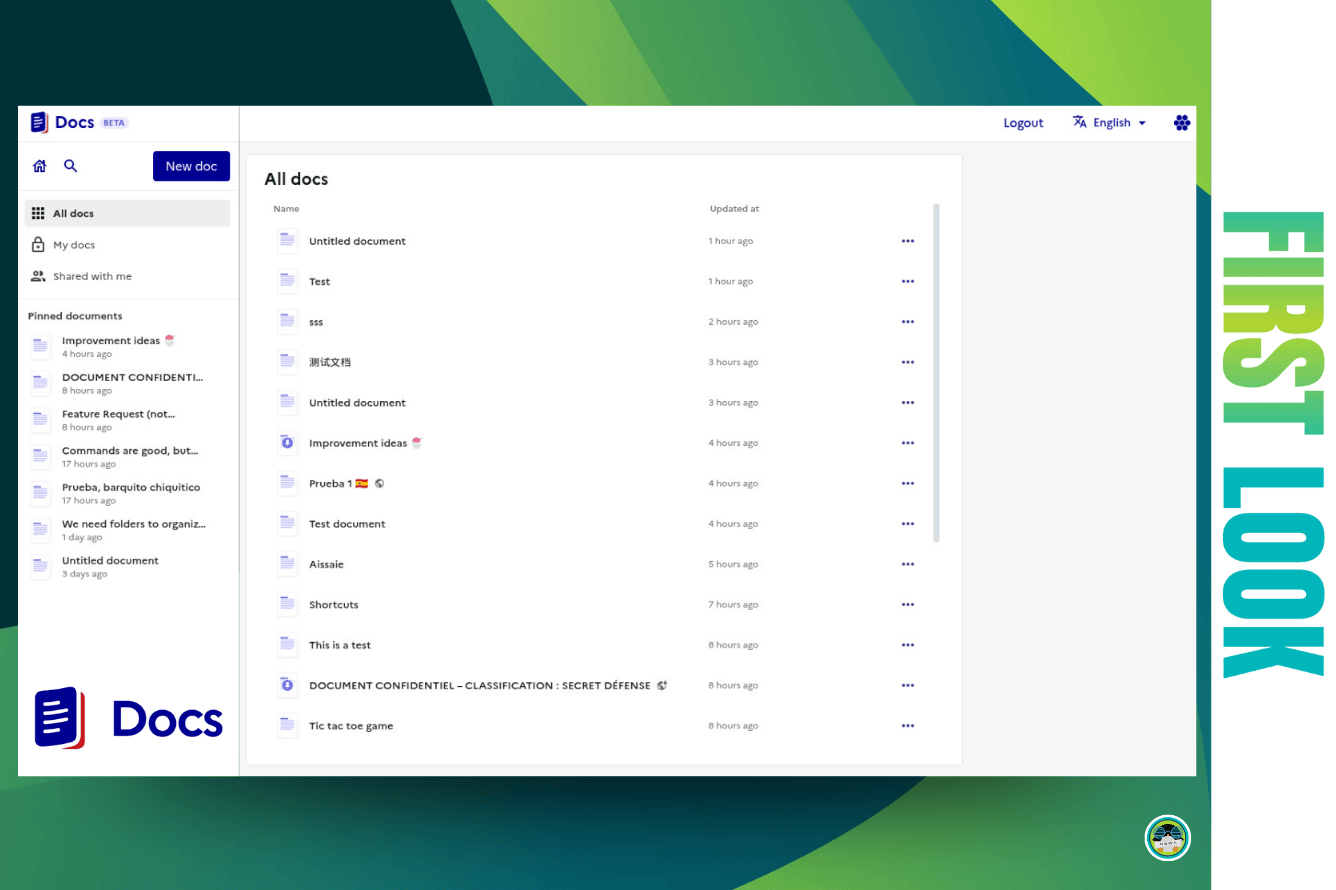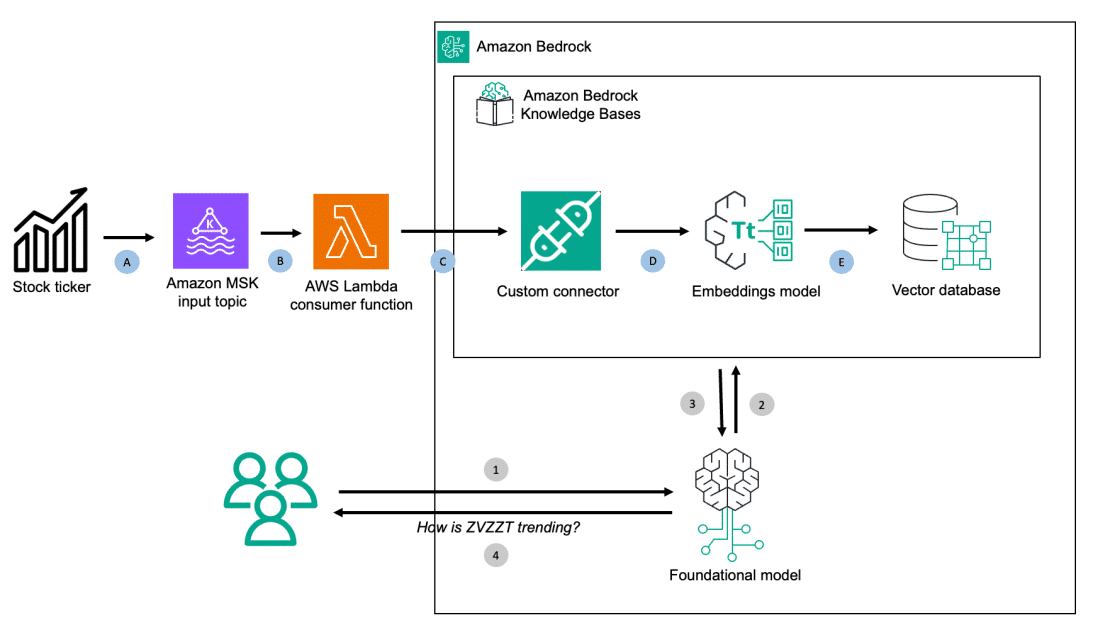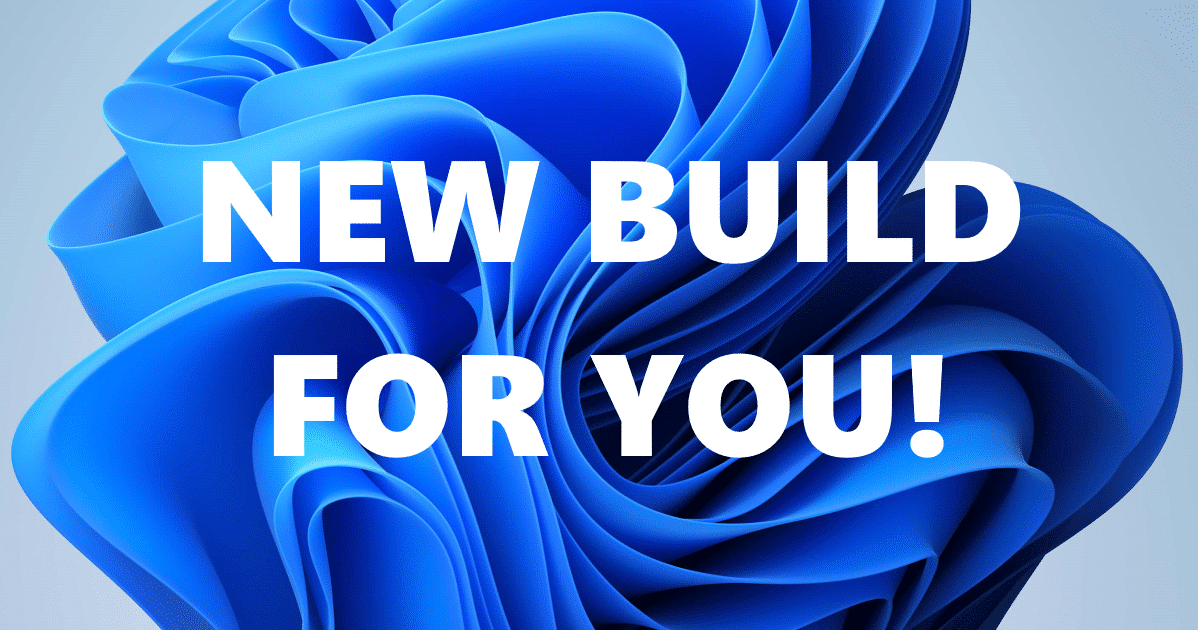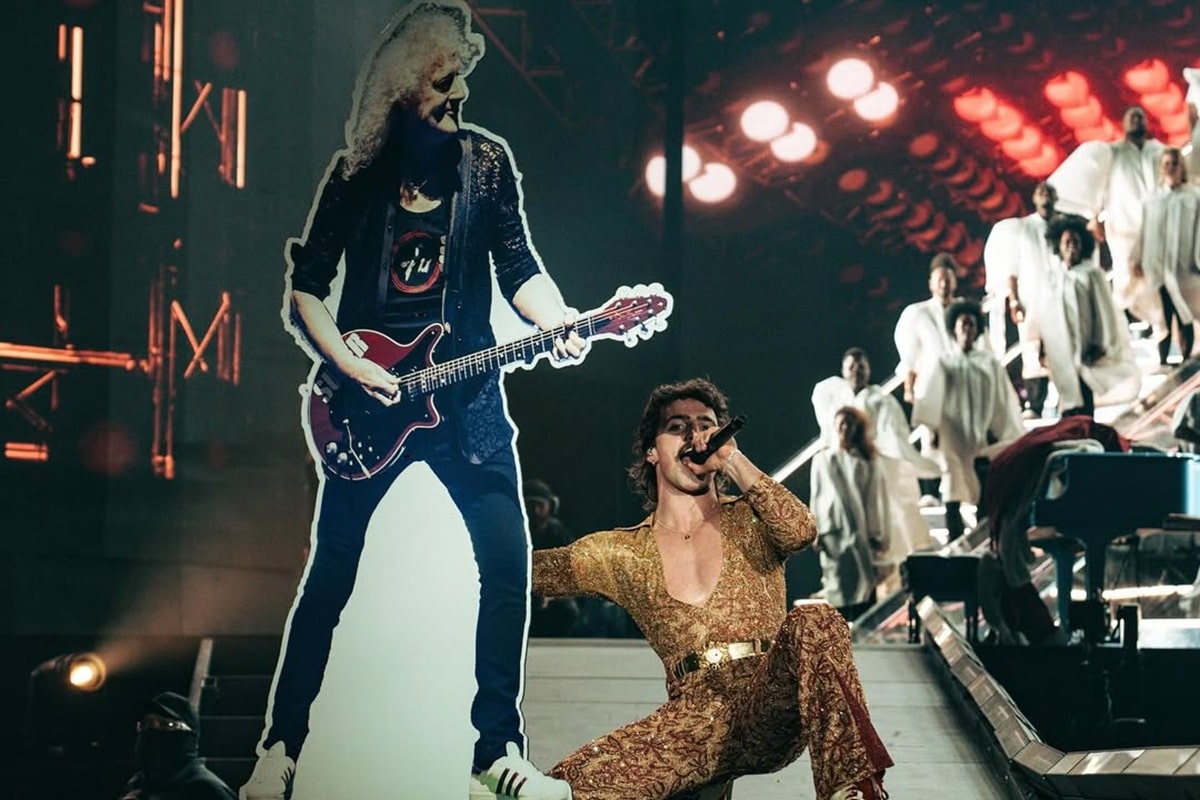Bailar cargado de cadenas
Una biblioteca especializada donde se puedan consultar no títulos sino traducciones de algunos libros esenciales (hoy quiero leer, digamos, la 'Commedia' según Ángel Crespo o el Pessoa de Octavio Paz). Un curso sobre los problemas de traducción que plantea la primera estrofa de la Odisea («Canta, oh Musa, la historia de aquel hombre versátil/ que vagó largo tiempo después que cayó Troya…»). Un ensayo que intente descifrar en qué consiste el estilo característico de ciertas versiones canónicas de la Ilíada o la Biblia, por ejemplo, cuya lengua resulta extrañamente familiar aunque no suena parecida a ninguna otra. (Hay muchas frases de la Biblia del Rey Jacobo o de la versión de Casiodoro de Reina que tienen esa forma 'rara', al mismo tiempo oscura y cercana; esa sería la clave de su condición poética y el reto definitivo para un traductor). «Necesitamos –decía T. S. Eliot– un ojo que pueda ver el pasado en su lugar, con sus definidas diferencias respecto del presente, y sin embargo tan vivo, que ese pasado esté presente ante nosotros como el presente mismo». En ese sentido, un traductor de poesía no sólo debe ir más allá de «lo que cuenta» el poema, sino establecer también un puente invisible entre sus temporalidades. De todos esos proyectos casi utópicos que he enumerado arriba solía yo conversar con Andrés Sánchez Robayna. Un reciente homenaje póstumo, que convocó a algunos de sus amigos en el Museu Tàpies de Barcelona, acabó en desolada y emocionante certeza: fue alguien que no sólo conectaba diferentes tiempos y nichos de una cultura, sino también muchos idiomas, temas e intereses. Además de poeta y traductor notable, se convirtió en un nudo fundamental entre cosas que ya casi nadie parece dispuesto a conectar. Austero (consigo) y generoso (con los demás), su voluntad insular contrastaba con una curiosidad omnívora y una universalidad que ya quisieran tantos de los mezquinos que le escatimaron algunos reconocimientos oficiales. En ese sentido, y a propósito de la 'roca' canaria desde donde oteaba pasado y presente, yo gustaba de recordarle un 'motto' de Lezama Lima: «La ínsula distinta en el Cosmos, o lo que es lo mismo, la ínsula indistinta en el Cosmos». Su último libro, 'Las ruinas y la rosa', es ejemplo de esa curiosidad visionaria. Hay tanto ahí de las cosas que en verdad importan , y que deberían interesar a todo aquel en tratos con la poesía, que tal parecería un breviario vital. También, por cierto, de su pensamiento, despojado ya de las obligaciones del tratado y los diarios. Dos exergos, una cita de Flaubert que contrapone el modelo del «libro razonable» a otro que se abandone «a todos los lirismos, violencias, excentricidades filosófico-fantásticas que vayan surgiendo», y un apotegma de Cioran («Hay que escribir para decir algo, no para realizar una obra») parecen advertirnos de la ausencia de plan 'a priori'. Pero tras la apariencia fragmentaria hay un sólido guión pensativo, para no decir filosófico, que empieza y termina en el mismo punto, luego de trazar una apasionante espiral. Es un libro que aspira a lo depurado, a lo esencial, y por eso me permití objetarle que sus fragmentos decisivos convivieran con apuntes más extensos, como su polémica con Paz sobre las 'Soledades' de Góngora o sus recuerdos de Juan Goytisolo, en los que el autor cede a la tentación memorialística o, simplemente, al ruido de los días. Al fondo se perfila el intelectual público y agudo polemista que fue Sánchez Robayna, pero ya se había uno acostumbrado a otro tono, más personal, y al fervor que convence cuando las ráfagas del recuerdo (o del dolor: a veces el dolor ilumina) vencen al pudor. Hará casi 10 años, en una Feria del Libro de Madrid, me tomé mi primer café con Andrés. Ya nos habíamos escrito, por generosa iniciativa suya, y lo seguimos haciendo hasta unos días antes de su muerte. Al repasar esos correos me doy cuenta de que nuestra conversación giró siempre alrededor de dos polos: la literatura cubana, que él conocía como pocos en la península, y la traducción de poesía, ese «baile cargado de cadenas», como lo llamó Paul Valéry, que no es un trabajo exterior o adyacente al de la creación, sino labor medular y estoicamente poética. A ella dedicó Andrés muchos años y desvelos, tanto personales como en su Taller de Traducción de La Laguna, esfuerzo colectivo que ha ocupado en el panorama español un lugar parecido al de grandes traductores contemporáneos, como Paz, en México, o los hermanos Haroldo y Augusto de Campos en el mundo lusófono. A propósito de Haroldo, por cierto, debo contar aquí que la traducción que había hecho Andrés de 'Crisantempo' dormía desde hacía años el sueño de los justos en una gaveta de la editorial Acantilado, hasta que yo, encargado en esa época de asuntos contractuales, advertí a Jaume Vallcorba. Se me ordenó prorrogar plazos y no lo hice; mentí (Dios me perdone), presioné de esas maneras neobarrocas que solía y el libro acabó saliendo poco después. Andrés me agradeció siempre esa m
Una biblioteca especializada donde se puedan consultar no títulos sino traducciones de algunos libros esenciales (hoy quiero leer, digamos, la 'Commedia' según Ángel Crespo o el Pessoa de Octavio Paz). Un curso sobre los problemas de traducción que plantea la primera estrofa de la Odisea («Canta, oh Musa, la historia de aquel hombre versátil/ que vagó largo tiempo después que cayó Troya…»). Un ensayo que intente descifrar en qué consiste el estilo característico de ciertas versiones canónicas de la Ilíada o la Biblia, por ejemplo, cuya lengua resulta extrañamente familiar aunque no suena parecida a ninguna otra. (Hay muchas frases de la Biblia del Rey Jacobo o de la versión de Casiodoro de Reina que tienen esa forma 'rara', al mismo tiempo oscura y cercana; esa sería la clave de su condición poética y el reto definitivo para un traductor). «Necesitamos –decía T. S. Eliot– un ojo que pueda ver el pasado en su lugar, con sus definidas diferencias respecto del presente, y sin embargo tan vivo, que ese pasado esté presente ante nosotros como el presente mismo». En ese sentido, un traductor de poesía no sólo debe ir más allá de «lo que cuenta» el poema, sino establecer también un puente invisible entre sus temporalidades. De todos esos proyectos casi utópicos que he enumerado arriba solía yo conversar con Andrés Sánchez Robayna. Un reciente homenaje póstumo, que convocó a algunos de sus amigos en el Museu Tàpies de Barcelona, acabó en desolada y emocionante certeza: fue alguien que no sólo conectaba diferentes tiempos y nichos de una cultura, sino también muchos idiomas, temas e intereses. Además de poeta y traductor notable, se convirtió en un nudo fundamental entre cosas que ya casi nadie parece dispuesto a conectar. Austero (consigo) y generoso (con los demás), su voluntad insular contrastaba con una curiosidad omnívora y una universalidad que ya quisieran tantos de los mezquinos que le escatimaron algunos reconocimientos oficiales. En ese sentido, y a propósito de la 'roca' canaria desde donde oteaba pasado y presente, yo gustaba de recordarle un 'motto' de Lezama Lima: «La ínsula distinta en el Cosmos, o lo que es lo mismo, la ínsula indistinta en el Cosmos». Su último libro, 'Las ruinas y la rosa', es ejemplo de esa curiosidad visionaria. Hay tanto ahí de las cosas que en verdad importan , y que deberían interesar a todo aquel en tratos con la poesía, que tal parecería un breviario vital. También, por cierto, de su pensamiento, despojado ya de las obligaciones del tratado y los diarios. Dos exergos, una cita de Flaubert que contrapone el modelo del «libro razonable» a otro que se abandone «a todos los lirismos, violencias, excentricidades filosófico-fantásticas que vayan surgiendo», y un apotegma de Cioran («Hay que escribir para decir algo, no para realizar una obra») parecen advertirnos de la ausencia de plan 'a priori'. Pero tras la apariencia fragmentaria hay un sólido guión pensativo, para no decir filosófico, que empieza y termina en el mismo punto, luego de trazar una apasionante espiral. Es un libro que aspira a lo depurado, a lo esencial, y por eso me permití objetarle que sus fragmentos decisivos convivieran con apuntes más extensos, como su polémica con Paz sobre las 'Soledades' de Góngora o sus recuerdos de Juan Goytisolo, en los que el autor cede a la tentación memorialística o, simplemente, al ruido de los días. Al fondo se perfila el intelectual público y agudo polemista que fue Sánchez Robayna, pero ya se había uno acostumbrado a otro tono, más personal, y al fervor que convence cuando las ráfagas del recuerdo (o del dolor: a veces el dolor ilumina) vencen al pudor. Hará casi 10 años, en una Feria del Libro de Madrid, me tomé mi primer café con Andrés. Ya nos habíamos escrito, por generosa iniciativa suya, y lo seguimos haciendo hasta unos días antes de su muerte. Al repasar esos correos me doy cuenta de que nuestra conversación giró siempre alrededor de dos polos: la literatura cubana, que él conocía como pocos en la península, y la traducción de poesía, ese «baile cargado de cadenas», como lo llamó Paul Valéry, que no es un trabajo exterior o adyacente al de la creación, sino labor medular y estoicamente poética. A ella dedicó Andrés muchos años y desvelos, tanto personales como en su Taller de Traducción de La Laguna, esfuerzo colectivo que ha ocupado en el panorama español un lugar parecido al de grandes traductores contemporáneos, como Paz, en México, o los hermanos Haroldo y Augusto de Campos en el mundo lusófono. A propósito de Haroldo, por cierto, debo contar aquí que la traducción que había hecho Andrés de 'Crisantempo' dormía desde hacía años el sueño de los justos en una gaveta de la editorial Acantilado, hasta que yo, encargado en esa época de asuntos contractuales, advertí a Jaume Vallcorba. Se me ordenó prorrogar plazos y no lo hice; mentí (Dios me perdone), presioné de esas maneras neobarrocas que solía y el libro acabó saliendo poco después. Andrés me agradeció siempre esa mediación surgida de la solidaridad entre traductores, aunque las escasas ventas del libro, que nunca más se ha reeditado, me costaron varios ataques de malhumor de su editor, siempre tan atento a la buena literatura, pero también, ay, a las finanzas. En 2003, cuando murió Haroldo, Andrés escribió una hermosa elegía que arranca con un treno: «Qué palabra, mi amigo, te ha arrastrado/ con ella, qué vocablo de qué fábula». El poema advierte la coincidencia de que Campos haya muerto el mismo mes en que nació, en agosto, como si vida y muerte, o mejor, nacimiento y desnacer, fueran parte de un mismo ciclo, ese tejido eterno del 'extracéu' que debe comprenderse desde la esencial combinatoria que propone la palabra poética: su baile de signos, sus cadenas. Aquella elegía, 'En la muerte de Haroldo de Campos', termina con una estrofa que bien podría servir ahora de epitafio y consuelo: «Aquí comienzas, mueres y renaces./ El llanto no me vela tus palabras:/ danzan como tu risa, atravesando/ niebla de nadas, todo niebla y nada».
Publicaciones Relacionadas