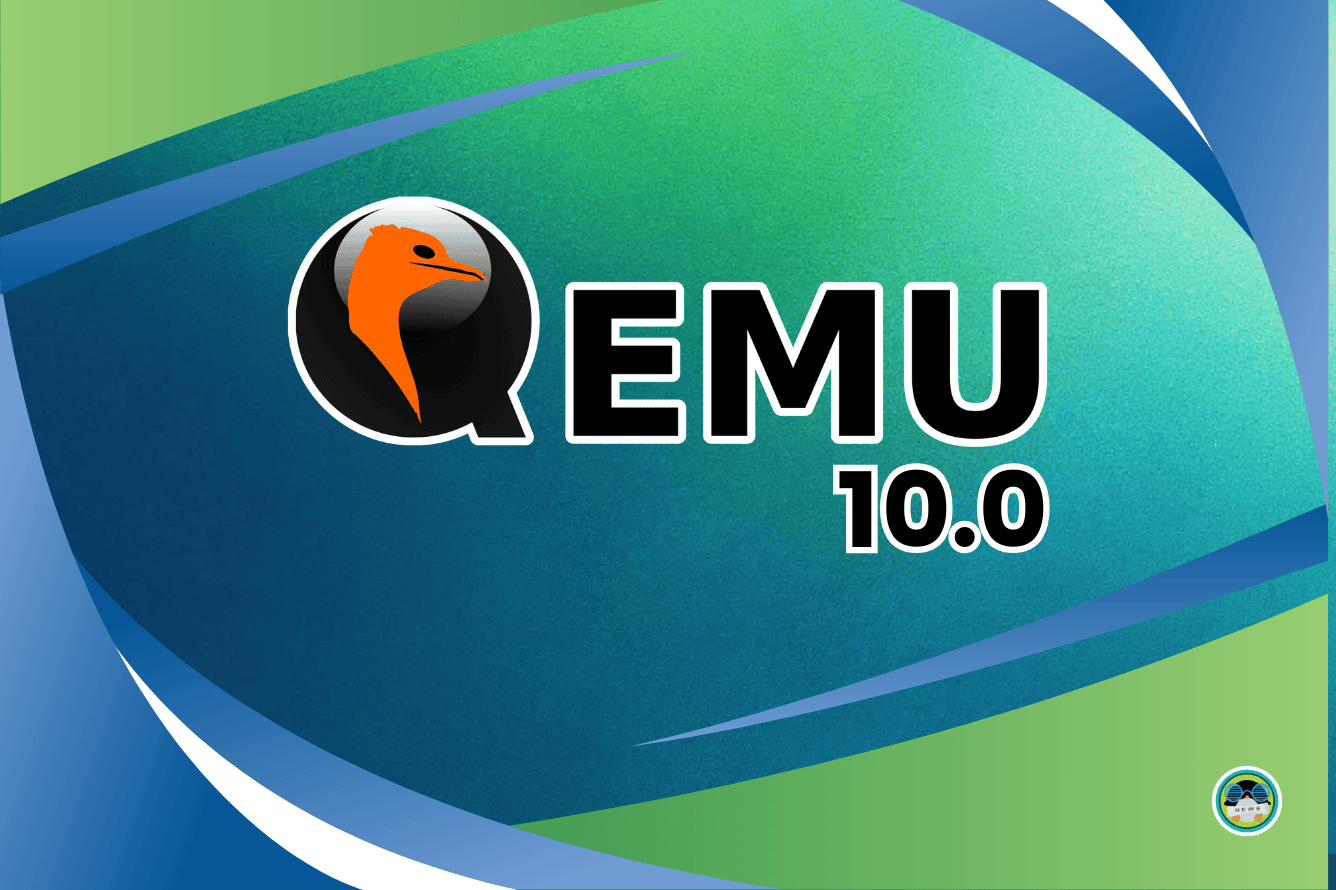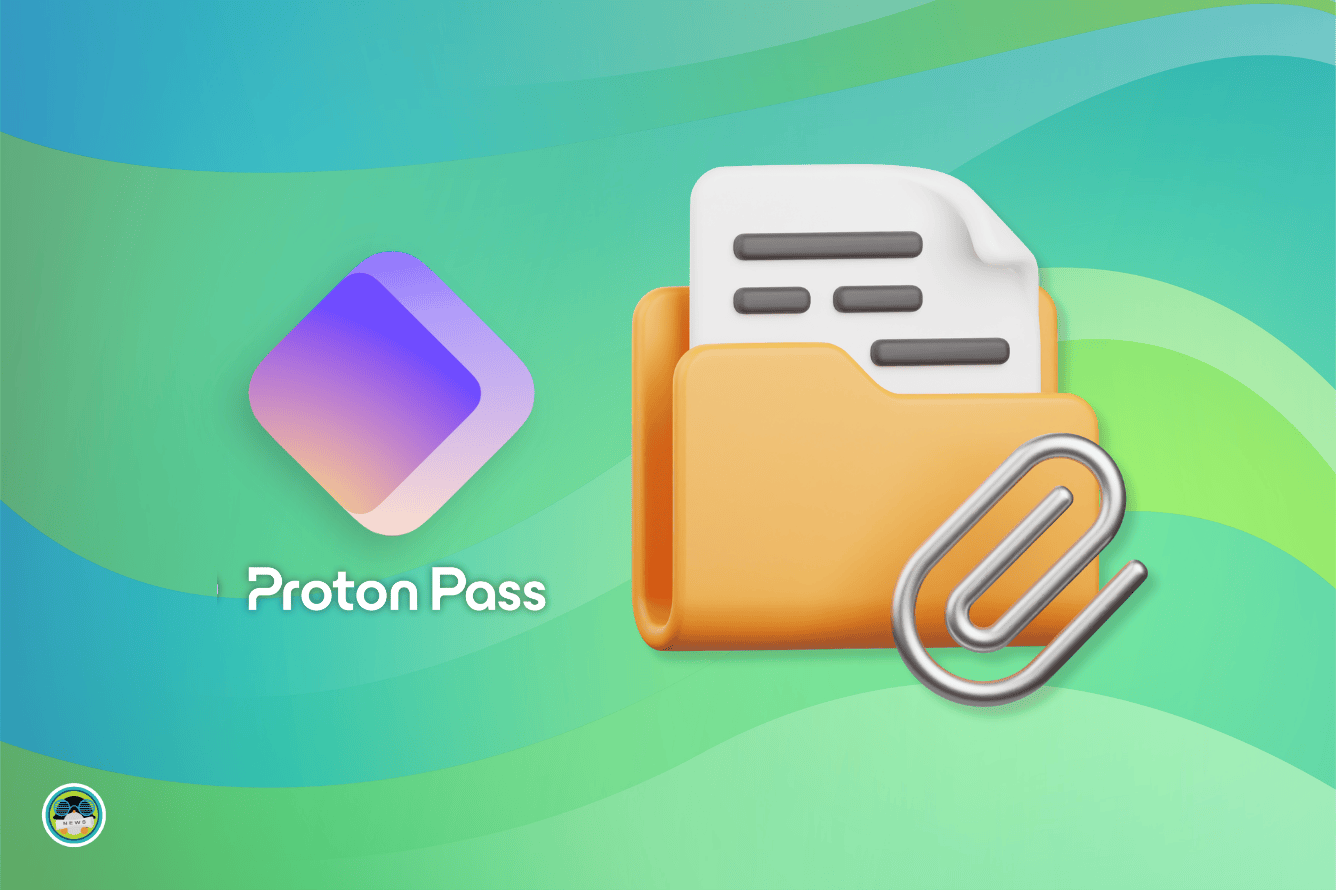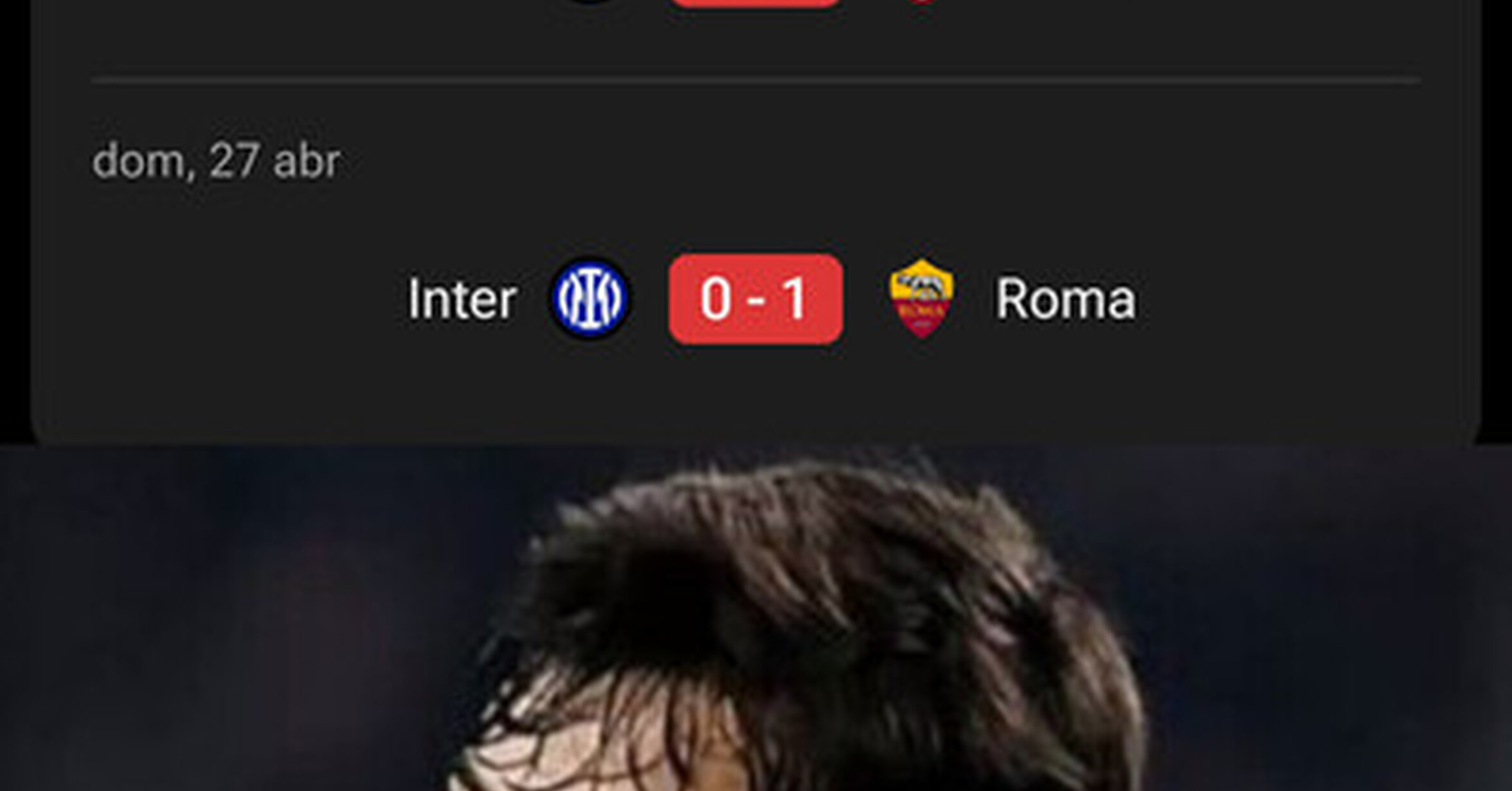"Adolescencia": cuando una serie pone en jaque al mundo adulto
La miniserie Adolescencia se volvió rápidamente tema de conversación. Como suele suceder con ciertos fenómenos culturales, capturó la atención del público general, generó titulares, encendió debates. Y lo hizo desde un formato novedoso y potente, que combina la tensión del plano secuencia con una trama que incomoda y obliga a mirar. Pero lo que narra Adolescencia no es nuevo. Quienes trabajamos en escuelas secundarias venimos observando desde hace años lo que hoy parece estar en el centro de la escena: el desconcierto adulto frente al mundo adolescente, la dificultad de acompañar, la soledad de muchos chicos, el peso que tienen hoy las redes sociales y los vínculos digitales, y sobre todo, la presencia intermitente -cuando no directamente ausente- de los adultos en sus vidas cotidianas. A eso se suma la creciente dificultad de la escuela para comprender y abordar esta nueva adolescencia, con sus tiempos, sus lenguajes, sus códigos y su emocionalidad. Las instituciones educativas también están buscando cómo responder, cómo sostener, cómo intervenir sin desbordarse. Y esa tensión también forma parte del escenario. Streaming Adolescencia: la miniserie más vista en Netflix tiene solo 4 episodios y esconde una oscura verdad sobre las redes sociales Lo que la serie hace, y en eso reside parte de su valor, es poner en palabras lo que muchas veces no se quiere ver. Levanta el velo de una problemática profunda, que se expresa en lo individual, pero se gesta en lo colectivo. No es casual que, apenas se estrenó, empezaran a surgir lecturas, entrevistas y columnas de opinión que intentan entender por qué nos interpela tanto. Sin embargo, vale preguntarse por qué este tema aparece ahora. Hace apenas unos meses, el foco de la conversación pública estaba puesto en la ludopatía adolescente. Ahora, el interés gira en torno a ese "mundo oculto" que los chicos no cuentan y que los adultos no logran descifrar. Y es legítimo que se hable de estos temas. Pero también es legítimo preguntarse qué pasa después. Nada se resolvió con la ludopatía. ¿Qué sucederá con esta preocupación por el silencio adolescente cuando pase la euforia por la serie? ¿Qué nueva problemática tomará la escena mediática y desplazará esta? Entre las voces que más circularon tras el estreno, Alejandro Schujman advierte sobre un fenómeno preocupante: "la sobrevaloración de la crianza respetuosa", entendida muchas veces como una renuncia al rol adulto. Sostiene que estamos criando "padres rehenes de hijos tiranos", en contextos donde lo que falta no es afecto, sino claridad, presencia, límites amorosos. Y sin embargo, quedarse solo con esa idea sería mirar apenas una parte del problema. En su artículo Adolescencia y la crianza (escasamente) poderosa, Mariana Maggio nos invita a ampliar la perspectiva. Nos recuerda que también hay formas de violencia menos visibles, pero igual de dañinas -institucionales, sociales, digitales-, que inciden en el modo en que los adolescentes se construyen a sí mismos. Nos interpela como educadores, como adultos, como sociedad. Nos llama a revisar qué tipo de presencia estamos ofreciendo, y a construir una crianza realmente poderosa, una que habilite, que escuche, que entienda las culturas juveniles en su complejidad. ¿Nueva secta? Qué significa ser un "incel" según la psicología y cuál es el secreto que revela la miniserie "Adolescencia" En esa línea, el libro Un mundo sin adultos, de Mariano Narodowsky, ofrece una clave de lectura imprescindible para entender la crisis actual de los vínculos entre generaciones. Narodowsky analiza cómo, en una sociedad que muchas veces elige igualar a adultos y jóvenes en lugar de diferenciarse generacionalmente, se borra la figura del adulto como referencia, como alguien que guía, que pone un límite, que acompaña sin competir. Y en ese vacío, crecen las inseguridades, la angustia y también la violencia. Ahora bien, nada de esto puede analizarse por fuera del contexto social y cultural en el que vivimos. Pretender entender las problemáticas adolescentes sin mirar los cambios que atravesó la sociedad en los últimos años sería, al menos, una ingenuidad. La pandemia dejó huellas emocionales, desestructuró rutinas, desdibujó espacios de encuentro. Las tecnologías se volvieron el único canal posible de socialización durante mucho tiempo, y hoy son un componente ineludible de la vida cotidiana adolescente. Las familias se reconfiguraron, la escuela se vio desbordada, y los discursos que antes ordenaban quedaron en crisis. Las nuevas formas de habitar el mundo impactan directamente en la forma en que los adolescentes lo transitan. Ese es el escenario en el que hay que mirar. Y también el que nos desafía, porque las respuestas de antes ya no alcanzan, y las nuevas aún están en construcción.Mucho cuidado Elon Musk se metió con Adolescencia, la serie más vista de Netflix y el creador lo destrozó: "Absurdo..." La urgencia, entonces, no pasa solo por diagnosticar lo que sucede, sino por repensar el rol de

La miniserie Adolescencia se volvió rápidamente tema de conversación. Como suele suceder con ciertos fenómenos culturales, capturó la atención del público general, generó titulares, encendió debates. Y lo hizo desde un formato novedoso y potente, que combina la tensión del plano secuencia con una trama que incomoda y obliga a mirar.
Pero lo que narra Adolescencia no es nuevo. Quienes trabajamos en escuelas secundarias venimos observando desde hace años lo que hoy parece estar en el centro de la escena: el desconcierto adulto frente al mundo adolescente, la dificultad de acompañar, la soledad de muchos chicos, el peso que tienen hoy las redes sociales y los vínculos digitales, y sobre todo, la presencia intermitente -cuando no directamente ausente- de los adultos en sus vidas cotidianas. A eso se suma la creciente dificultad de la escuela para comprender y abordar esta nueva adolescencia, con sus tiempos, sus lenguajes, sus códigos y su emocionalidad. Las instituciones educativas también están buscando cómo responder, cómo sostener, cómo intervenir sin desbordarse. Y esa tensión también forma parte del escenario.
Lo que la serie hace, y en eso reside parte de su valor, es poner en palabras lo que muchas veces no se quiere ver. Levanta el velo de una problemática profunda, que se expresa en lo individual, pero se gesta en lo colectivo. No es casual que, apenas se estrenó, empezaran a surgir lecturas, entrevistas y columnas de opinión que intentan entender por qué nos interpela tanto.
Sin embargo, vale preguntarse por qué este tema aparece ahora. Hace apenas unos meses, el foco de la conversación pública estaba puesto en la ludopatía adolescente. Ahora, el interés gira en torno a ese "mundo oculto" que los chicos no cuentan y que los adultos no logran descifrar. Y es legítimo que se hable de estos temas. Pero también es legítimo preguntarse qué pasa después. Nada se resolvió con la ludopatía. ¿Qué sucederá con esta preocupación por el silencio adolescente cuando pase la euforia por la serie? ¿Qué nueva problemática tomará la escena mediática y desplazará esta? 
Entre las voces que más circularon tras el estreno, Alejandro Schujman advierte sobre un fenómeno preocupante: "la sobrevaloración de la crianza respetuosa", entendida muchas veces como una renuncia al rol adulto. Sostiene que estamos criando "padres rehenes de hijos tiranos", en contextos donde lo que falta no es afecto, sino claridad, presencia, límites amorosos.
Y sin embargo, quedarse solo con esa idea sería mirar apenas una parte del problema. En su artículo Adolescencia y la crianza (escasamente) poderosa, Mariana Maggio nos invita a ampliar la perspectiva. Nos recuerda que también hay formas de violencia menos visibles, pero igual de dañinas -institucionales, sociales, digitales-, que inciden en el modo en que los adolescentes se construyen a sí mismos. Nos interpela como educadores, como adultos, como sociedad. Nos llama a revisar qué tipo de presencia estamos ofreciendo, y a construir una crianza realmente poderosa, una que habilite, que escuche, que entienda las culturas juveniles en su complejidad.
En esa línea, el libro Un mundo sin adultos, de Mariano Narodowsky, ofrece una clave de lectura imprescindible para entender la crisis actual de los vínculos entre generaciones.
Narodowsky analiza cómo, en una sociedad que muchas veces elige igualar a adultos y jóvenes en lugar de diferenciarse generacionalmente, se borra la figura del adulto como referencia, como alguien que guía, que pone un límite, que acompaña sin competir. Y en ese vacío, crecen las inseguridades, la angustia y también la violencia.
Ahora bien, nada de esto puede analizarse por fuera del contexto social y cultural en el que vivimos. Pretender entender las problemáticas adolescentes sin mirar los cambios que atravesó la sociedad en los últimos años sería, al menos, una ingenuidad. La pandemia dejó huellas emocionales, desestructuró rutinas, desdibujó espacios de encuentro. Las tecnologías se volvieron el único canal posible de socialización durante mucho tiempo, y hoy son un componente ineludible de la vida cotidiana adolescente. Las familias se reconfiguraron, la escuela se vio desbordada, y los discursos que antes ordenaban quedaron en crisis. Las nuevas formas de habitar el mundo impactan directamente en la forma en que los adolescentes lo transitan. Ese es el escenario en el que hay que mirar. Y también el que nos desafía, porque las respuestas de antes ya no alcanzan, y las nuevas aún están en construcción.
La urgencia, entonces, no pasa solo por diagnosticar lo que sucede, sino por repensar el rol de los adultos en este nuevo tiempo. Porque no se trata solo de poner límites, ni de volver a modelos autoritarios. Se trata de estar. De comprender que en este presente vertiginoso, marcado por la sobreinformación, la exposición constante y la incertidumbre, la presencia adulta sigue siendo muy necesaria. Pero necesita ser pensada de otra manera. Más lúcida, más atenta, más comprometida.
Tal vez la pregunta no sea qué le pasa a la adolescencia. Tal vez la pregunta -incómoda pero necesaria- sea qué lugar le estamos dando a los adolescentes en nuestras agendas, en nuestras familias, en nuestras escuelas. Y más importante aún, qué lugar nos animamos a ocupar los adultos.





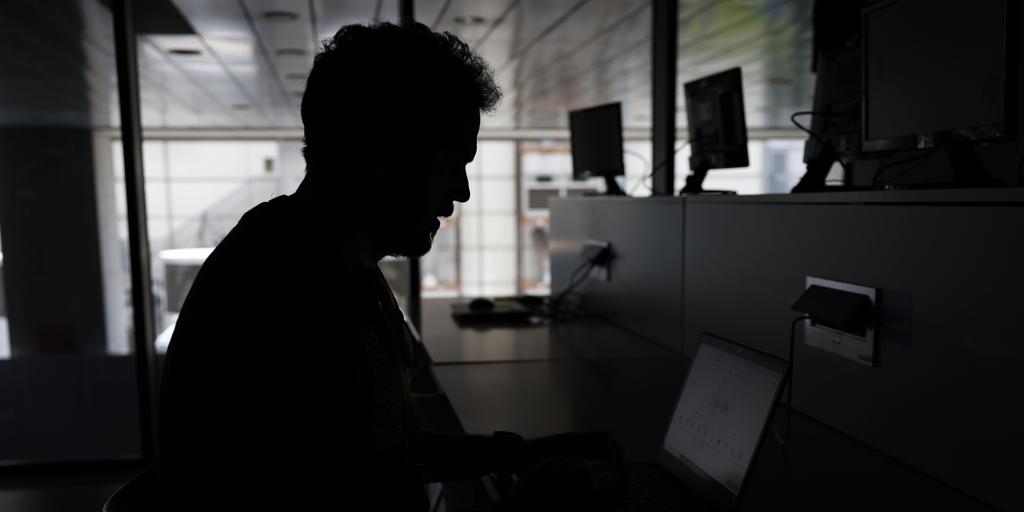











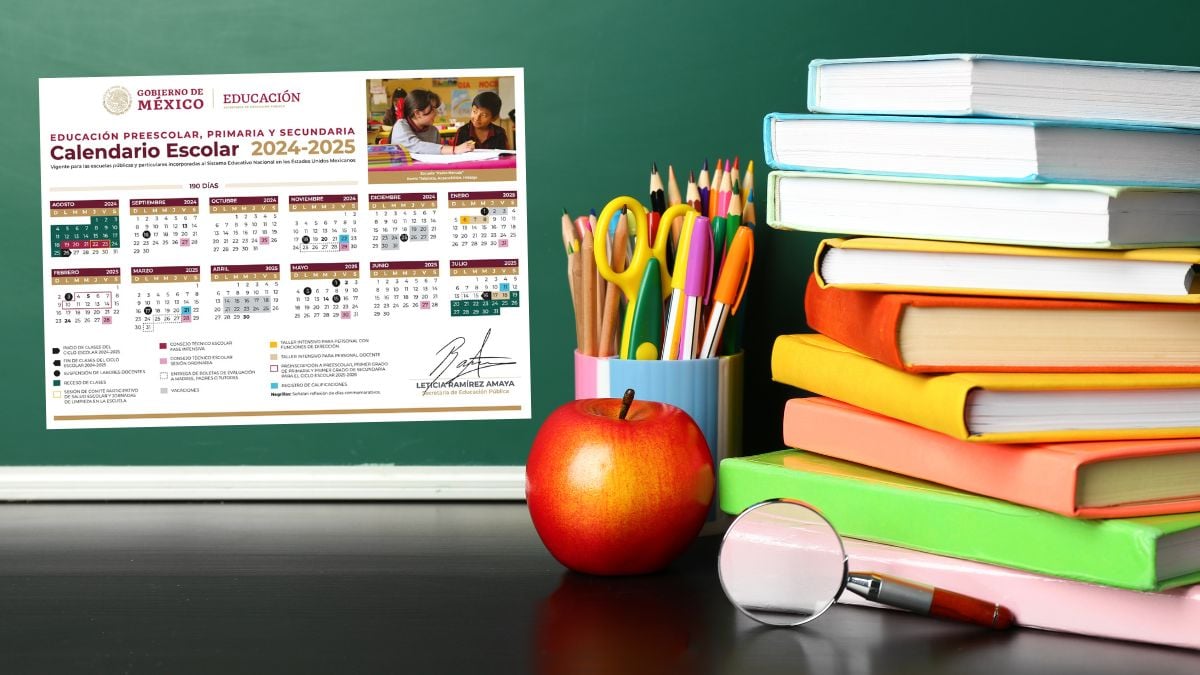







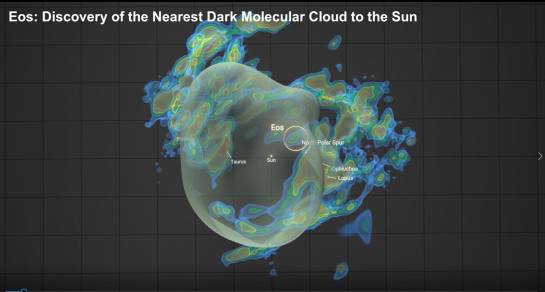






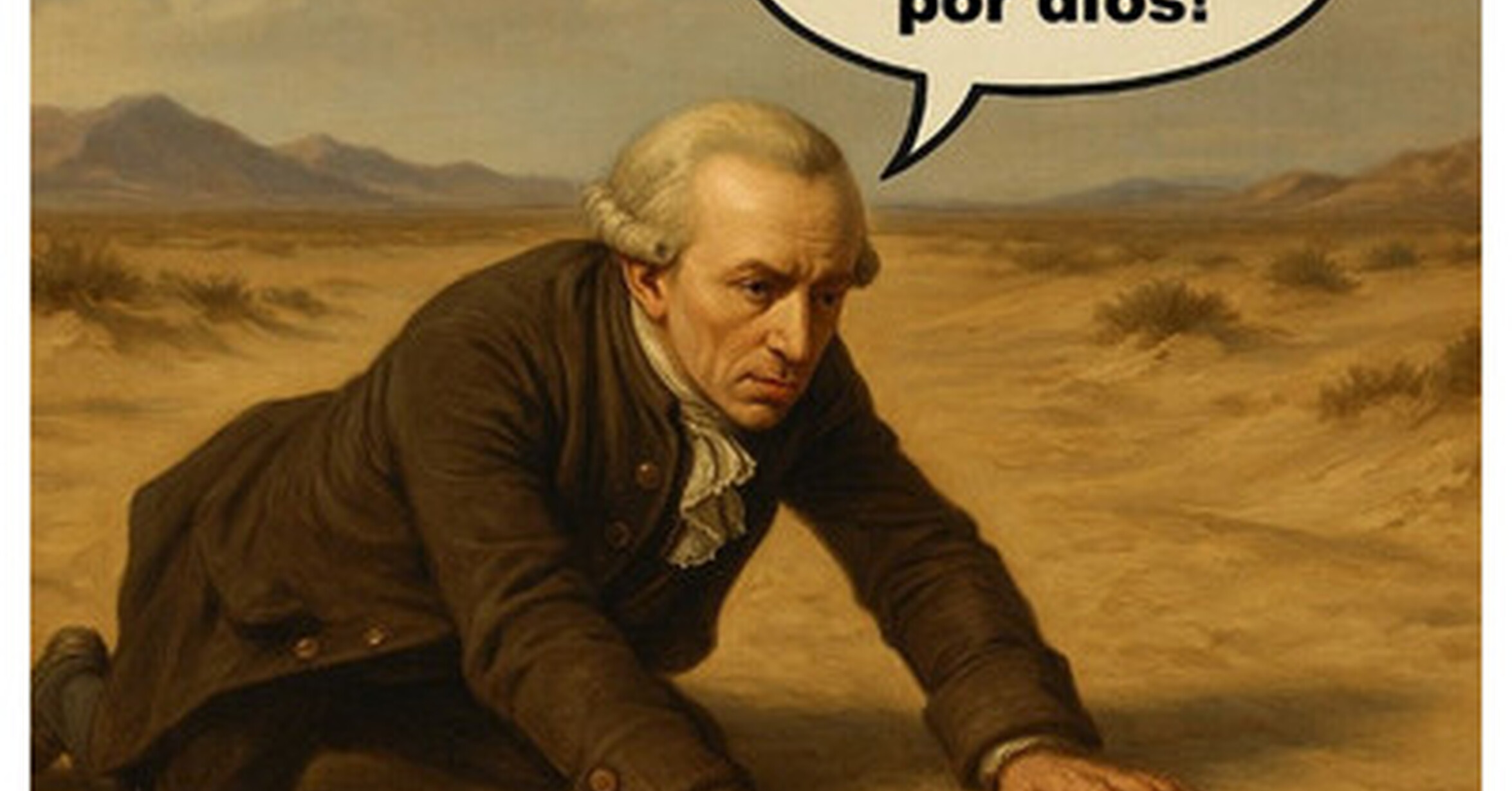









.jpg)


.jpg)