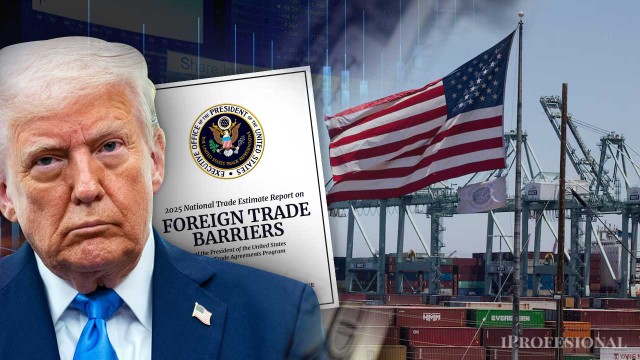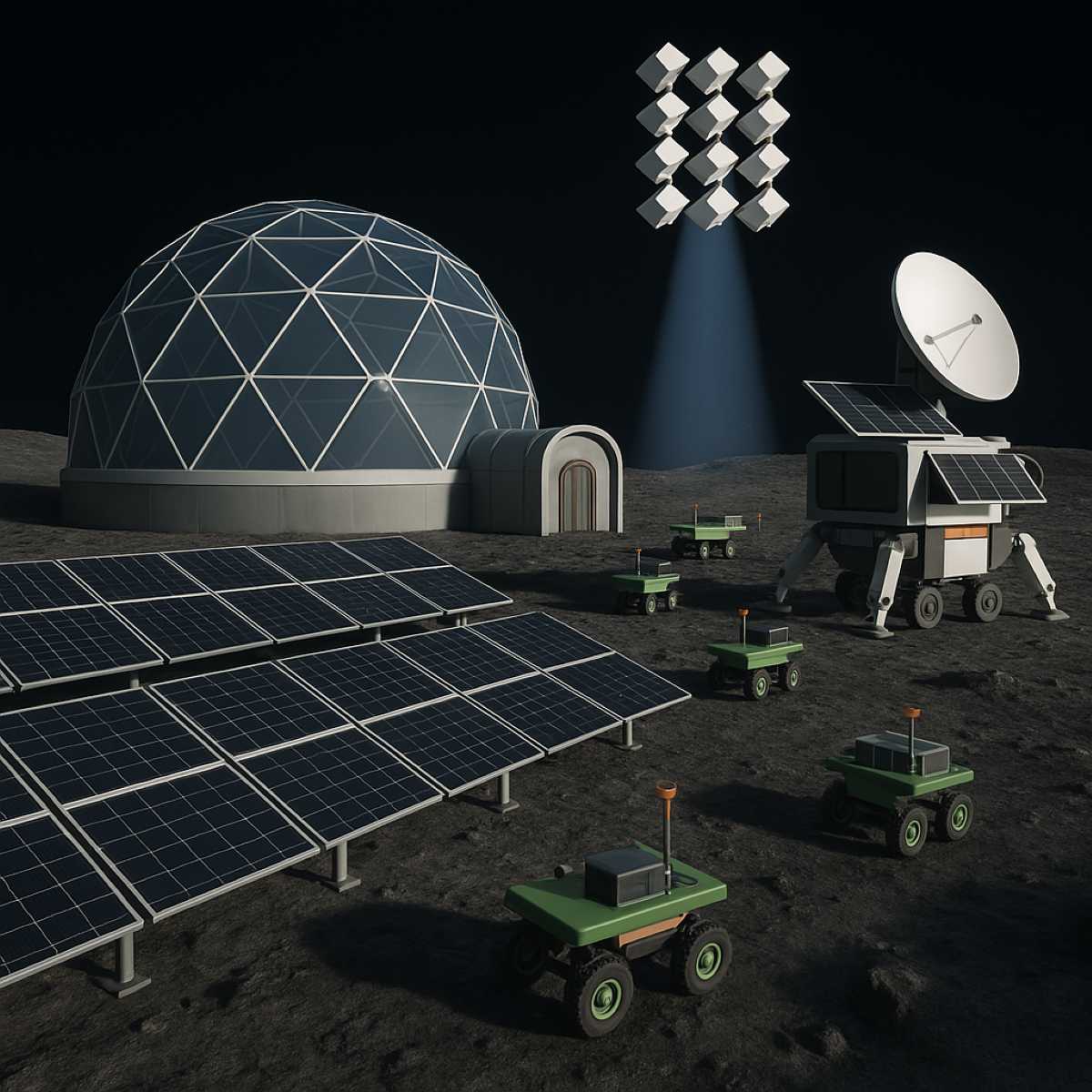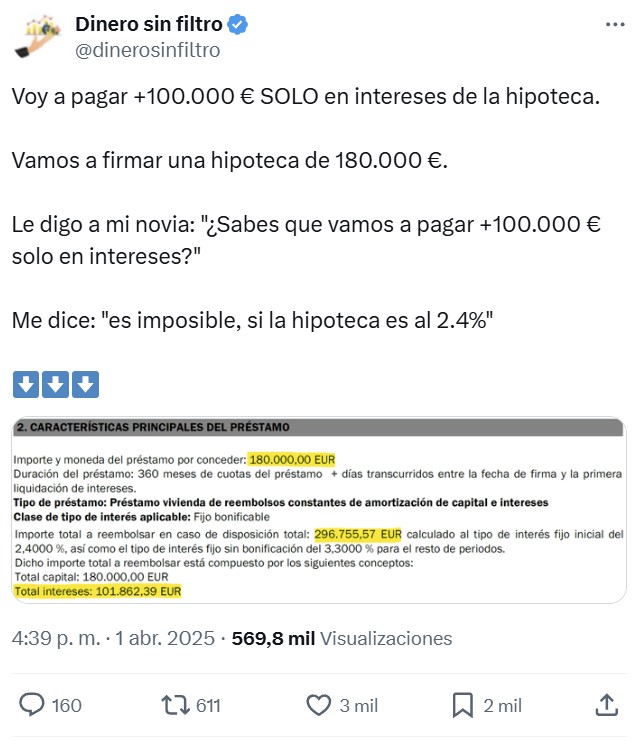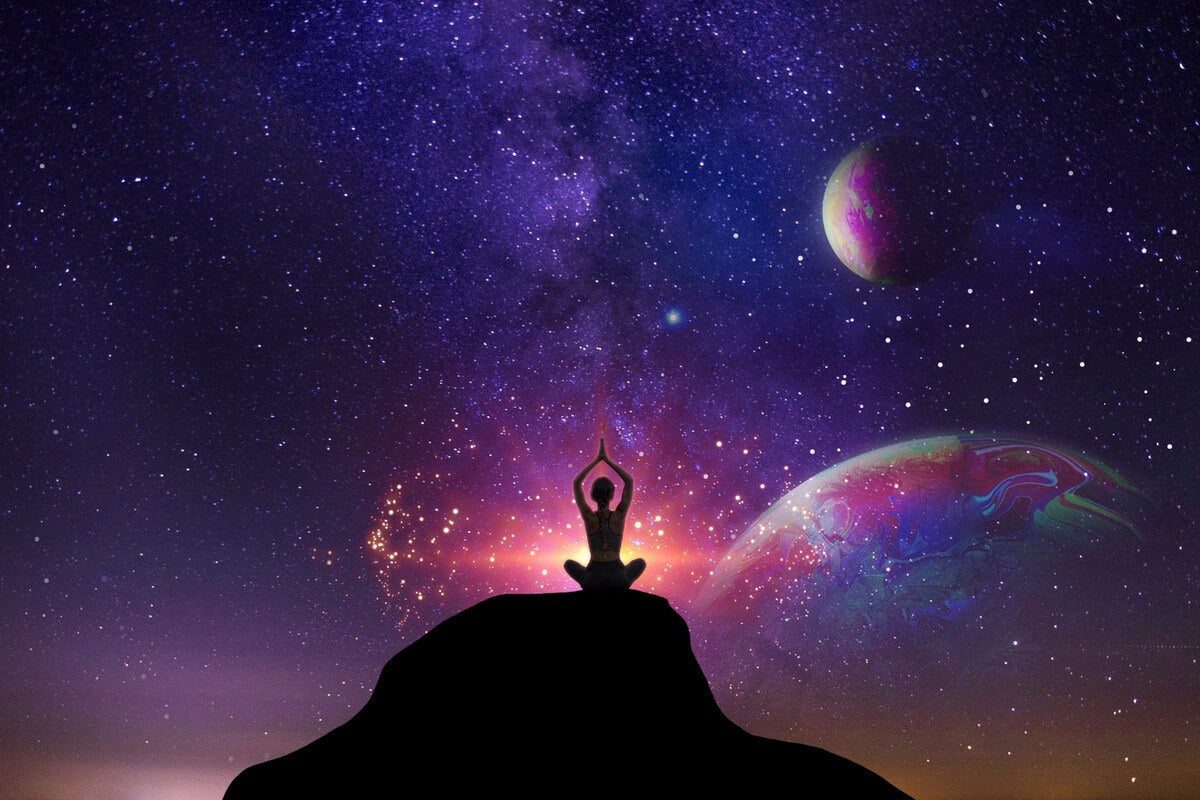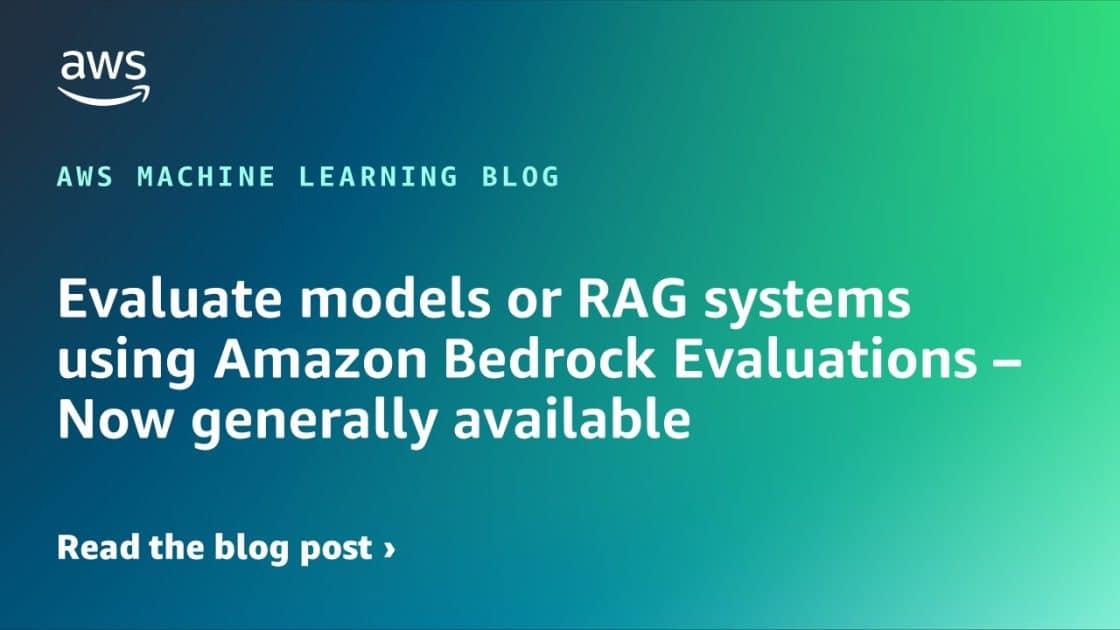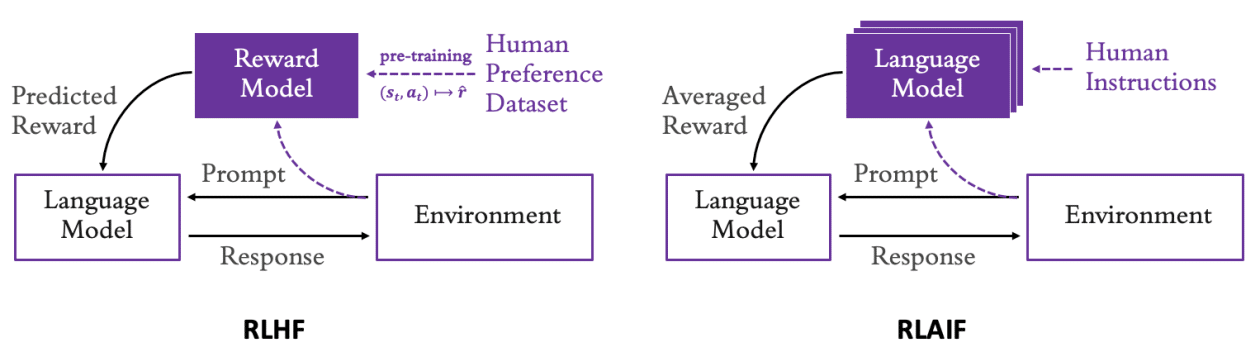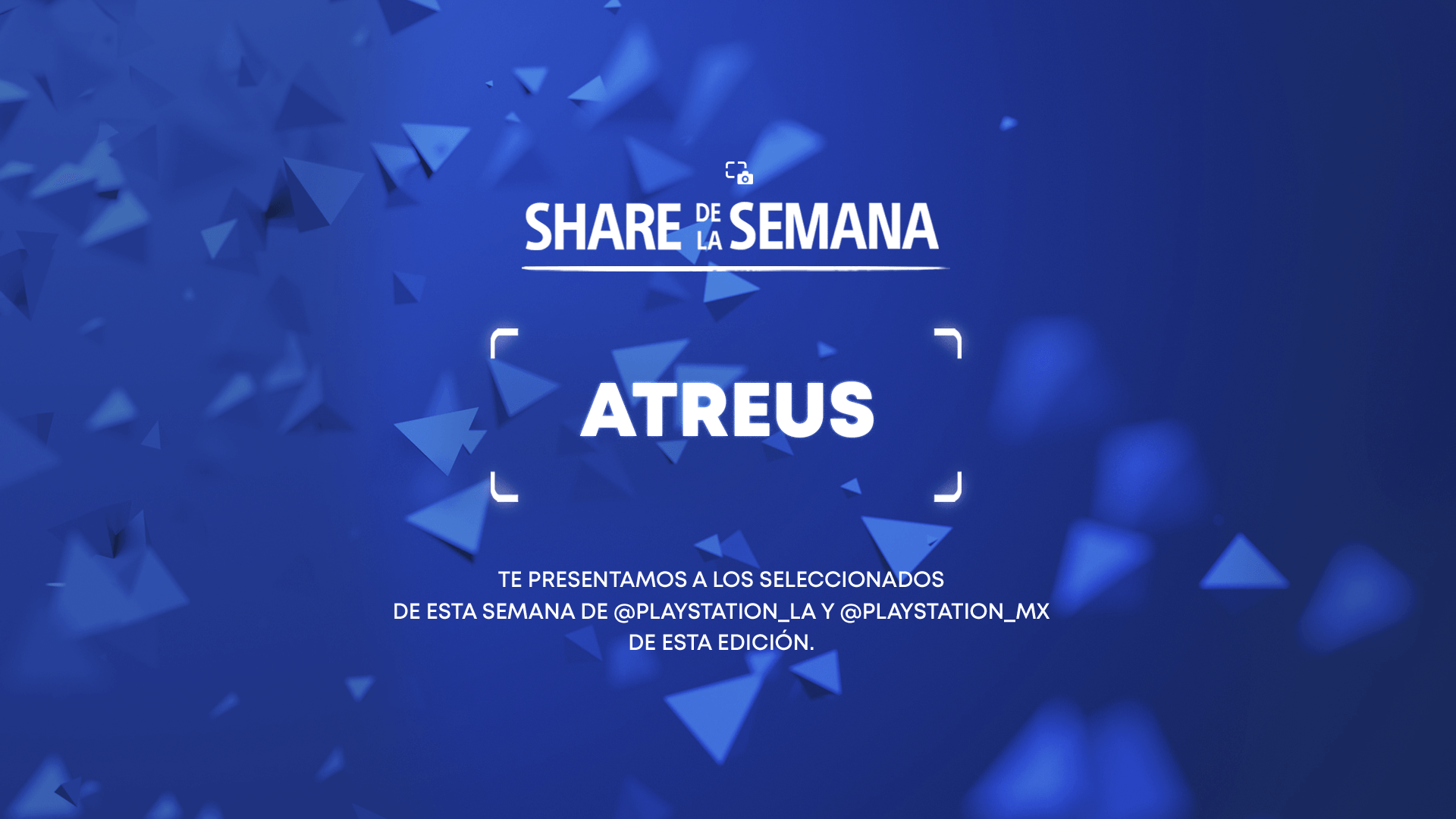¿La paz? ¡Que te folle un pez!
Con toda modestia, sugiero que sería más tranquilizador (¡y más barato!) propiciar el desarme del adversario que costear el rearme propio, pero eso lo dejo al criterio de personas más versadas A la luz de las recientes noticias procedentes de Bruselas, como la propuesta de la Comisión Europea de que cada ciudadano se pertreche de un “kit de supervivencia para 72 horas” en previsión de una guerra o alguna otra calamidad por el estilo, o las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogiando el gasto en defensa de Polonia (cercano al 5% del PIB) y prometiendo “una reacción devastadora contra cualquiera que nos ataque”, cabe interpretar que el fantasma del alarmismo, más que recorrer Europa, ha sentado en ella sus reales. Precisamente mientras en Arabia se celebran las primeras negociaciones de cierta enjundia en tres años para tratar de alcanzar una tregua o cosa tal en Ucrania, parece que si en el viejo continente a alguien se le ocurre hablar de paz le espetarán, como hacía John Cleese en la versión doblada al castellano de la famosa escena de La vida de Brian, aquello de “¿la paz? ¡Que te folle un pez!” Dejando de lado la puesta en escena de lo del kit, que ha sido ya censurada ubique (un video pseudohumorístico en que la Comisaria de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis se saca del bolso una caja de cerillas gigante y explica las virtudes de las navajas suizas), no puede uno sustraerse a la impresión de que el propósito de todo esto sea precisamente generar en la población un estado de aprensión que alimente la aquiescencia para con los fabulosos incrementos del gasto en defensa que se han anunciado hace poco. Posiblemente los estrategas de comunicación de la Comisión hayan pensado —y con acierto— que al Juan Lanas promedio se lo asusta mejor mentando la posibilidad de quedarse tres días encerrado en casa (¡y quién sabe si sin internet!) que con abstracciones geopolíticas. Asunto aparte es la plausibilidad de la amenaza de acuerdo con criterios más objetivos. Es cierto que el mundo está lleno de locos, a uno y otro lado del Atlántico, y cada vez más; que el presidente de Rusia está en busca y captura por la Corte Penal Internacional (al igual que el primer ministro de Israel, dicho sea de paso); son hechos ciertos también las agresiones híbridas sufridas en Europa en los últimos años; como cierta e inquietante es asimismo la desenvoltura con que esbirros del Kremlin pululan por las redes sociales virtuales y los platós de la telebasura, ganando adeptos para su causa. Pero también es verdad que, si tras tres años de lucha y más de cien mil muertos, las fuerzas rusas ni siquiera han llegado a ocupar plenamente los territorios de lo que en tiempo del zar Pável I se denominó la gobernación de la Nueva Rusia, cuesta imaginar que de buenas a primeras les vaya a acometer una pulsión irresistible, como a Woody Allen cuando escuchaba a Wagner, por invadir Polonia. Tampoco me inspiran mucha confianza los paralelismos históricos, tan en boga en estos días, con los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, que hacen de Putin el Hitler de nuestro tiempo y de los que se desprende la urgencia de pararle los pies antes de que sea demasiado tarde. Pensar el presente en términos históricos es necesario, pero creer que la historia se repite sin más es un error y nos deja inermes ante lo inesperado, que suele ser lo que termina sucediendo. Por lo demás, me parece desasosegante también la complacencia con la que se recuerda a veces esa última guerra mundial, como si no hubiera sido el mayor desastre conocido por la humanidad, que habría sido preferible evitar… Tirando un poco de este hilo, debemos reconocer como un hecho incontestable que la mayor parte de las sociedades humanas que en el mundo han sido han tendido a la glorificación de la guerra. Como sabe cualquier estudiante de antropología cultural, entre las bondades de la guerra figura facilitar el control demográfico (no por las muertes en combate, por supuesto, sino por privilegiar la crianza de los varones), además de reforzar la cohesión social y política de los grupos. En el arte y la literatura encontraríamos innúmeros ensalzamientos de la guerra a lo largo de los siglos, desde los versos de Calderón (“la milicia no es más que una / religión de hombres honrados”) al coro Bella vita militar de Così fan tutte, y Nietzsche afirmaba que había que amar la paz pero sólo como un medio para llegar a la siguiente guerra, y mejor la paz breve que la duradera. Servidor no tiene empacho en admitir la seducción que todavía producen en ocasiones las imágenes romantizadas de la guerra, ni que se enardece al escuchar el Squilli, echeggi la tromba guerriera u otros coros verdianos del género, pero a la postre me parece más razonable concordar con Miguel Hernández en que son “tristes guerras / si no es amor la empresa”. Y así parecen haberlo entendido también artistas, literatos y poetas a lo


Con toda modestia, sugiero que sería más tranquilizador (¡y más barato!) propiciar el desarme del adversario que costear el rearme propio, pero eso lo dejo al criterio de personas más versadas
A la luz de las recientes noticias procedentes de Bruselas, como la propuesta de la Comisión Europea de que cada ciudadano se pertreche de un “kit de supervivencia para 72 horas” en previsión de una guerra o alguna otra calamidad por el estilo, o las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogiando el gasto en defensa de Polonia (cercano al 5% del PIB) y prometiendo “una reacción devastadora contra cualquiera que nos ataque”, cabe interpretar que el fantasma del alarmismo, más que recorrer Europa, ha sentado en ella sus reales. Precisamente mientras en Arabia se celebran las primeras negociaciones de cierta enjundia en tres años para tratar de alcanzar una tregua o cosa tal en Ucrania, parece que si en el viejo continente a alguien se le ocurre hablar de paz le espetarán, como hacía John Cleese en la versión doblada al castellano de la famosa escena de La vida de Brian, aquello de “¿la paz? ¡Que te folle un pez!”
Dejando de lado la puesta en escena de lo del kit, que ha sido ya censurada ubique (un video pseudohumorístico en que la Comisaria de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis se saca del bolso una caja de cerillas gigante y explica las virtudes de las navajas suizas), no puede uno sustraerse a la impresión de que el propósito de todo esto sea precisamente generar en la población un estado de aprensión que alimente la aquiescencia para con los fabulosos incrementos del gasto en defensa que se han anunciado hace poco. Posiblemente los estrategas de comunicación de la Comisión hayan pensado —y con acierto— que al Juan Lanas promedio se lo asusta mejor mentando la posibilidad de quedarse tres días encerrado en casa (¡y quién sabe si sin internet!) que con abstracciones geopolíticas.
Asunto aparte es la plausibilidad de la amenaza de acuerdo con criterios más objetivos. Es cierto que el mundo está lleno de locos, a uno y otro lado del Atlántico, y cada vez más; que el presidente de Rusia está en busca y captura por la Corte Penal Internacional (al igual que el primer ministro de Israel, dicho sea de paso); son hechos ciertos también las agresiones híbridas sufridas en Europa en los últimos años; como cierta e inquietante es asimismo la desenvoltura con que esbirros del Kremlin pululan por las redes sociales virtuales y los platós de la telebasura, ganando adeptos para su causa. Pero también es verdad que, si tras tres años de lucha y más de cien mil muertos, las fuerzas rusas ni siquiera han llegado a ocupar plenamente los territorios de lo que en tiempo del zar Pável I se denominó la gobernación de la Nueva Rusia, cuesta imaginar que de buenas a primeras les vaya a acometer una pulsión irresistible, como a Woody Allen cuando escuchaba a Wagner, por invadir Polonia.
Tampoco me inspiran mucha confianza los paralelismos históricos, tan en boga en estos días, con los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, que hacen de Putin el Hitler de nuestro tiempo y de los que se desprende la urgencia de pararle los pies antes de que sea demasiado tarde. Pensar el presente en términos históricos es necesario, pero creer que la historia se repite sin más es un error y nos deja inermes ante lo inesperado, que suele ser lo que termina sucediendo. Por lo demás, me parece desasosegante también la complacencia con la que se recuerda a veces esa última guerra mundial, como si no hubiera sido el mayor desastre conocido por la humanidad, que habría sido preferible evitar…
Tirando un poco de este hilo, debemos reconocer como un hecho incontestable que la mayor parte de las sociedades humanas que en el mundo han sido han tendido a la glorificación de la guerra. Como sabe cualquier estudiante de antropología cultural, entre las bondades de la guerra figura facilitar el control demográfico (no por las muertes en combate, por supuesto, sino por privilegiar la crianza de los varones), además de reforzar la cohesión social y política de los grupos. En el arte y la literatura encontraríamos innúmeros ensalzamientos de la guerra a lo largo de los siglos, desde los versos de Calderón (“la milicia no es más que una / religión de hombres honrados”) al coro Bella vita militar de Così fan tutte, y Nietzsche afirmaba que había que amar la paz pero sólo como un medio para llegar a la siguiente guerra, y mejor la paz breve que la duradera.
Servidor no tiene empacho en admitir la seducción que todavía producen en ocasiones las imágenes romantizadas de la guerra, ni que se enardece al escuchar el Squilli, echeggi la tromba guerriera u otros coros verdianos del género, pero a la postre me parece más razonable concordar con Miguel Hernández en que son “tristes guerras / si no es amor la empresa”. Y así parecen haberlo entendido también artistas, literatos y poetas a lo largo del último siglo y pico, abandonando, al menos en parte, aquella fascinación y reservando para la guerra una mirada mucho más dura y resentida. No fue la segunda, sino la Primera Guerra Mundial, de la que las naciones europeas salieron bien trasquiladas tras haberse entregado a ella poco menos que al cántico de ¡Oh, qué guerra tan bonita! —como en el musical de Joan Littlewood llevado al cine por Richard Attenborough—, la que supuso seguramente un punto de inflexión en este sentido.
Volviendo a los asuntos hodiernos, quienes reniegan de la paz a propósito de Ucrania aducen, con su parte de razón, que toda componenda con el agresor constituiría un respaldo o incluso un premio por la agresión; también señalan que esto incentivaría otras agresiones futuras. Sobre esto último, como he apuntado antes, tengo serias dudas, pero existe, en cualquier caso, una cuestión más importante a considerar, y es que, como observaba algún personaje de Juego de tronos (¡no todas las referencias van a ser cultas!), sólo podemos hacer la paz con nuestros enemigos: por eso se llama hacer la paz. Y, como decía Alec Guiness en el papel del príncipe Faisal en Lawrence de Arabia, mientras que la guerra la hacen hombres jóvenes, y por eso tiene las virtudes de la juventud: el valor y la esperanza en el futuro; la paz la hacen los viejos, y por eso tiene los vicios de la vejez: el recelo y la desconfianza.
Así debe ser. Hágase la paz de una buena vez: con los enemigos, que es con quien hace falta, y con todos los recelos y precauciones necesarias, precisamente para evitar que vuelva a romperse, o demorarlo al menos cuanto sea posible. Con toda modestia, sugiero que sería más tranquilizador (¡y más barato!) propiciar el desarme del adversario que costear el rearme propio, pero eso lo dejo al criterio de personas más versadas. Será difícil alcanzar la paz, qué duda cabe: acaso haya que hacer concesiones no deseadas y tragarse algún sapo (no, desde luego, todos los que quiere hacernos pasar por gaznate el anaranjado clown de la Casa Blanca)… pero es raro que no suceda así cuando se trata de llegar a un acuerdo desde posiciones enfrentadas. A lo mejor todo esto sirve para reflexionar sobre cómo se pudo arribar a estos extremos y evitar los errores del pasado, al menos durante un tiempo. Quizás, cuando llegue el momento de poner acuerdos en letra impresa, algún diplomático suspirará, como el personaje de Dryden, también en Lawrence de Arabia: “ojalá me hubiera quedado en Tunbridge Wells”.