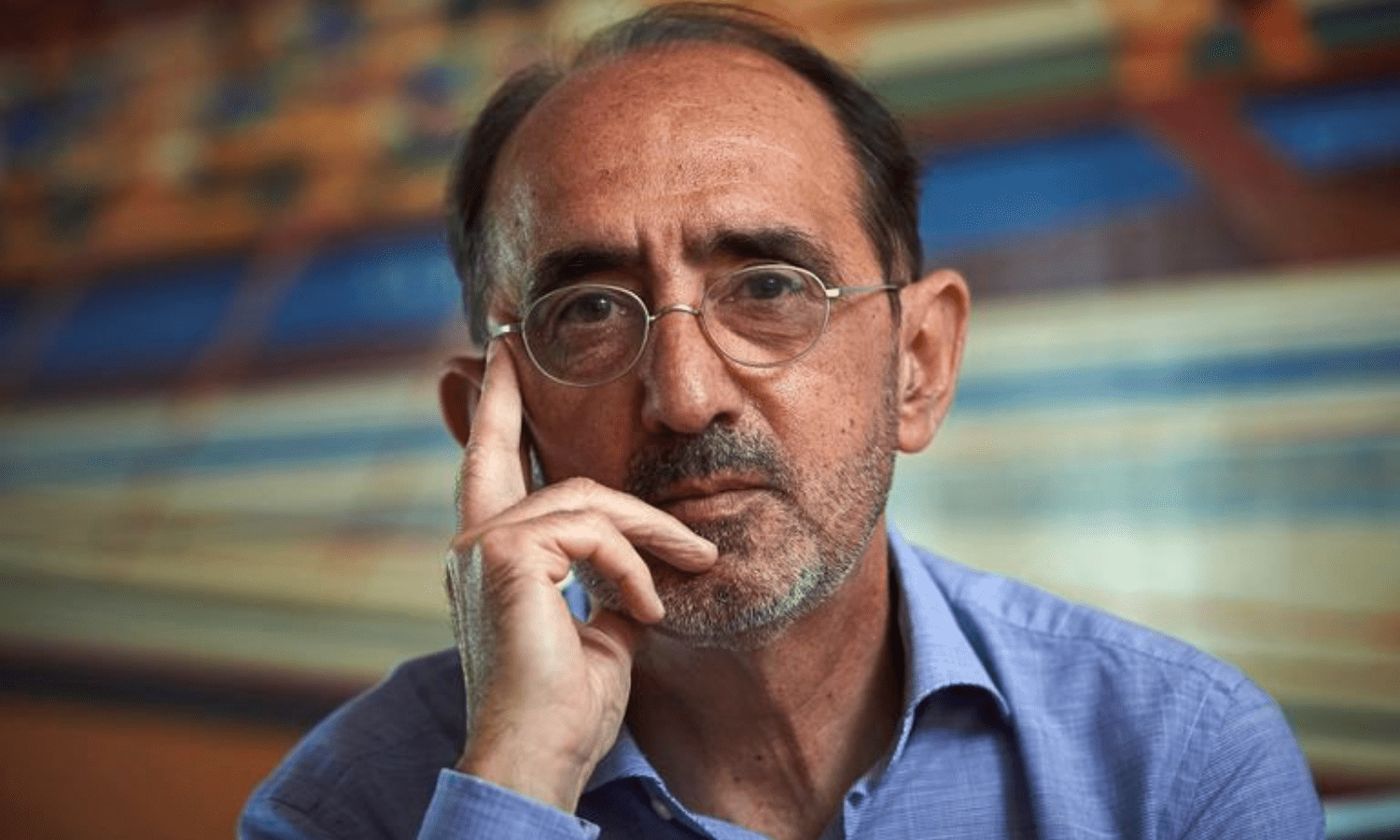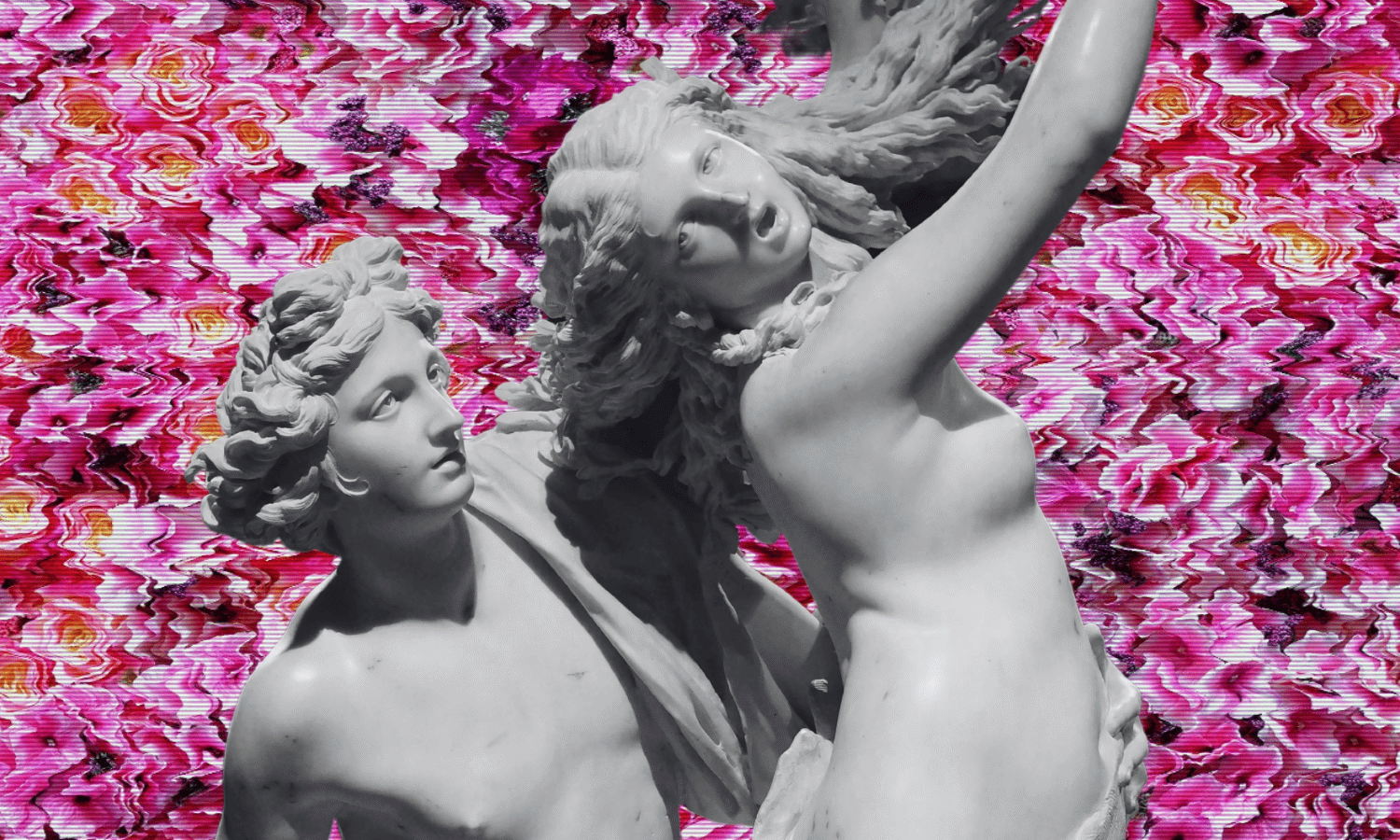Juárez, la ciudad de las mujeres olvidadas
Las mujeres de Juárez no sólo fueron víctimas. Son el estigma y la cuenta pendiente de la historia moral del país.

Si es cierto que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, entonces nosotros los mexicanos, que hemos vivido desde la firma del TLCAN hasta la alternancia política después de 70 años de hegemonía priista, no estamos saliendo del terreno de los malos sueños… sino que estamos entrando de lleno en el escenario de las pesadillas.
Ciudad Juárez, esa frontera rota, ha quedado en el olvido. Las víctimas, esas mujeres abandonadas a la peor de las suertes por el Estado, han sido borradas de la memoria colectiva del país. Pero lo peor es que nunca imaginamos la importancia y el papel que toda esa desgracia tendría en la configuración de una tragedia que se ha instalado en cada rincón de nuestro país.
Las primeras víctimas, las más invisibles, estaban íntimamente ligadas a la historia que comenzaba a escribirse con letras económicas, neoliberales y globales. Desde que el Tratado de Libre Comercio se firmó en 1994, dando paso a una nueva realidad económica y social, México no sólo entró a un mercado ampliado, también desató fuerzas incontrolables, contradicciones estructurales y heridas que no hemos sabido cerrar. Sí, el TLCAN trajo desarrollo y crecimiento, pero no sólo económico. Su firma y puesta en práctica coincidió con la multiplicación de las pesadillas nacionales.
A lo largo del tiempo, ha habido distintos procesos de liberalización económica y desarrollo en diversas regiones del mundo. Sin embargo, no todos han derivado en una transformación estructural del crimen organizado ni en su industrialización, como sí ha ocurrido en algunos países de América Latina.
En este sentido, es importante recordar que los avances económicos en el sudeste asiático o el creciente dominio de China sobre parte del continente asiático, no derivaron en un resurgimiento del narcotráfico a gran escala. A pesar de haber sido en el pasado el epicentro de la histórica “ruta del opio”, estas regiones lograron evitar una nueva explosión de violencia asociada con este fenómeno. Esto contrasta fuertemente con la experiencia mexicana reciente.
Aunque la historia tiende muchas veces a suavizarse por razones políticas o por la necesidad social de sobrevivir, en este caso resulta urgente no maquillar la realidad. México enfrenta hoy dos fenómenos profundamente corrosivos: el aumento de personas desaparecidas y la pérdida de control territorial por parte del Estado frente al narcotráfico. Estos problemas, junto con la crisis del Poder Judicial, constituyen las amenazas más graves que atraviesa el país.
Ambos fenómenos no surgieron en 2018, pero sí se consolidaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, basada en una política de no confrontación directa con los cárteles, generó condiciones que permitieron la expansión y fortalecimiento del crimen organizado en amplias zonas del país.
La pregunta no es únicamente cuándo surgieron estos problemas, sino qué políticas de Estado los hicieron posibles. ¿Qué decisiones facilitaron su expansión, su ocultamiento o su impunidad? En este contexto, resulta difícil negar que la política de seguridad implementada durante el último gobierno contribuyó –de manera directa o por omisión– a la actual crisis de violencia, desapariciones y control territorial por parte del crimen. En ese sentido, es muy difícil negar que esto se debe a la era de los abrazos y no balazos.
A estas alturas, todos somos hijos del TLCAN. Y es impensable, incluso inútil, teorizar qué habría sido de México sin ese tratado. Lo que sí podemos –y debemos– hacer es examinar con profundidad qué decisiones tomamos, qué realidades ignoramos y cuál ha sido el precio, más allá del económico, que hemos pagado desde 1994 hasta hoy.
Porque hoy, el fenómeno que más perturba, que más incomoda, que más desvela al gobierno –aunque no siempre lo admita– es el brutal protagonismo (por irónico que parezca) que han alcanzado los desaparecidos. Hay que decirlo, hubo un momento, no tan lejano, en el que los desaparecidos eran parte de un universo con uniforme, con reglas. Ahora no.
Ahora desaparece cualquiera. Ahora desaparecemos todos. Los desaparecidos han pasado a formar parte del paisaje emocional, político y cultural de México. Pero no podremos entender cómo llegamos a este punto sin antes entender el origen mismo.
Hoy hay dos títulos que duelen y duelen mucho a los mexicanos: el de los desaparecidos y el de los feminicidios.
Las mujeres de Juárez no sólo fueron víctimas. Son el estigma y la cuenta pendiente de la historia moral del país. Pudimos haberlo detectado a tiempo e incluso evitarlo, pero, como ya se está volviendo costumbre, bien porque era muy doloroso ver la realidad o por falta de aceptación, decidimos voltear la mirada hacia otro lado.
La ONU, en una investigación publicada en 2024, contabilizó 2 mil 526 mujeres asesinadas entre 1993 y 2023 en Ciudad Juárez. Muchas de ellas fueron secuestradas, violadas y asesinadas. Los cuerpos, abandonados en desiertos o baldíos. Algunas, aún sin nombre. Y aunque los números ya de por sí estremecen, lo peor es que hay “cientos de desaparecidas” no registradas oficialmente. ¿Cuántas fueron realmente? ¿Cuántas nos negamos a contar?
Durante esos años, Juárez albergó alrededor de 330 maquiladoras, según diversos estudios académicos y reportes industriales. Eran fábricas de esperanza, de sobrevivencia. Pero también eran fábricas de desprotección. Muchas mujeres caminaban durante horas, solas, entre el desierto y la nada, con jornadas laborales extenuantes, para llevar dinero a casa. El peligro estaba en el camino. Y lo sabían. Y lo sabíamos. Pero nadie hizo nada.
El tema estremece la piel no sólo por el número de mujeres asesinadas o desaparecidas –de las cuáles el número sigue siendo incierto– sino por la coincidencia monstruosa entre la pobreza, la maquila y la muerte. La supuesta salida de la pobreza –trabajar en las maquilas– se convirtió en un sinónimo de riesgo. Ir y venir de la casa al trabajo implicaba, en muchos casos, no regresar. Ser mujer y trabajadora en Juárez era una combinación letal.
Lo verdaderamente aterrador no sólo fue que las mataran, fue que quienes lo hicieran quedaran impunes. Que las investigaciones fueran negligentes, torpes, corruptas o inexistentes y que los cuerpos se acumularan sin nombre, sin justicia y sin la posibilidad de ofrecerle un duelo a las familias.
La violencia contra las mujeres en Juárez fue un síntoma de lo que vendría después. Hoy el país no sólo llora a las mujeres de Ciudad Juárez, sino que el llanto se ha juntado e incrementado con la pesadilla de los desaparecidos.
Cuando hoy hablamos de más de 100 mil personas desaparecidas en México entendemos que ya no estamos ante una crisis. Estamos ante un tragedia moral y total. Pero no debería sorprendernos. Ya nos pasó en el pasado y no hicimos nada. Las mujeres de Juárez no nos quitaron el sueño. Pensábamos que la violencia era cercana, pero ajena. Que ocurría ahí, en otro sitio, a otra gente. No a nosotros.
Grave error.
El Estado necesita recuperar el control de su territorio. Pero sobre todo necesita recuperar su capacidad moral de proteger a sus ciudadanos. La sociedad mexicana, por su parte, necesita reconciliarse con su historia, con su vergüenza y con su deuda. Porque antes de los más de 100 mil desaparecidos, hubo miles de mujeres que fueron nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas y a las que vimos ser violadas, secuestradas, desaparecidas e incluso muertas sin hacer lo suficiente.
Hoy el Estado sigue en deuda con las mujeres de Juárez, con ese silencio mortal. Con esos llantos ahogados y con las familias que hoy siguen sin saber dónde colocar una cruz –o cualquier otra cosa– que recuerde que allí yace lo que un día fue un ser humano.