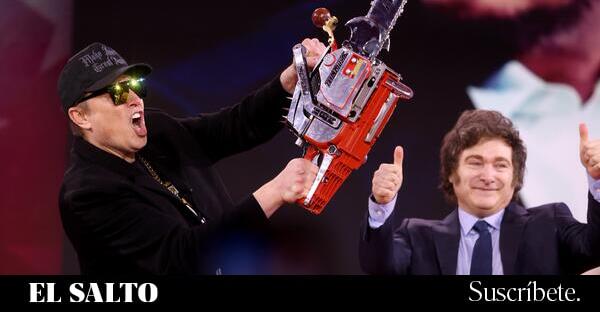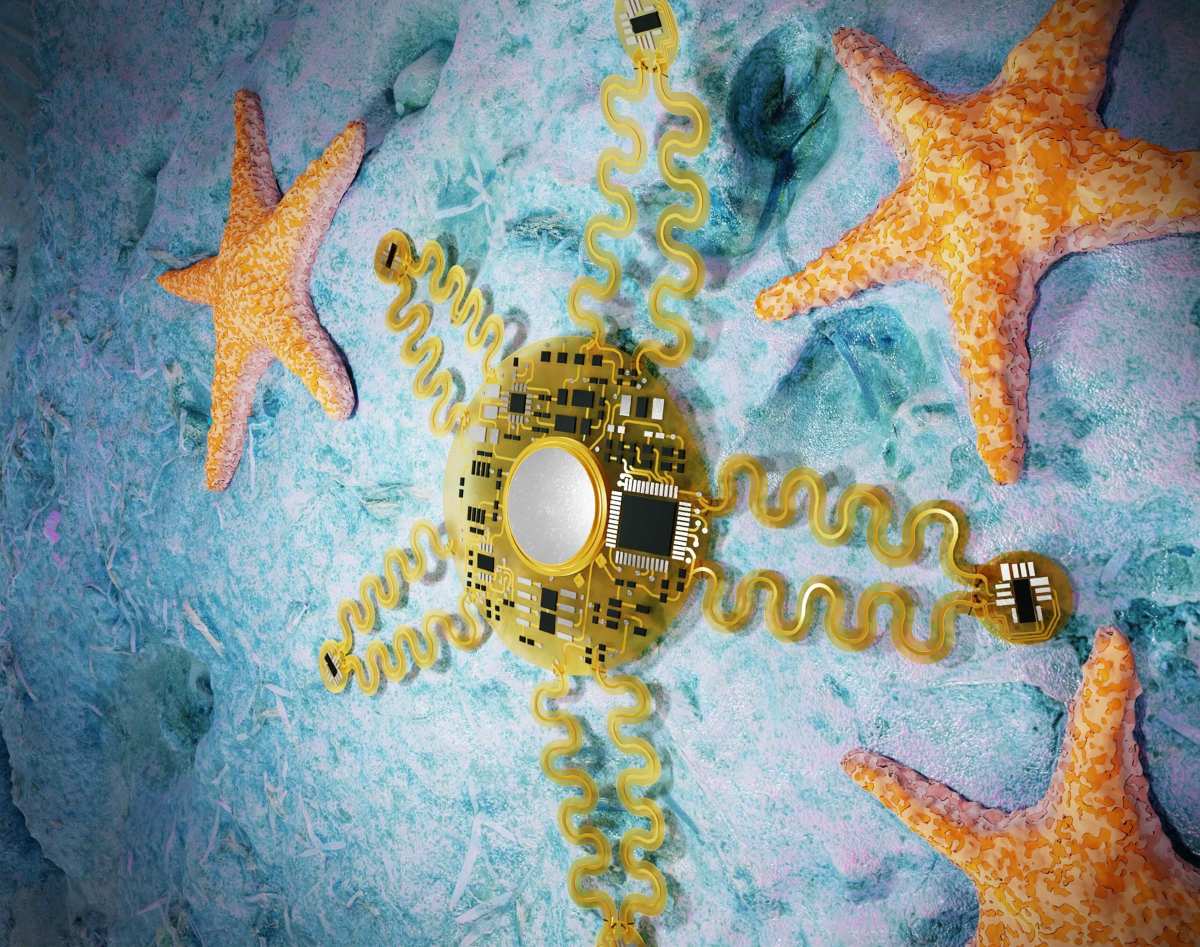Desvelada: un viaje que empezó años antes de despegar para cumplir un sueño
Una pintura, un libro y una fascinación que se trasladó hasta Países Bajos

A veces un viaje comienza años antes de que las ruedas del avión se despeguen de la pista y uno sienta esa fuerza que aprieta contra el respaldo del asiento y considere que efectivamente comenzó la travesía. Este viaje en particular empezó 10 años antes, con un obsequio, un libro que mi marido me regaló cuando estábamos conociéndonos. Le había gustado mucho y quería que lo tuviese.
“Podés mirar una pintura durante una semana y no volver a pensar en ella nunca más. También podés mirar una pintura por un segundo y pensar en ella toda tu vida”. Eso le pasa a Theo Decker, el protagonista de El jilguero, la novela de la escritora Donna Tartt que recibí de regalo. La obra que obsesiona a Theo en la ficción es, sin embargo, una pintura real del pintor holandés Carel Fabritius con el mismo título del libro.
Al igual que el protagonista, mi marido se vio fascinado por la pintura: un jilguero está parado sobre su comedero, encadenado por una pata y proyecta su sombra sobre una pared a la cal con la firma del pintor y el año, 1654. Se trata de una de las poquísimas obras que se conocen de Fabrituis, discípulo de Rembrandt que murió ese mismo año en la explosión de un polvorín en la ciudad en la que vivía, Delft.
10 hábitos que los neurólogos recomiendan porque le hacen bien a tu cerebro
Es una obra pequeña (algo más de 33 centímetros de altura por casi 23 de ancho), lo que hace que el pajarito tenga en el lienzo casi su tamaño real. De no ser por las pinceladas de pintura amarilla espesa sobre el ala, que el artista raspó con el mango del pincel y que pueden verse a simple vista, uno sospecharía que trata de engañar a nuestro ojo haciéndonos creer que es un verdadero pájaro. No hay nada más en el cuadro. La maravilla y poder de la obra yace en su simplicidad.
Durante estos años, “el pajarito” (así lo llamamos) formó parte de nuestras conversaciones y siempre dijimos que algún día iríamos a verlo al lugar en el que está exhibido, la sala 14 del Maurithuis Museum de La Haya, en los Países Bajos. Lo que comenzó con El jilguero (la novela) llevó a mi marido en una travesía por la pintura del Siglo de Oro holandés que incluyó varios libros (el último de ellos Trueno, de Laura Cumming), visitas a la National Gallery de Londres a ver uno de los dos autorretratos de Fabrituis, al Rijksmuseum de Ámsterdam a conocer los Vermeer y los Rembrandt y varios documentales que fuimos viendo antes de su encuentro.
Por la ventana de vidrio repartido de nuestra habitación de hotel puede verse perfectamente la calle de adoquines que hay debajo y toda una fila de casitas altas y estrechas con sus fachadas decoradas del otro lado del canal. Es de noche y las luces se reflejan sobre el agua. Uno estaría tentado a decir algo trillado y cursi como “parece un cuadro”, pero a la vez es verdad. La noche está helada, pero los canales de Ámsterdam son magnéticos y hay que caminar y caminar sus calles y cuando uno cree haberlos vistos todos, aparece uno diferente, más pequeñito, más escondido, cruzado por un puente particular o bordeado por una fila de árboles. Y cada tanto, hay que pararse en medio del puente, detenerse a mirar y por qué no, suspirar. Al día siguiente, un tren a La Haya nos llevará a conocer al pajarito.
Un especialista explica qué ocurre cuando se consume vitamina D y magnesio al mismo tiempo
Vamos recorriendo con detenimiento las diferentes salas que exhiben la extensa obra que tiene el Mauritshuis. Un lunes 12 de octubre de 1654, apenas pasadas las diez y media de la mañana, un hombre de nombre Cornelis Soetens entró a hacer su inspección de rutina a un polvorín de la ciudad de Delft. Protegida por grandes murallas, a la ciudad le tocó en suerte almacenar arsenal y pólvora para el sistema de defensa en varias ubicaciones; una de ellas, el antiguo convento de Santa Clara. Unos minutos después, al parecer por una chispa que produjo el inspector en su ronda, hubo una explosión tal que pareció, según las descripciones de la época, como si el cielo se abriera, la tierra se partiera y el mismo infierno se metiera a Delft en sus fauces. Esa explosión destruyó un tercio de la ciudad y se llevó la vida miles de pobladores, entre ellos la de Carel Fabrituis. Ese día también podría haber desaparecido parte de su obra, de la que hoy se conocen apenas doce cuadros.
Finalmente llegamos a la sala 14 y allí lo vemos. Ahí está el jilguero, pequeño, quieto, contra la pared. Ahí está, atino a decirle en voz apenas audible a mi marido (un poco porque estamos en un museo y otro poco porque no quiero estropear su emoción). Se acerca todo lo que puede, en silencio, como en el reencuentro con un viejo amigo.
Unos días después escribe en su cuenta de Instagram junto a varias fotos del viaje y una que le tomé frente al cuadro:
“Fueron años de espera pero llegué al jilguero de Fabritius. Y no solo eso: pude hacerlo habiendo leído poco antes el sensacional Trueno. Londres, Ámsterdam y La Haya fueron gracias a Trueno una peregrinación: lo sagrado para el Siglo de Oro holandés, aquello que nos mejora, lo que se sacraliza, lo que nos cambia del mismo modo que lo hace una obra, es la vida cotidiana”.
Y yo concluyo que bien valió la pena la espera.