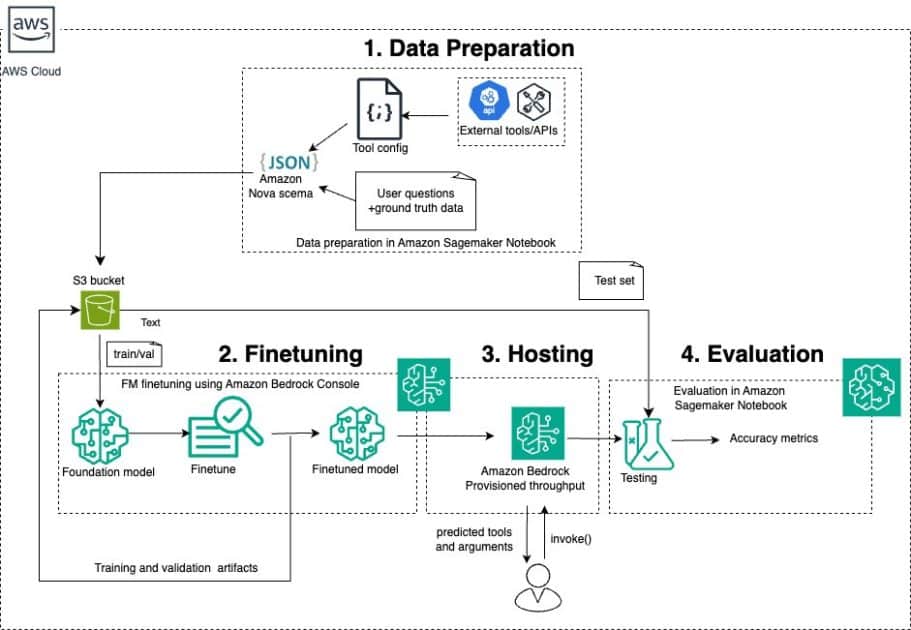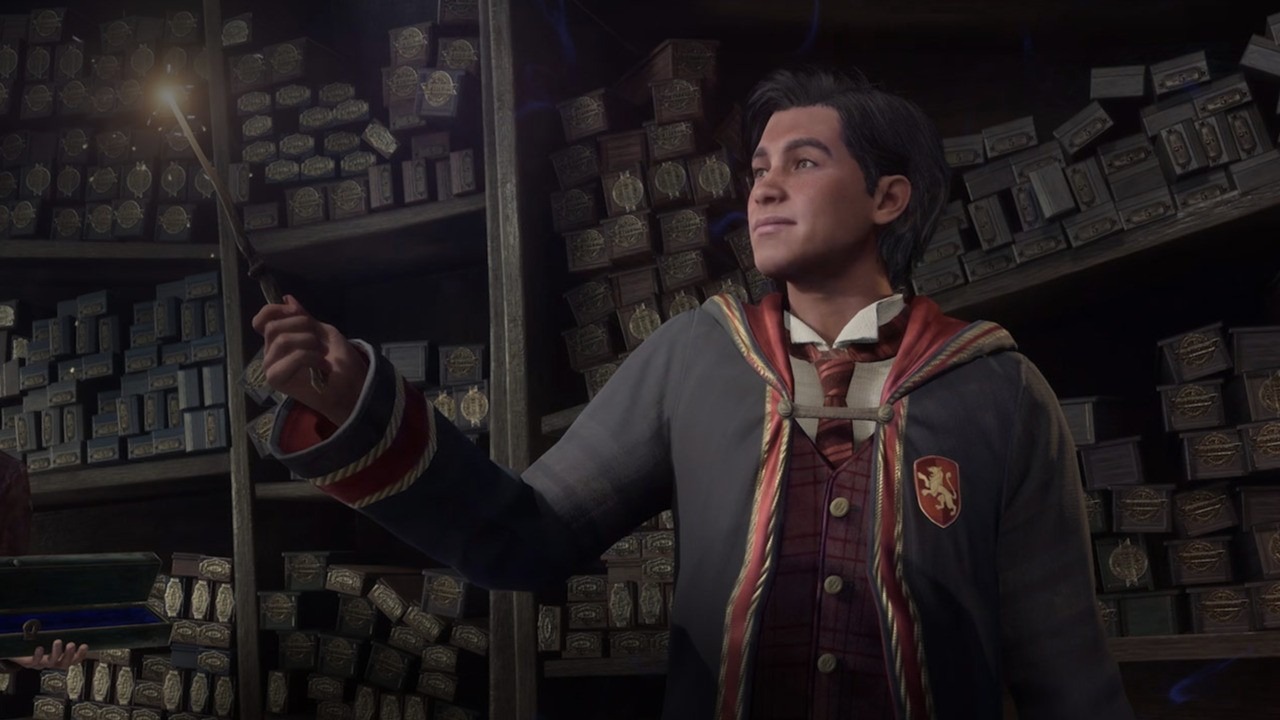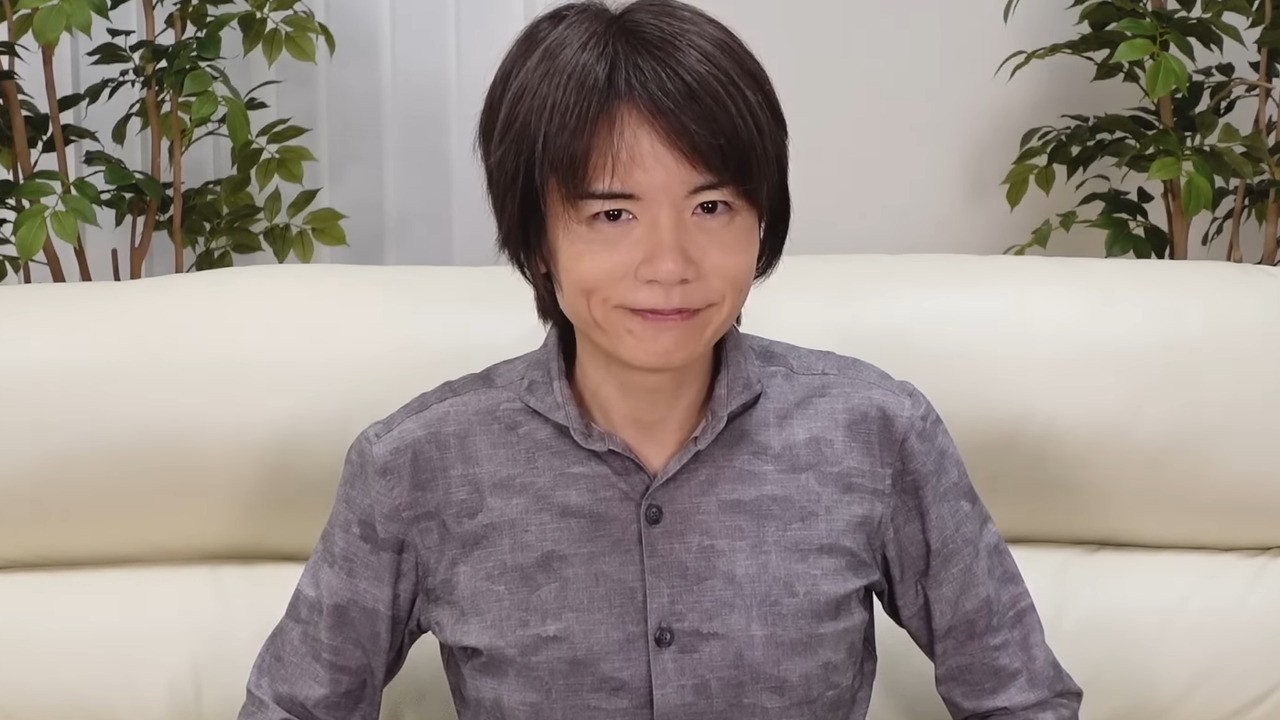Cuando la voz del asesino ahoga a la víctima
Esa escena no es ficción. O sí: una ficción del sistema, de la industria, de cierta literatura que no titubea al convertir el dolor ajeno en materia de espectáculo. El libro se llama El odio, y su autor, Luisgé Martín, decidió reconstruir —o reinventar— la historia de José Bretón, condenado por el asesinato de sus... Leer más La entrada Cuando la voz del asesino ahoga a la víctima aparece primero en Zenda.

En una librería cualquiera, bajo luces de neón y promesas de catarsis, alguien extiende un billete para comprar un libro que no debería existir. Un libro donde el horror tiene nombre, cuerpo, voz. Pero no la voz del silencio que sobreviene tras una tragedia, ni la voz rota de quien carga con el duelo. No. Es la voz del asesino la que ocupa el centro. Es él quien escribe, quien se confiesa, quien se adueña de la narrativa como si las palabras fueran otra forma de crimen, menos ruidosa pero igual de afilada.
Esa escena no es ficción. O sí: una ficción del sistema, de la industria, de cierta literatura que no titubea al convertir el dolor ajeno en materia de espectáculo. El libro se llama El odio, y su autor, Luisgé Martín, decidió reconstruir —o reinventar— la historia de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos, a partir de un intercambio epistolar que lo convierte en protagonista, en voz autorizada, en sujeto que cuenta. Ruth Ortiz, madre de los menores y expareja del asesino, lo supo por los medios. No se le consultó. No fue invitada a hablar. Su historia, amputada, reapareció como una cicatriz abierta en la mesa de novedades.
Fue entonces cuando alzó la voz. No como madre. No solo como mujer. Sino como sobreviviente de una violencia que no cesa con la muerte. Porque hay golpes que no se ven y otros que llegan después, cuando ya parecía que no quedaba nada por destruir. Ruth denunció el libro públicamente, exigió su retirada, habló de dignidad, de memoria, de silencio; pero, sobre todo, de justicia simbólica. Esa que no reside en los juzgados sino en la forma en que una sociedad decide recordar a sus muertos y escuchar a sus vivos.
Porque esto no va solo de un libro. Va de quién puede narrar, de quién se queda con el relato, de quién carga con el eco de las palabras.
El auge del true crime ha traído consigo una sed insaciable por los detalles: crímenes reales, víctimas con rostro, sangre que se convierte en tinta. Documentales, novelas, pódcast… todo bajo la promesa de contar “la verdad”. Pero ¿de qué verdad hablamos cuando el asesino se convierte en personaje complejo y la víctima en mero contexto? ¿Qué justicia puede esperarse de una narrativa que reescribe el mal desde el prisma del verdugo?
Las historias de crimen que llegan al público no son inocentes. Están tejidas con decisiones que importan: quién habla, qué se muestra, a qué emociones se apela. En ocasiones, el asesino es retratado con una humanidad que roza la empatía. Se indaga en su infancia, sus miedos, sus contradicciones. Se le concede, incluso, el beneficio de la duda literaria. La víctima, en cambio, es reducida a una sombra: una foto, un titular, una lápida.
El odio no fue el primero ni será el último. Pero su caso estalló como una grieta. Tal vez porque Ruth Ortiz decidió no callar, porque no se conformó con ser “la exmujer del asesino”, porque entendió que había una línea que no debía cruzarse y que, cuando el relato lo hace, se vuelve cómplice.
Narrar el crimen es también decidir cómo se recuerda. Y el recuerdo, como bien sabía Susan Sontag, puede ser anestésico o detonante. Mostrar el dolor una y otra vez sin marco crítico, sin memoria ética, lo trivializa. Lo convierte en rutina. La muerte, en entretenimiento. La violencia, en consumo. Porque el asesino ya tuvo su momento. Se sentó en el banquillo. Dijo lo que tenía que decir. Cumple una condena. Pero cuando se le devuelve el micrófono desde el ámbito cultural, cuando se le ofrece una nueva plataforma para explicar, para justificarse, para seducir —esta vez al lector—, se le devuelve también un protagonismo que debería haberse extinguido con la sentencia. Y en esa devolución se pierde la voz de quienes murieron y de quienes sobreviven al horror con las costillas rotas y el alma hecha jirones.
Ruth Ortiz no pedía censura. Pedía respeto. Pedía que no se la convirtiera en personaje sin su permiso. Que no se usaran los nombres de sus hijos para darle densidad al asesino. Que se le reconociera el derecho, mínimo, a no ser revictimizada por la literatura.
Porque hay historias que deben contarse, sí. Pero no de cualquier forma. No por cualquier voz. Y no a costa del dolor de otros.
El true crime tiene un poder inmenso. Puede visibilizar. Puede denunciar. Puede, incluso, contribuir a la memoria colectiva. Pero también puede hacer lo contrario: volver espectáculo lo inenarrable, reforzar el imaginario de la víctima como cuerpo dañado y del criminal como figura fascinante. Puede —y lo hace— perpetuar estructuras simbólicas de dominación si no se cuestiona a sí mismo.
Narrar el crimen, entonces, no es solo un acto literario o mediático: es un acto ético. Implica decisiones fundamentales sobre quién puede hablar, quién debe callar y cómo se distribuye el poder simbólico entre víctimas y victimarios. Cuando la voz del asesino ocupa todo el espacio, cuando convierte en espectáculo su propia violencia, ¿no estamos reforzando precisamente aquello que decimos condenar? La pregunta, finalmente, no es si debemos contar estas historias, sino hasta dónde puede llegar nuestra mirada sin convertirse en cómplice. ¿Dónde están los límites éticos y narrativos del true crime y cómo construir relatos capaces de visibilizar sin revictimizar, de denunciar sin reproducir la violencia que dicen combatir?
La entrada Cuando la voz del asesino ahoga a la víctima aparece primero en Zenda.

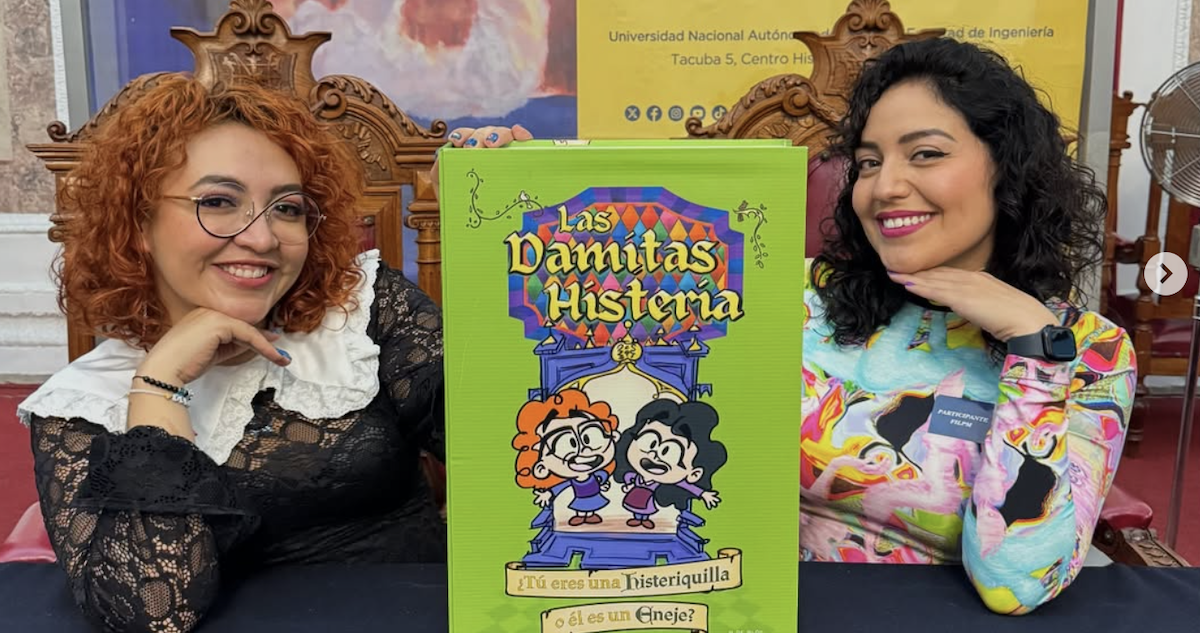









































.jpg)


.jpg)