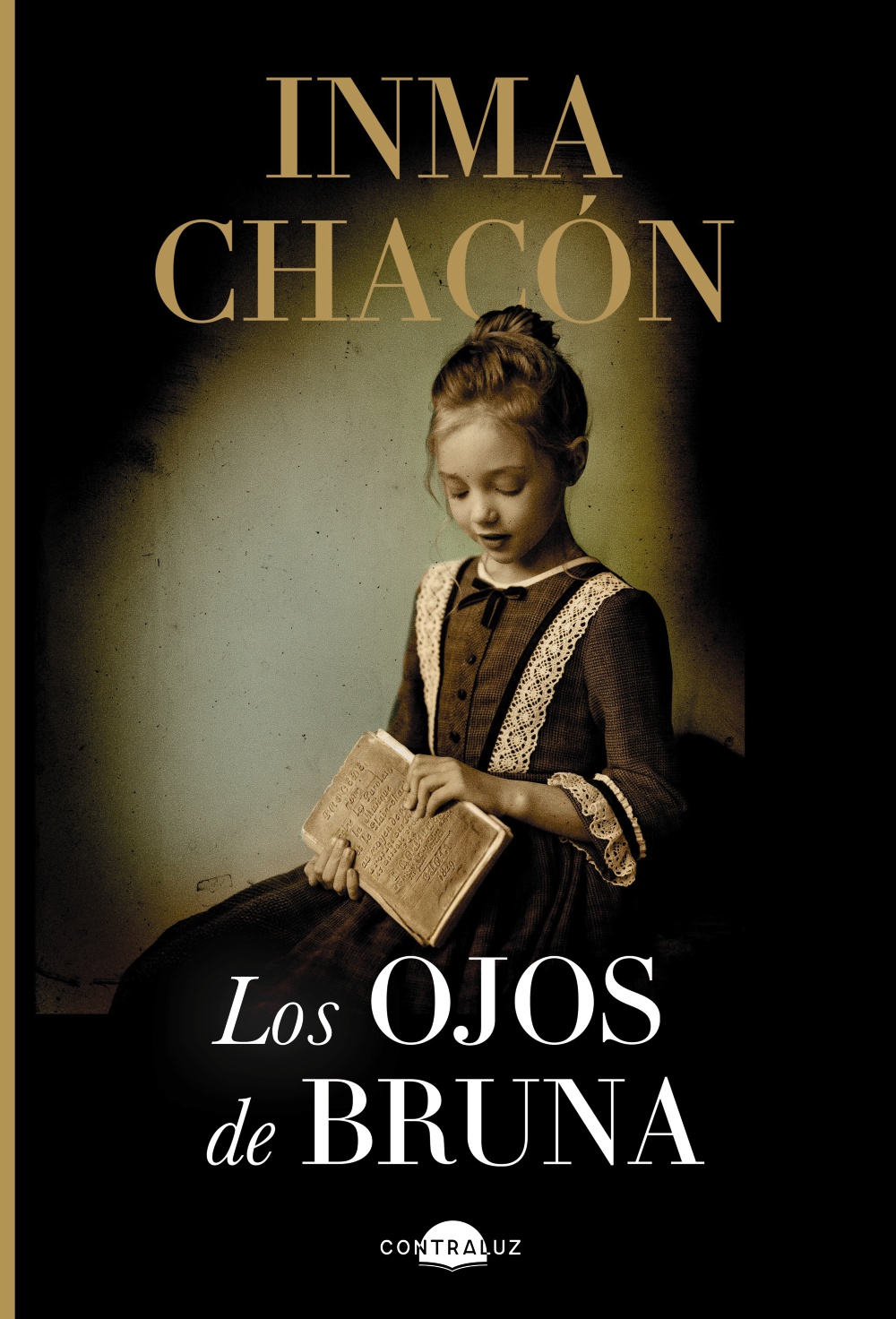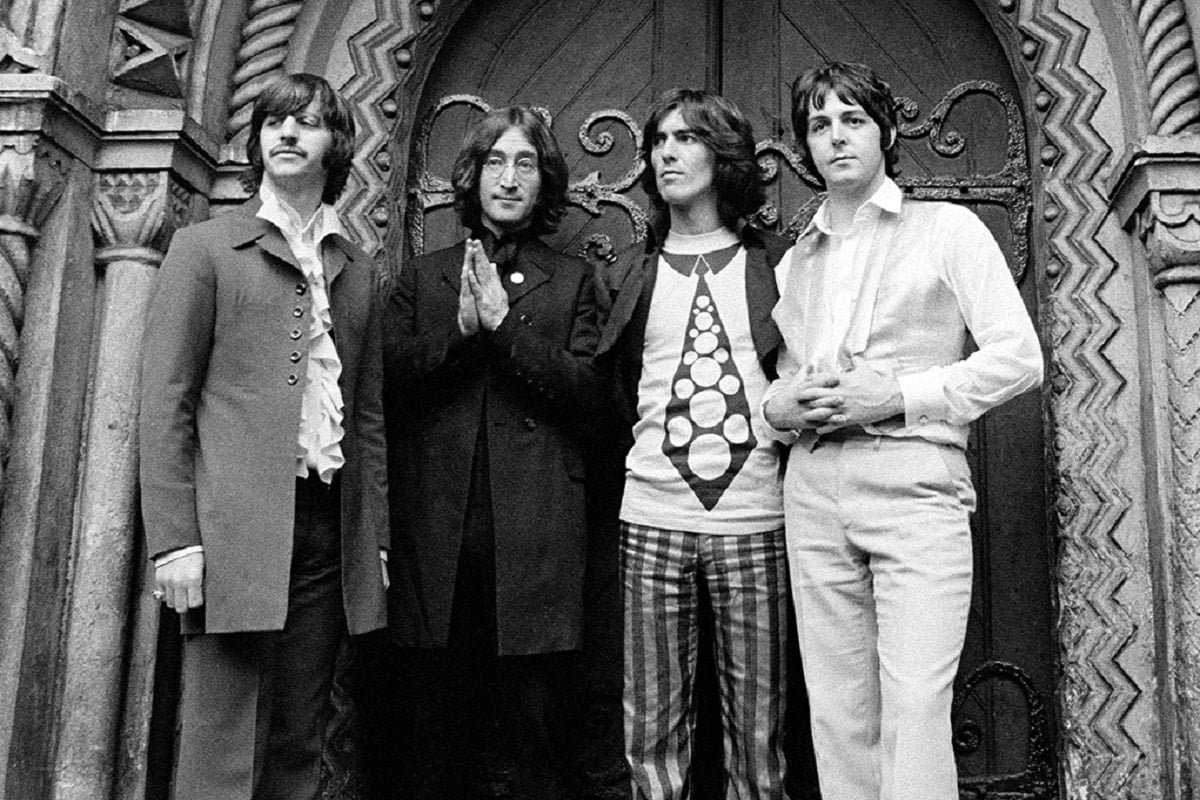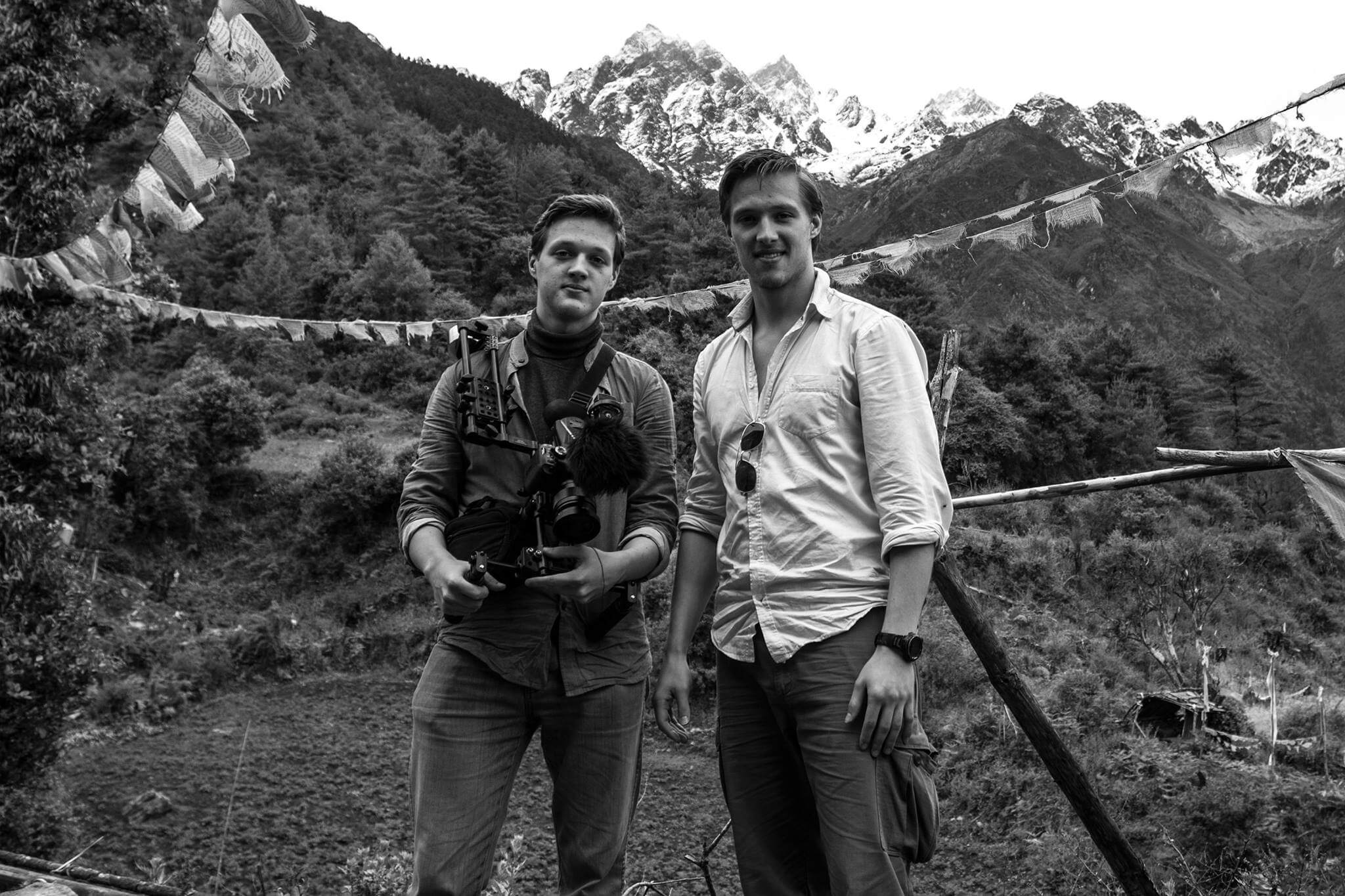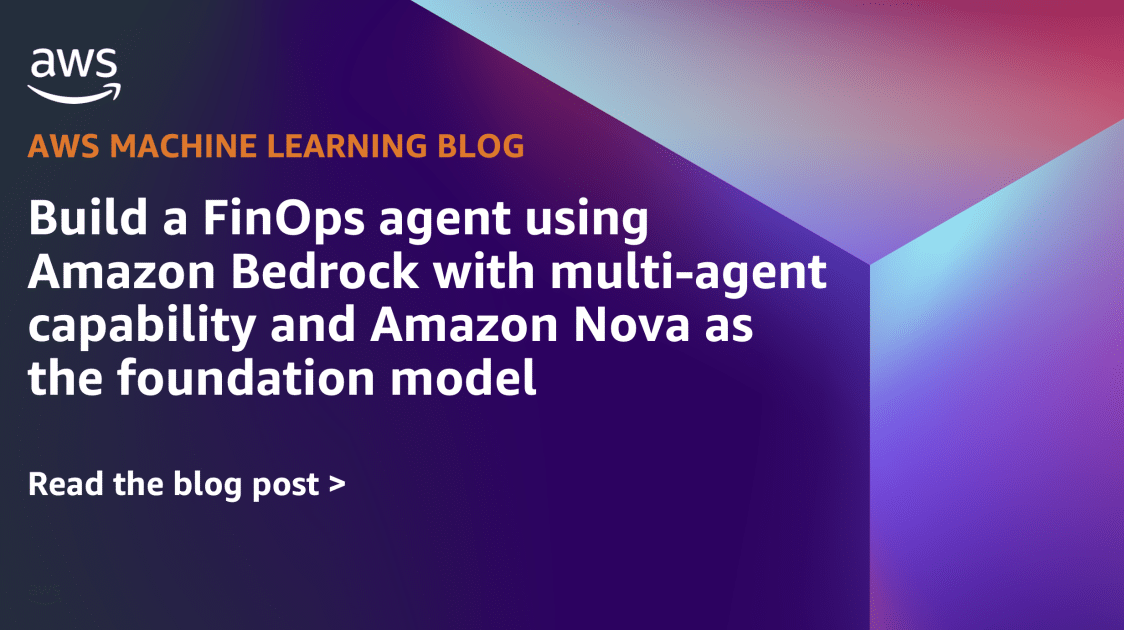Una gigantesca iniciativa de 11 países está frenando al avance del desierto con una barrera verde
“La Gran Muralla”, es un cinturón que comenzó a construirse hace dos décadas y cruza 8000 kilómetros del norte de África de extremo a extremo

En tiempos de cambio climático y temperaturas extremas ¿es posible frenar el avance del desierto? Así lo demostraron once países del norte de África que hace casi dos décadas se propusieron una iniciativa monumental: construir una barrera verde de 8000 kilómetros de largo, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, para revertir el proceso de desertificación.
Dejando de lado algunas ideas erróneas, los expertos tienen claro que la mayor amenaza para el norte de África no es el desierto de Sahara, que es el más grande del mundo después de la Antártida, y casi tan extenso como Estados Unidos. “El Sahara desempeña un papel fundamental en el ecosistema planetario. Es la mayor reserva de elementos que fertilizan la selva amazónica, estimula la productividad de los océanos y las cadenas alimentarias marinas. Por lo tanto, el problema no es el Sahara sino la desertificación y la degradación de tierras que eran originalmente áridas, que se encuentran inmediatamente al sur, y que constituyen el Sahel”, una franja que va desde Senegal, en la costa occidental de África, hasta Djibuti, en el borde oriental, afirmó Jean-Marc Sinnassamy, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, www.theGEF.org), un mecanismo de financiación que apoya a los países en desarrollo, especialmente en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
En las últimas décadas del siglo pasado, la desertificación del Sahel tuvo un impacto brutal en toda la región, afectando desde la vida animal hasta las actividades humanas. “Por ejemplo, varias especies de antílopes y gacelas desaparecieron de la zona. Las poblaciones de elefantes en Mali y la de jirafas en Níger disminuyeron, y la desaparición de humedales en Chad y Sudán afectó la biodiversidad y ahuyentó a las aves migratorias”, señaló Sinnassamy a LA NACION.
“Por otro lado, en lo que respecta a las actividades humanas, la deforestación indiscriminada, la producción de leña, la destrucción de los bosques de secano [que dependen exclusivamente de la lluvia] y el pastoreo, expusieron los suelos a la erosión y, en última instancia, a la desertificación, con graves consecuencias para la propia supervivencia de la población”, añadió el experto.
Ante esta situación, en 2005, los expresidentes de Nigeria y Senegal, en una cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada en Burkina Faso, lanzaron la iniciativa de La Gran Muralla Verde para el Sahara y el Sahel. Luego se convirtió en un proyecto continental cuando la Unión Africana decidió su implementación y diseñó una estrategia de diez años. Actualmente, 11 países de la región del Sahel-Sahara participan en La Gran Muralla Verde: Djibuti, Eritrea, Etiopía, Sudán, Chad, Níger, Nigeria, Malí, Burkina Faso, Mauritania y Senegal.
En 2021, durante la Cumbre One Planet, varios donantes, incluyendo bancos multilaterales y regionales, comprometieron 14.200 millones de dólares, incluyendo 6500 millones de dólares del Banco Africano de Desarrollo. Pero las proyecciones muestran que las necesidades son mucho mayores: se necesitarían 33.000 millones de dólares para 2030 para restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y crear 10 millones de empleos verdes en zonas rurales. La agencia panafricana para la Iniciativa de La Gran Muralla Verde tiene su sede en Mauritania desde donde coordina y supervisa la iniciativa.
Los expertos señalaron que un error inicial que debía ser superado era pensar La Gran Muralla Verde como un bosque con muchos árboles, o una mera iniciativa para arbolar la región. “La Gran Muralla Verde consiste en varios proyectos muy diferentes, según las circunstancias de cada país. De hecho, es muy posible restaurar suelos sin plantar un solo árbol”, explicó Sinnassamy. “En el pasado ya hemos visto varios programas gubernamentales de plantación de árboles que fracasaron. El éxito solo se logra si la comunidad local hace suya la restauración del ecosistema”, añadió. Y resumió: “La Gran Muralla Verde es una iniciativa a largo plazo que conecta la tierra, el agua y la naturaleza con las personas, la seguridad alimentaria y los medios de vida”.
“El hombre que frenó el desierto”
En este sentido la Gran Muralla no es el único proyecto para revertir la desertificación del Sahel.
El geógrafo neerlandés Chris Reij, que actualmente participa de la organización australiana Global Evergreening Alliance, recordó por ejemplo a LA NACION su encuentro en los años 80 con quien luego recibió el “premio Nobel” de la ecología, el Right Livelihood Award, el burkinés Yacouba Sawadogo (1946-2023), conocido como “el hombre que frenó el desierto”.
“La terrible sequía que afectó al Sahel entre 1972 y 1984 y la consiguiente desertificación provocó una hambruna que mató a cientos de miles de personas”, recordó Reij.
Sawadogo entonces modificó una técnica ancestral de la zona, llamada “zaï”, que consiste en cavar fosas circulares de alrededor de medio metro de diámetro y unos 20 o 30 cm de profundidad para retener el agua en las temporadas de lluvias. “La innovación de Sawadogo fue no esperar a las lluvias y llenar esos zaï con estiércol y otros residuos biodegradables para que se conviertan en una fuente de nutrientes para las plantas. El estiércol atrae termitas que con sus túneles rompen y airean la tierra”.
La técnica de Sawadogo se difundió en la región y tuvo un éxito apabullante con la recuperación de tres millones de hectáreas antes desertizadas. Por ese logro recibió el “Nobel” de la ecología.
Más población, más verde
Además del prejuicio de que la desertificación se combate solo plantando árboles, los expertos debieron superar la idea de que el aumento del número de habitantes es una amenaza a sus proyectos para reverdecer el Sahel.
“En las tierras semiáridas del Sahel se da un fenómeno particular”, explicó Reij. “En sectores donde la densidad de población es baja, los agricultores sienten que aún tienen suficiente tierra para cultivar y que pueden talar árboles indiscriminadamente para usar como leña en la cocina, o venderlos y la degradación de la tierra continúa. Lo que hemos visto en cambio especialmente en Níger fue que a medida que aumentó la población, cientos de miles de agricultores tomaron conciencia de que debían hacerse responsables de proteger y regenerar sus árboles. Así regeneraron un área de cinco millones de hectáreas, lo que la convirtió en la mayor transformación restaurativa de África“, agregó el experto.
Por su parte Sinnassamy enfatizó que “las prácticas de regeneración asistida a gran escala demuestran que los parques agroforestales tienen más árboles hoy que en la década de 1980”.
En Senegal, por ejemplo, se plantaron más de 20.000 hectáreas de árboles, en particular senegalia senegal (o Acacia senegal), que posee un importante valor económico debido a su uso para la producción de goma arábiga (utilizada en las industrias alimentaria, cosmética y de pinturas).
De todas maneras, los expertos coinciden en que la mayor amenaza para La Gran Muralla Verde hoy en día es la violencia y la inestabilidad política. En países asolados por la pobreza y la precariedad, resulta difícil invertir en proyectos productivos a mediano plazo en un contexto de inseguridad, terrorismo y ausencia de instituciones.
“Aún tengo esperanza en las nuevas generaciones. El 65 % de la población de la región tiene menos de 25 años y el número de jóvenes podría duplicarse para 2050. También tengo especial fe en las mujeres, que son los pilares de la resiliencia y la solidaridad dentro de la familia. El dicho ‘las mujeres son el futuro de la humanidad’ nunca ha sido más cierto”, concluyó Sinnassamy.