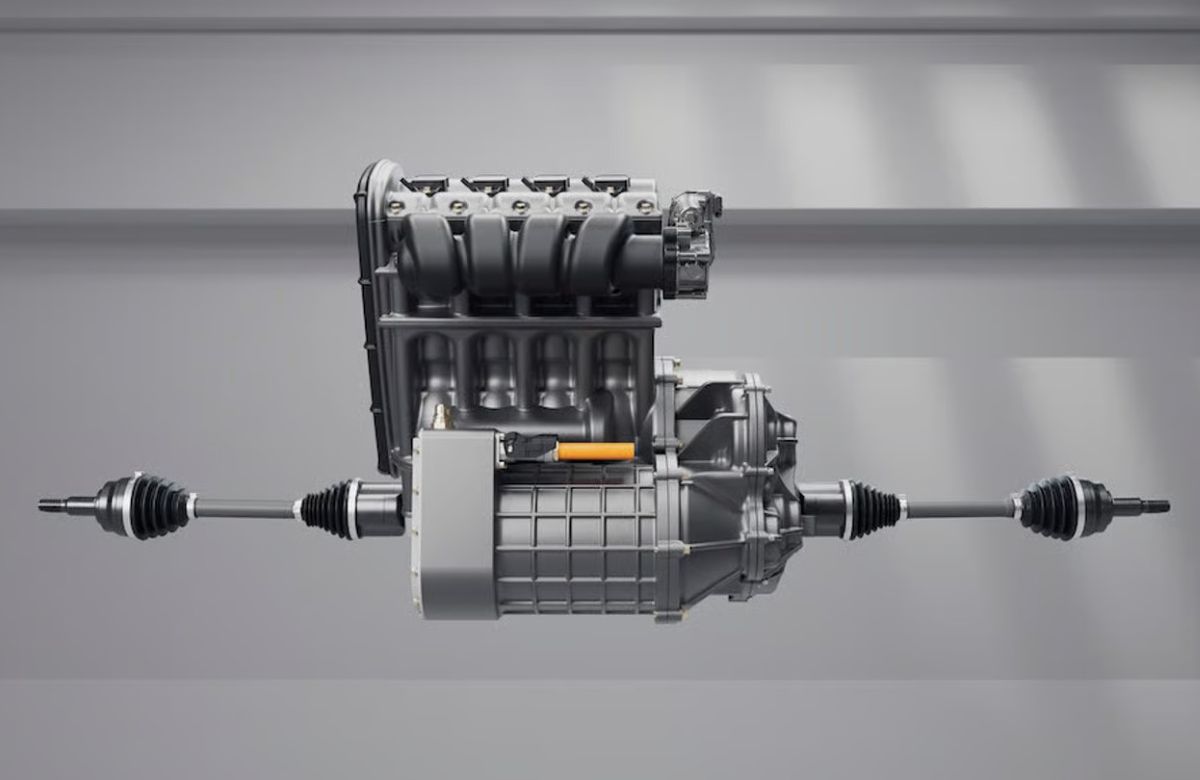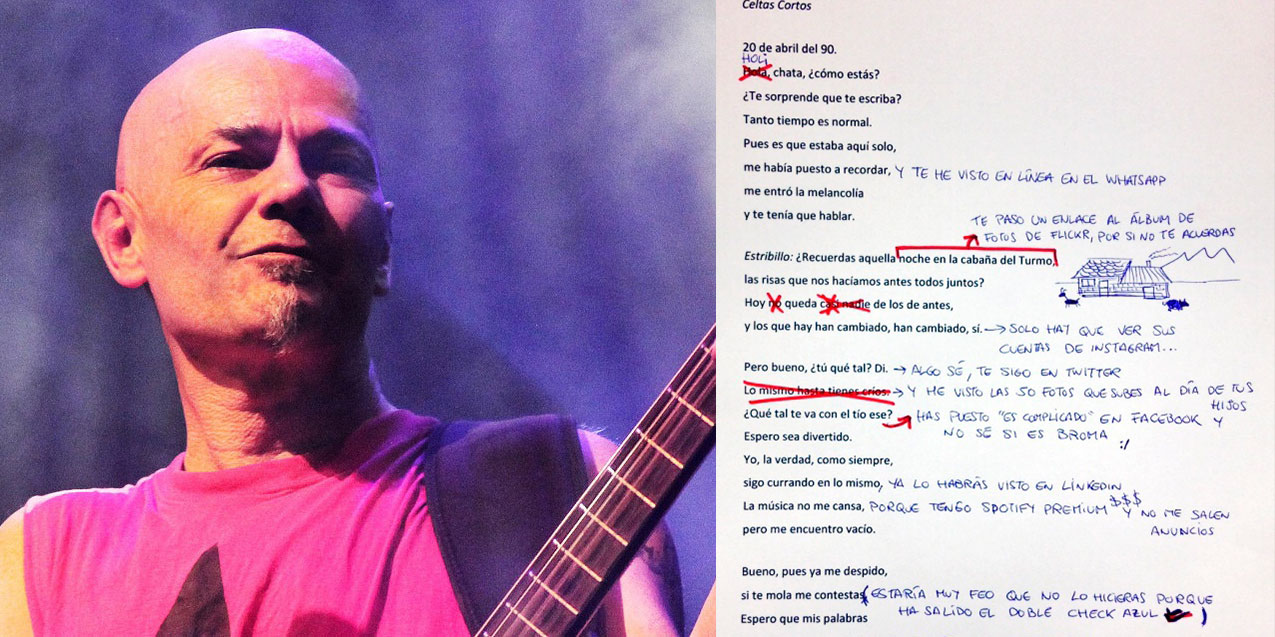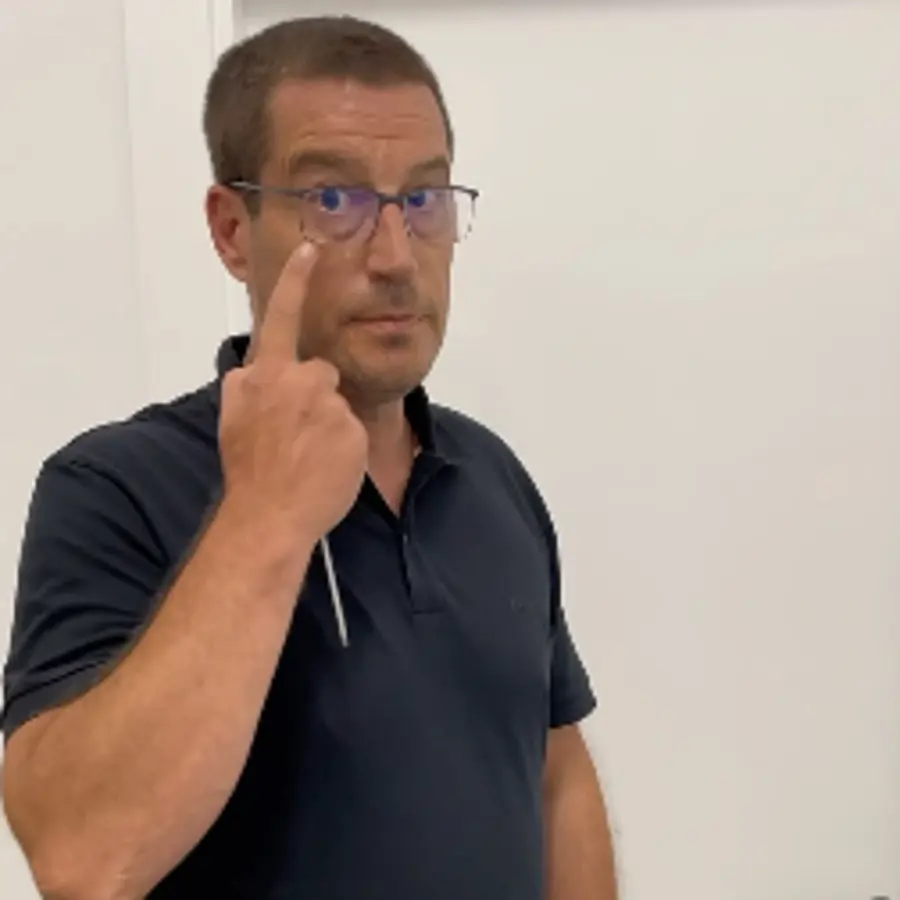Un manzano solitario en otoño
Uno no lo sabe. Llegó al mundo hace poco, incapaz de sobrevivir sin la asistencia de esas sombras perfumadas que, con el tiempo, se convertirán en papá y mamá; o en los tutores o encargados. A la velocidad de la vida, la existencia nos lanza al mundo y, simplemente, no sabemos. No sabemos que lo que existe es más diverso y más grande. Que para otros es más feliz o más desdichado. Más fácil, más difícil; con más o con menos cielo; con más ruido y más furia o más silencio y más paz.Pero como uno no sabe, el hogar es todo el mundo. Luego, si tiene la fortuna de tropezar con la introspección, descubrirá que no, y a lo mejor consiga sobreponerse a algunos de esos axiomas. ¿Qué es un axioma? Una verdad que no necesita ni tiene demostración. Tampoco nos explican eso.En el dormitorio infantil, entre la cama de mi hermano y la mía, colgaba el poema If, de Rudyard Kipling. Sin tener muy claro quién era el autor (aunque me sonaba, por El Libro de la Selva) ni del origen victoriano de esos mandamientos, los incorporé como verdades inapelables. Mamá, sobre todo, practicaba esa clase de austeridad circunspecta, que por supuesto había heredado de su familia de origen. Mi padre, no, pese a que era el promotor de que tuviéramos el If a la vista cada noche, antes de irnos a dormir. O precisamente por eso, no lo sé. Había una nota lacerante en ese texto, porque para un chiquito de siete u ocho años tales metas resultaban inalcanzables. No me voy a quejar. No es mi estilo, y quizá no es mi estilo porque ese era uno de los preceptos del cuadrito colgado entre las dos camas. “Empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida.”No voy a pontificar, porque tampoco es mi estilo, pero no deberíamos perder de vista que somos aquello que aprendimos a ser a esa edad en la que cada día es nuevo y es también definitivo, y cada lección, para bien o para mal, se graba menos como un aprendizaje que como una cicatriz.Hace un tiempo le prometí a una querida amiga unos plantines de aromáticas para su balcón. En el medio, pasaron cosas. Había preparado tomillo, orégano, romero, menta y hierbabuena, pero cuando me quise acordar y salí de uno de esos tremedales turbulentos con los que uno se encuentra a veces, los esquejes se habían echado a perder. Se produjo una pequeña crisis doméstica por este motivo. Se entiende. Y se entiende por esto.Cuando tenía ocho años planté mi primera semilla. La saqué de una manzana, seguí los pasos que nos habían enseñado para germinar el Phaseolus vulgaris en la escuela y al poco tiempo tenía una plantita. La pasé a una maceta y, porque Dios quiso, sobrevivió al trasplante, y ese verano vi crecer mi arbolito de manzana en miniatura. Hasta que llegó el otoño y un día nefasto descubrí que había perdido todas las hojas. Supuse que se había muerto y sufrí mucho.Así que se entiende. Para quienes el que una ramita enraíce es un milagro, perder todos esos esquejes sonaba a blasfemia. Entonces, y porque me salió del alma, dije que esto de las plantas era así. Si sale mal, empezás de nuevo. Es una ley no escrita, añadí, y entonces me di cuenta de que esa filosofía estoica y sobria que había aprendido de chico llegaba hasta mi huerta, y que venía siendo así desde que tengo memoria. Es verdad, para que el romero eche raíces hay que escoger el esqueje correcto –ese lugar donde la rama del año empieza a convertirse en madera, pero no es aún madera–, al revés de lo que ocurre con la menta o el orégano, que arraigan con insolencia. Pero eso se aprende en los libros o con un tutorial de YouTube. En cambio, tendemos a pasar por alto que un vergel exuberante es el resultado de muchos traspiés y fracasos de los que el jardinero se levantó, una y otra vez, para empezar de nuevo. Con herramientas gastadas, como escribió Kipling.

Uno no lo sabe. Llegó al mundo hace poco, incapaz de sobrevivir sin la asistencia de esas sombras perfumadas que, con el tiempo, se convertirán en papá y mamá; o en los tutores o encargados. A la velocidad de la vida, la existencia nos lanza al mundo y, simplemente, no sabemos. No sabemos que lo que existe es más diverso y más grande. Que para otros es más feliz o más desdichado. Más fácil, más difícil; con más o con menos cielo; con más ruido y más furia o más silencio y más paz.
Pero como uno no sabe, el hogar es todo el mundo. Luego, si tiene la fortuna de tropezar con la introspección, descubrirá que no, y a lo mejor consiga sobreponerse a algunos de esos axiomas. ¿Qué es un axioma? Una verdad que no necesita ni tiene demostración. Tampoco nos explican eso.
En el dormitorio infantil, entre la cama de mi hermano y la mía, colgaba el poema If, de Rudyard Kipling. Sin tener muy claro quién era el autor (aunque me sonaba, por El Libro de la Selva) ni del origen victoriano de esos mandamientos, los incorporé como verdades inapelables. Mamá, sobre todo, practicaba esa clase de austeridad circunspecta, que por supuesto había heredado de su familia de origen. Mi padre, no, pese a que era el promotor de que tuviéramos el If a la vista cada noche, antes de irnos a dormir. O precisamente por eso, no lo sé.
Había una nota lacerante en ese texto, porque para un chiquito de siete u ocho años tales metas resultaban inalcanzables. No me voy a quejar. No es mi estilo, y quizá no es mi estilo porque ese era uno de los preceptos del cuadrito colgado entre las dos camas. “Empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida.”
No voy a pontificar, porque tampoco es mi estilo, pero no deberíamos perder de vista que somos aquello que aprendimos a ser a esa edad en la que cada día es nuevo y es también definitivo, y cada lección, para bien o para mal, se graba menos como un aprendizaje que como una cicatriz.
Hace un tiempo le prometí a una querida amiga unos plantines de aromáticas para su balcón. En el medio, pasaron cosas. Había preparado tomillo, orégano, romero, menta y hierbabuena, pero cuando me quise acordar y salí de uno de esos tremedales turbulentos con los que uno se encuentra a veces, los esquejes se habían echado a perder. Se produjo una pequeña crisis doméstica por este motivo. Se entiende. Y se entiende por esto.
Cuando tenía ocho años planté mi primera semilla. La saqué de una manzana, seguí los pasos que nos habían enseñado para germinar el Phaseolus vulgaris en la escuela y al poco tiempo tenía una plantita. La pasé a una maceta y, porque Dios quiso, sobrevivió al trasplante, y ese verano vi crecer mi arbolito de manzana en miniatura. Hasta que llegó el otoño y un día nefasto descubrí que había perdido todas las hojas. Supuse que se había muerto y sufrí mucho.
Así que se entiende. Para quienes el que una ramita enraíce es un milagro, perder todos esos esquejes sonaba a blasfemia. Entonces, y porque me salió del alma, dije que esto de las plantas era así. Si sale mal, empezás de nuevo. Es una ley no escrita, añadí, y entonces me di cuenta de que esa filosofía estoica y sobria que había aprendido de chico llegaba hasta mi huerta, y que venía siendo así desde que tengo memoria.
Es verdad, para que el romero eche raíces hay que escoger el esqueje correcto –ese lugar donde la rama del año empieza a convertirse en madera, pero no es aún madera–, al revés de lo que ocurre con la menta o el orégano, que arraigan con insolencia. Pero eso se aprende en los libros o con un tutorial de YouTube. En cambio, tendemos a pasar por alto que un vergel exuberante es el resultado de muchos traspiés y fracasos de los que el jardinero se levantó, una y otra vez, para empezar de nuevo. Con herramientas gastadas, como escribió Kipling.
_pais-valencia.jpg?v=63912107965)