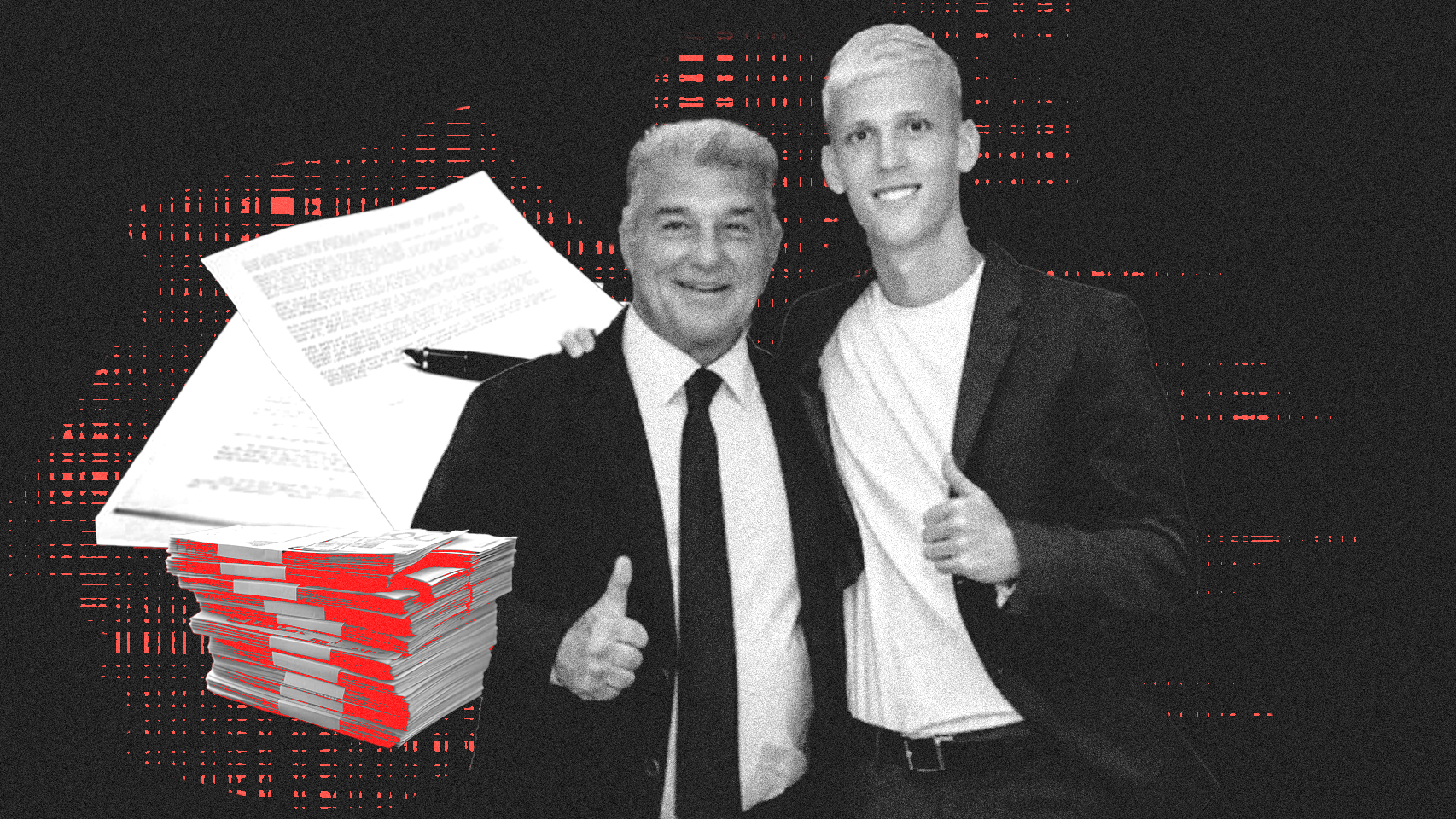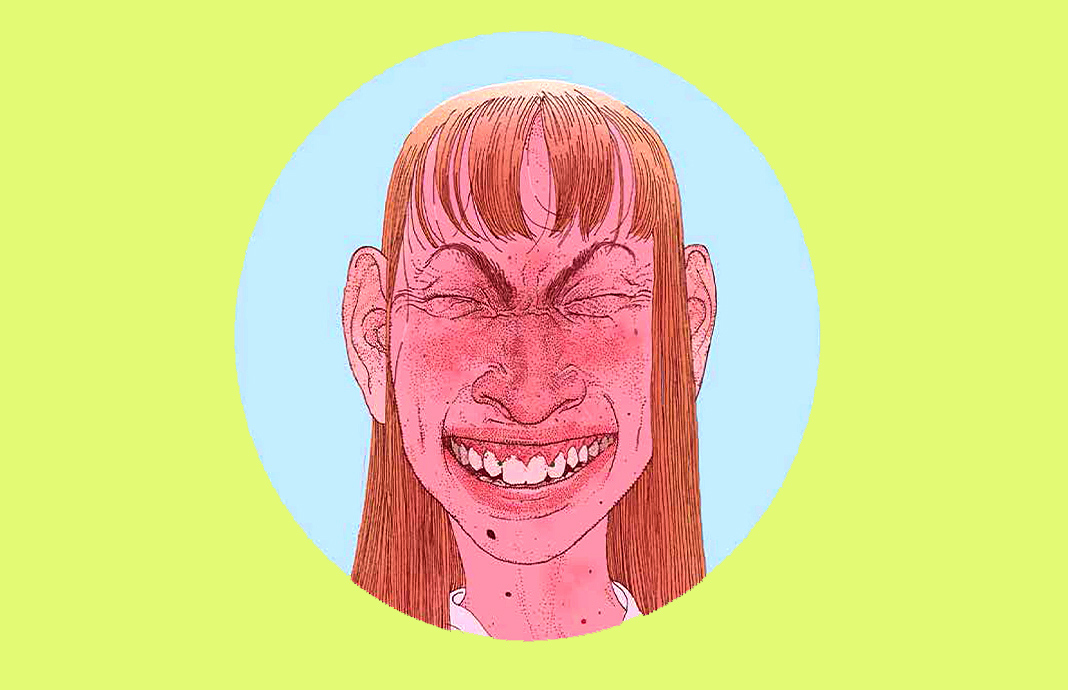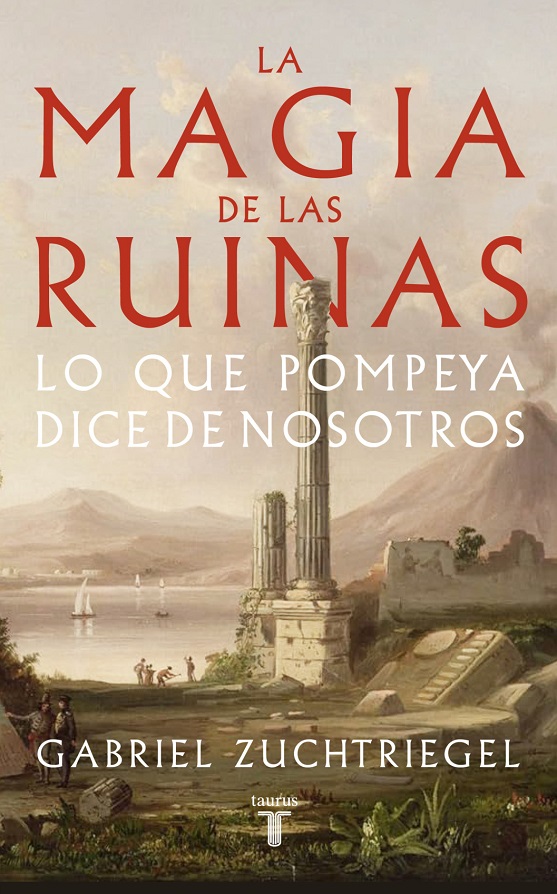Estado de guerra
El estado de guerra en México comienza con la titánica tarea de reconocer a los muertos y a los desaparecidos.

Uno de los aspectos más sorprendentes en la historia de la humanidad es el grado en el que los estados de ánimo condicionan e influyen en nuestra percepción de la realidad. En la actualidad, cuando se enfrenta el eterno choque entre lo humano y lo tecnológico, es innegable que la política y la economía se rigen, en gran medida, por los estados emocionales y el pulso de las sociedades.
La vida se interpreta como si estuviera en función de un termostato emocional: todo parece ir bien, mal o de forma regular, incluso antes de que las consecuencias se materialicen en el bolsillo, en el corazón o en el campo de batalla. Esa sensación de control y estabilidad puede desmoronarse en un instante y, sin previo aviso, nos encontramos en una situación que, aunque parezca impensable, se convierte en la nueva normalidad de un estado de guerra.
Hoy, el conflicto es global. En Estados Unidos, en Medio Oriente, en cualquier rincón del mundo, ya no es posible enfocarse sólo en las cifras o en la devastación visible en Gaza. Quienes han defendido el derecho a existir de los países de Medio Oriente y han rechazado el terrorismo se han quedado sin palabras ante una guerra basada en la destrucción total.
El 7 de octubre es un parteaguas de la historia moderna, sobre todo en Medio Oriente. Ese día Hamás logró infiltrarse en Israel, uno de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo. En un territorio tan reducido que no hay más de 30 minutos de distancia entre instalaciones militares, los terroristas dispusieron de siete horas para asesinar, violar, secuestrar y demostrar que, pese a su legendaria defensa, Israel no era invulnerable.
Durante siete largas horas se desplegó un espectáculo de violencia –asesinatos, violaciones, secuestros y actos de extrema brutalidad– que demostró la vulnerabilidad de un sistema que hasta entonces se creía invencible. En ese momento, no sólo se evidenció la fragilidad de la defensa israelí; sino que se abrió una brecha en la seguridad colectiva, sumiendo al mundo en una guerra que, a cada estallido de bomba o pérdida de vidas, nos recuerda los horrores de conflictos pasados y la insoportable realidad de una violencia que no distingue edad ni inocencia.
Esta tragedia cobra aún mayor relevancia al considerar que la región en cuestión, por su desarrollo tecnológico y político, debería haber dejado atrás la barbarie. Sin embargo, hoy en día parece que las sociedades han interiorizado la guerra como parte de su existencia cotidiana. Es como si nos estuviéramos acostumbrando a estar en un constante e interrumpible estado de guerra.
Europa, a pesar de una historia repleta de siglos de enfrentamientos y destrucción, se ve inmersa en un proceso de reconstrucción que, aunque magnífico en términos urbanísticos, arrastra consigo la pérdida de los valores inherentes a la paz. Finlandia, que ha vivido en estado de alerta desde la invasión soviética de 1939, es el mejor ejemplo de una sociedad que entiende lo que significa estar siempre preparada. Y mientras Occidente debatía sobre jornadas laborales y derechos de jubilación, de un momento a otro, se encontró atrapado en una nueva realidad de guerra.
México no es la excepción. Su guerra es contra los cárteles y, en un segundo nivel, contra las amenazas externas. La seguridad de Estados Unidos está inevitablemente ligada a la estabilidad en México. No habrá seguridad en los 3 mil 200 kilómetros de frontera mientras no haya estabilidad interna. Sin embargo, el país ha sido incapaz de controlar esta crisis: ya sea por falta de voluntad, por errores estratégicos o porque simplemente los ganadores fueron los equivocados, el resultado es un ajuste de cuentas en el que el crimen organizado coexiste con el desarrollo y la paz se ha vuelto una ilusión.
El estado de guerra en México no comienza con la planificación de suministros para resistir 72 horas sin agua ni comida, como recientemente se ha instado a los ciudadanos europeos. Comienza con la titánica tarea de reconocer a los muertos y a los desaparecidos. No sólo somos testigos de luchas genocidas y fratricidas, sino que el primer desafío de esta guerra es explicar al mundo dónde están los más de 120 mil desaparecidos.
El estado de guerra en nuestro país se manifiesta, en primer lugar, en la obligación ineludible de dar cuenta de lo ocurrido con los desaparecidos, tanto ante la ciudadanía como ante los países vecinos. El calvario legal que se avecina será largo. Quizá los mexicanos nos hayamos acostumbrado a la cifra, pero otros países querrán respuestas detalladas sobre lo que les ocurrió a sus ciudadanos en el caos mexicano.
La reciente visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, es una señal clara: en el nuevo estado de guerra, existe una lista de exigencias que Washington no está dispuesto a ignorar. Y la gran batalla será definir hasta dónde México está dispuesto o es capaz de responder a estas reclamaciones.
Hasta que no se esclarezca legal y contundentemente la situación, y mientras no se pueda contestar la pregunta fundamental: ¿dónde están los más de 120 mil desaparecidos?, será extremadamente difícil avanzar. Sin esa respuesta, será difícil avanzar o exigir respeto en el escenario internacional. Nos enfrentamos a una guerra que no se libra sólo en los campos de batalla, sino en la memoria, la justicia y la dignidad de quienes han sido silenciados en la vorágine de la violencia.