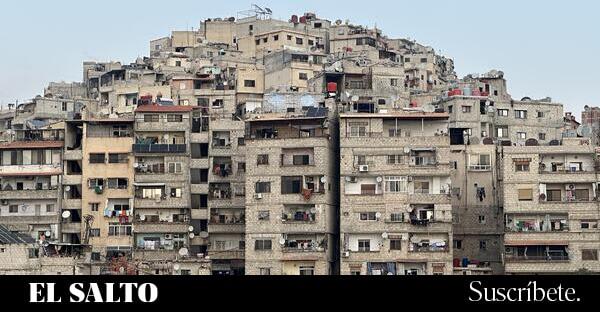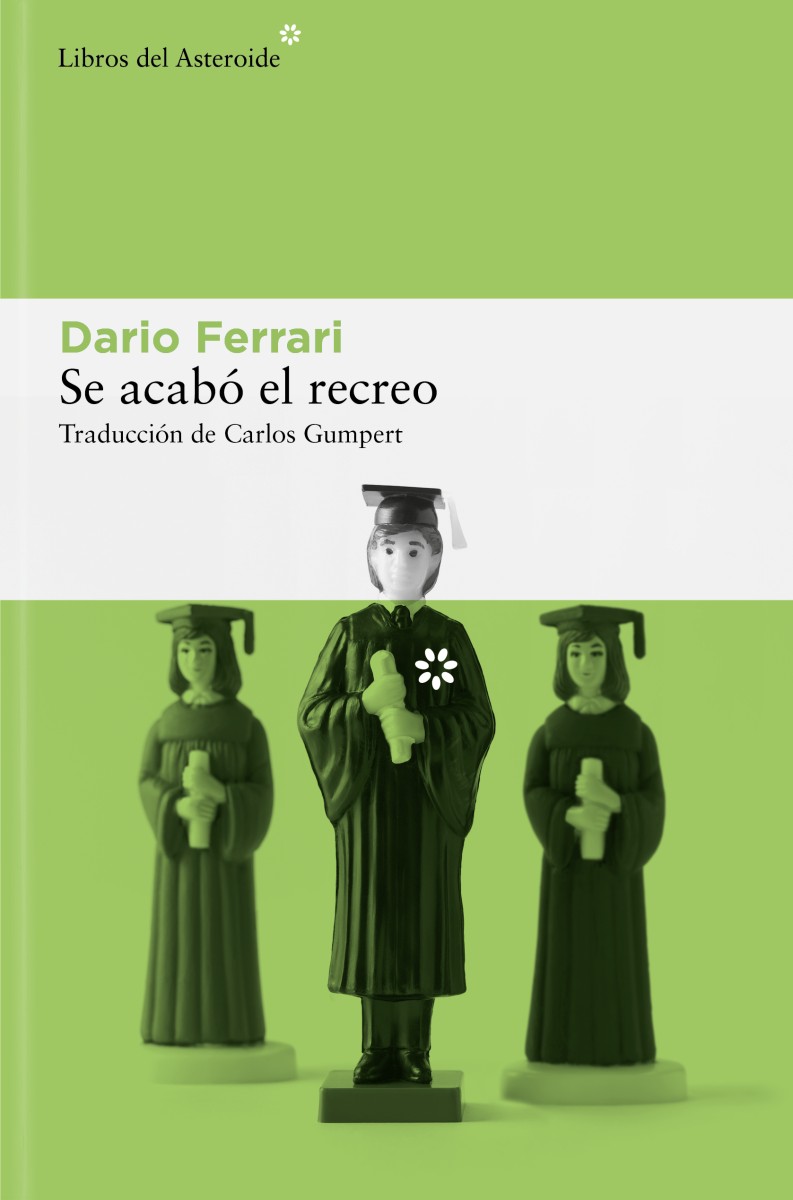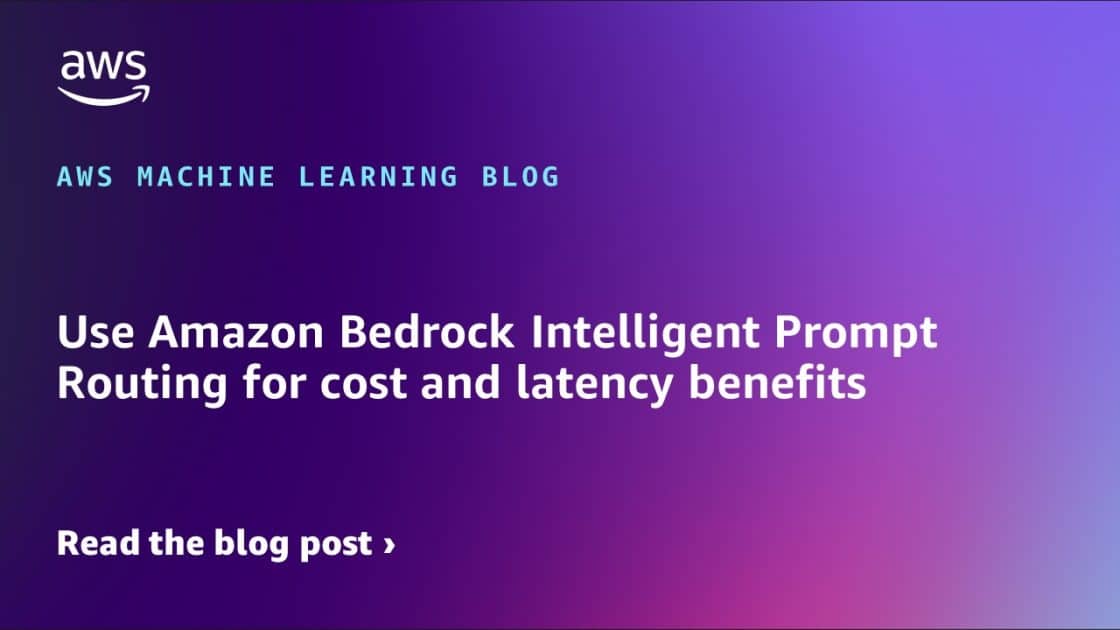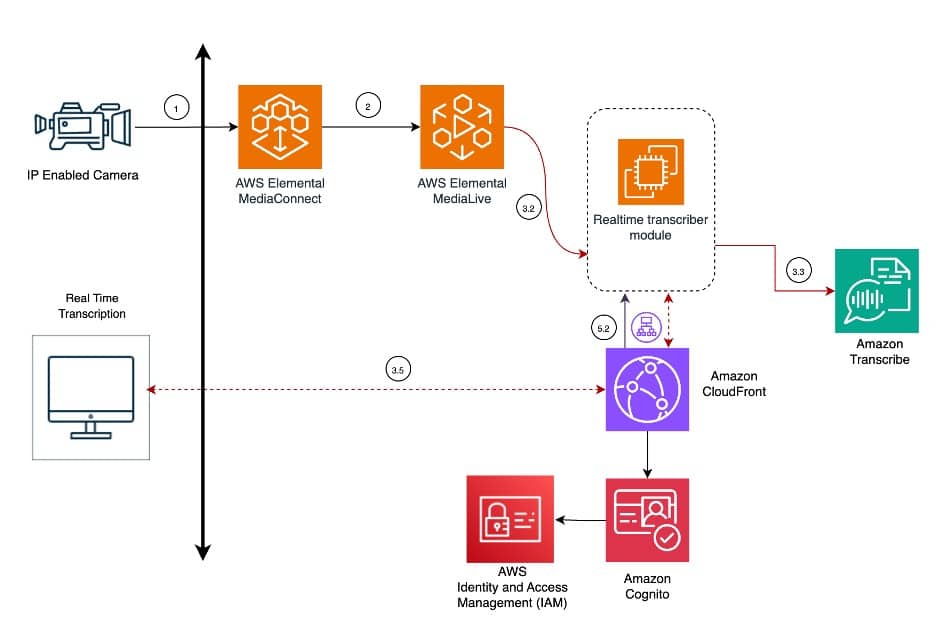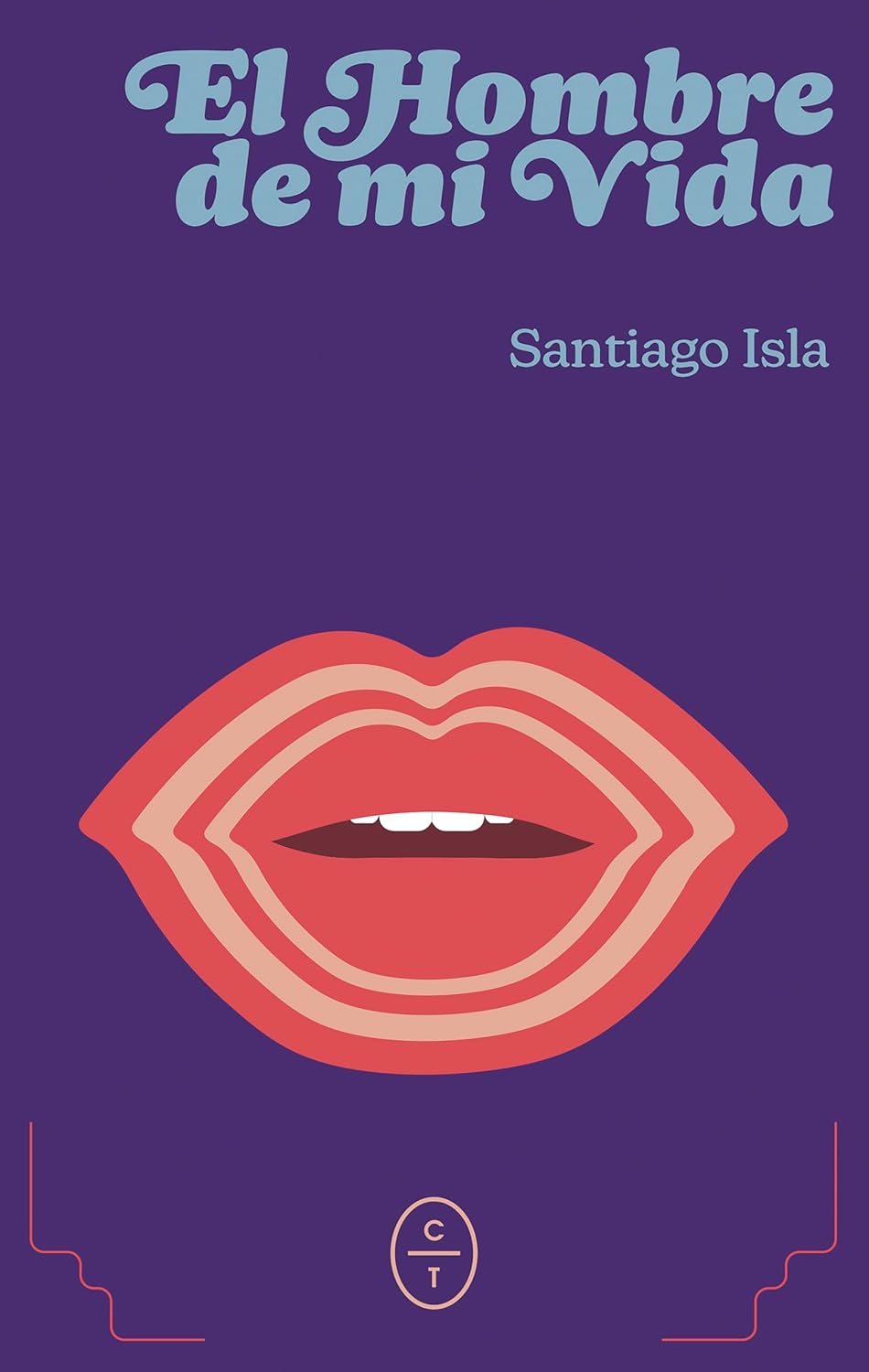Elizabeth Bugie y la estreptomicina
Sí, yo, como tú, vieja colega, me dediqué a la Microbiología. Y la disfruté. Siempre quise dedicarme a algo que satisficiera mi afán de conocer el mundo que me rodeaba. Desde pequeña me encantaba construir cualquier artilugio, abrir el interior de los aparatos para comprender su funcionamiento. Una máquina rota no era una catástrofe sino... Leer más La entrada Elizabeth Bugie y la estreptomicina aparece primero en Zenda.

La tuberculosis. La peste blanca. La enfermedad infecciosa más literaria y romántica que ha poblado las artes del siglo XIX. La que, además de a las glamurosas heroínas, ha matado a cientos de miles de personas a lo largo de la historia. Yo participé en el descubrimiento del primer antibiótico que fue capaz de derrotarla y viví ese momento de esplendor en el que un hallazgo cambia la pequeña historia de un ser, inclinando la balanza hacia el lado de la vida; un ínfimo milagro que no ocupa un lugar prominente en los libros. Esa satisfacción no me la pudieron arrebatar, pero del reconocimiento público y ¿por qué no decirlo? pecuniario fui completamente desposeída.
Seguramente te preguntarás por qué fui bacterióloga y no física o ingeniera. Yo había nacido en el año 1920 y, en ese momento, desempeñar esas profesiones era algo casi imposible para nuestro sexo: las mujeres teníamos que vivir, trabajar y competir en un mundo de hombres. Pero entre el sí y el no, entre quedarme en casa haciendo calceta o poseer un grado en ingeniería que sería muy arduo de ejercer, tomé el camino de en medio. Que también resultó fascinante. Las carreras biológicas eran un campo científico aceptable para las mujeres, así que eso fue lo que terminé estudiando.
Tras completar mi formación comencé a trabajar en el laboratorio de Waksman investigando sustancias que se aislaban de los hongos, siempre en busca de principios químicos que pudieran mejorar a los humanos, a los animales y a las plantas. De hecho, dediqué uno de mis primeros estudios a la grafiosis o enfermedad del olmo holandés.
Pero el objetivo de Waksman era otro. Era el descubrimiento de antimicrobianos.
Corrían los años 40 y los antibióticos parecían conseguir que, por primera vez, la batalla contra las enfermedades infecciosas fuera ganada por el hombre. La penicilina, descubierta por casualidad dos décadas atrás y desarrollada recientemente, había salvado cientos de miles de vidas. En los carteles publicitarios de la Segunda Guerra Mundial se veían los soldados heridos y una frase que rezaba: “Gracias a la penicilina, él volverá a casa”. Su prestigio era enorme. Pero no todas las infecciones estaban vencidas. Y comenzamos a trabajar febrilmente para conseguir que el segundo antimicrobiano descubierto en el mundo fuera estadounidense. Si la penicilina tuvo un margen de serendipia en su desarrollo, en nuestro caso la clave fue un estudio sistemático y agotador sobre miles de cultivos diferentes, buscando una actividad antibacteriana; no era fácil, solo un pequeño porcentaje se demostró activo. Y eso solo era el primer paso. Tras él había que considerar dos aspectos críticos: la inhibición del crecimiento bacteriano debía ser suficiente y, sobre todo, no podía tener efectos adversos sobre los humanos. Y fue mi jefe, Waksman, quien en medio de esa vorágine sugirió el término “antibióticos”.

Selman Waksman
A veces un laborioso trabajo y un esfuerzo arduo se ven recompensados y uno de los jóvenes microbiólogos incorporados al grupo, Albert Schatz, descubrió una bacteria que producía la estreptomicina, que además de matar a muchísimos microrganismos conseguía vencer una enfermedad, la tuberculosis, que nos empujaba a la muerte desde la antigüedad. La penicilina no tenía ningún efecto sobre esa dolencia tan literaria y letal.
Sí, era el segundo antibiótico clínicamente efectivo en el mundo. Y sí, era de nuestro laboratorio. Mi orgullo no tuvo límites. Yo era uno de los miembros más destacados de ese equipo.
Pero esa preciosa historia de afán y logro, este gran triunfo de la ciencia, tiene una parte desoladora.
Waksman, el jefe del laboratorio, fue el único reconocido como el “descubridor” de la estreptomicina; recibió el premio Nobel en 1952 y todo el dinero y la fama asociados al descubrimiento. Y fue denunciado por Albert Schatz. La noticia cayó como una bomba. Schatz argumentó que él era un codescubridor del antibiótico, ya que fue él quien hizo todo el trabajo en el laboratorio y su nombre fue el primero en el artículo original (el segundo era el mío, pero eso lo obvió). Además, su tesis, defendida en 1945, fue precisamente sobre la estreptomicina. Schatz pidió el reconocimiento público y una parte de los derechos de patente relacionados con el descubrimiento.
Tiene gracia: mis dos compañeros de trabajo se enfrentaron entre ellos, se demandaron, se odiaron y se atacaron sin piedad, y sin embargo, en lo único que estuvieron de acuerdo fue en excluirme de la patente de la estreptomicina para lograr más dinero para ellos, cada uno para sí mismo, aprovechando mi gran pecado: ser mujer.
Sí, mi sexo me apartó de la patente, según su visión patriarcal, codiciosa y manipuladora. Siempre se describió que Selman Waksman, el estudiante de doctorado Albert Schatz, y “otros” habían descubierto la estreptomicina. En ese “otros” me condenaron a la invisibilidad. En el artículo de la descripción del antibiótico, publicado en 1944, aparezco como autora junto a mis dos compañeros. No ocurre lo mismo en el documento del registro; en él no hay rastro de mi nombre ni de mis aportaciones. Y no me dejaron opción: se acercaron a mí en privado y me dijeron: “Algún día te casarás y tendrás una familia; no es importante que tu nombre esté en la patente”. Puede que ahora, en ese siglo tuyo esto te parezca increíble, y ojalá nunca tengas que vivirlo. Porque lo grave es que el hecho de fundar una familia, siendo mujer, suponía una exclusión del reconocimiento económico que me hubiera por derecho correspondido. Porque lo triste es que a un varón jamás le hubieran planteado semejante renuncia. Si la igualdad de derechos de la mujer hubiera existido, mi nombre habría figurado en el registro de la patente.
La entrada Elizabeth Bugie y la estreptomicina aparece primero en Zenda.