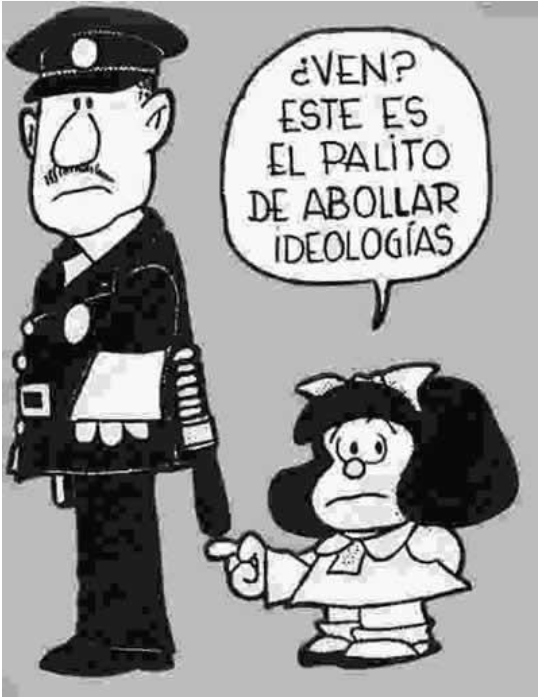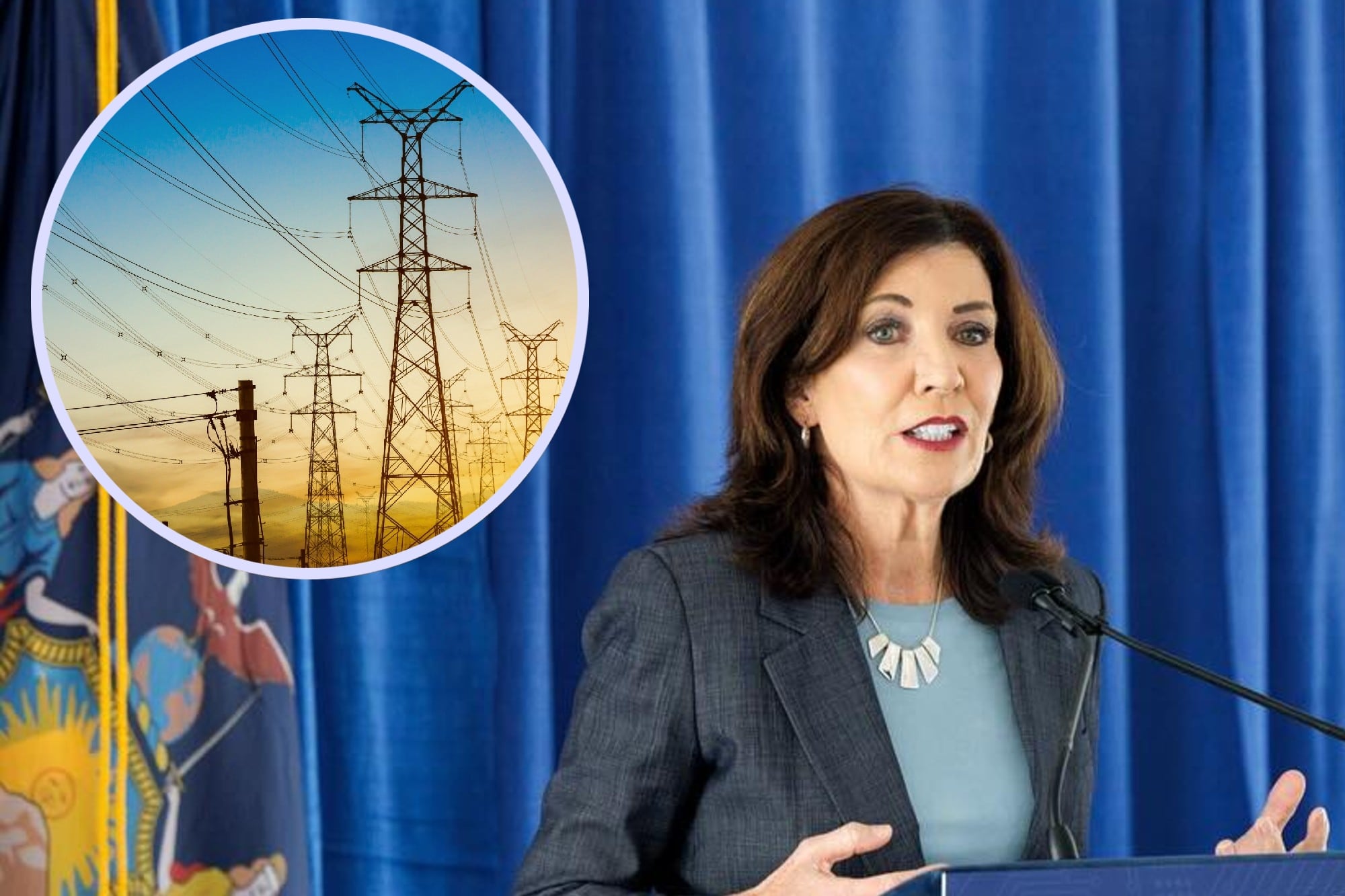El día que Cristobal Colón confundió manatíes con sirenas y se llevó una decepción histórica
Confusión y hambre - Los rasgos físicos del manatí, como sus mamas pectorales y aletas con huesos similares a dedos, contribuyeron durante siglos a su identificación como criatura mitológicaCristóbal Colón, los misteriosos orígenes de un “gran escapista” Ningún animal ha sido tan malinterpretado con tanta dignidad como el manatí. Gordo, lento, con cara de bonachón y bigote, terminó encarnando a las seductoras sirenas de la mitología. Durante siglos se le atribuyeron encantos que ni buscó ni pidió. Todo por culpa de un puñado de navegantes hambrientos, de vista cansada y con demasiadas horas de mar a cuestas. Colón y el primer encuentro escrito con una sirena americana El 9 de enero de 1493, Cristóbal Colón creyó haber visto tres sirenas salir del agua cerca de lo que hoy es República Dominicana, y así lo dejó por escrito en su diario. El problema es que aquellas criaturas no eran lo que parecían. O, más bien, él creyó que eran algo que no eran. Las vio “salir bien alto de la mar”, y aunque reconoció que “no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara”, eso no le impidió seguir llamándolas sirenas. La cita, recogida en su diario de a bordo, ha pasado a la historia como la primera descripción escrita de un manatí en América, aunque el almirante no lo supiera. Aquel malentendido zoológico fue más que comprensible si se considera que los manatíes tienen mamas pectorales, ojos frontales y unas aletas con huesos similares a dedos. Desde lejos, y con suficiente fe o hambre, tras semanas navegando en el mar y sin la información que se tiene ahora, pueden parecer algo vagamente humano. Captura de pantalla 2025 04 20 a las 20.10.22 En cambio, el teólogo y filósofo Bartolomé de las Casas, después de revisar los textos de Colón, zanjó el asunto sin espacio para la fantasía: “Debió ser manatí”. Ni una pizca de romanticismo náutico. Solo un análisis práctico, como casi todo lo que hacía. La confusión entre sirenas y manatíes no terminó con Colón. De hecho, el nombre científico Sirenia proviene de la relación histórica que muchos marineros establecieron entre estos animales y las sirenas de la mitología. A lo largo de los siglos, marineros de todos los continentes cayeron en la misma trampa óptica. Algunos lo contaban con orgullo, otros con confusión, y no faltaban quienes lo relataban como si todavía no supieran muy bien qué habían visto. De criatura mitológica a plato del día La cosa se ponía más curiosa cuando se intentaba decidir si aquel bicho rechoncho era pez o mamífero, sobre todo durante la Cuaresma, cuando el debate no era académico, sino gastronómico. El sabor de su carne, descrita como “semejante a una gran ternera”, alimentó durante años discusiones entre teólogos que querían saber si el manatí podía comerse en días de abstinencia religiosa. En tiempos de colonización, la respuesta era afirmativa, sin muchos remilgos. Su carne se servía en tajadas, se freía con su propia grasa y se consumía con entusiasmo. Algunos cronistas de la época la describían como sabrosa y nutritiva, y se decía que su grasa era excelente para freír huevos. Todo formaba parte de un aprovechamiento práctico del animal, desde la piel hasta los huesos.


Confusión y hambre - Los rasgos físicos del manatí, como sus mamas pectorales y aletas con huesos similares a dedos, contribuyeron durante siglos a su identificación como criatura mitológica
Cristóbal Colón, los misteriosos orígenes de un “gran escapista”
Ningún animal ha sido tan malinterpretado con tanta dignidad como el manatí. Gordo, lento, con cara de bonachón y bigote, terminó encarnando a las seductoras sirenas de la mitología. Durante siglos se le atribuyeron encantos que ni buscó ni pidió. Todo por culpa de un puñado de navegantes hambrientos, de vista cansada y con demasiadas horas de mar a cuestas.
Colón y el primer encuentro escrito con una sirena americana
El 9 de enero de 1493, Cristóbal Colón creyó haber visto tres sirenas salir del agua cerca de lo que hoy es República Dominicana, y así lo dejó por escrito en su diario. El problema es que aquellas criaturas no eran lo que parecían. O, más bien, él creyó que eran algo que no eran.
Las vio “salir bien alto de la mar”, y aunque reconoció que “no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara”, eso no le impidió seguir llamándolas sirenas. La cita, recogida en su diario de a bordo, ha pasado a la historia como la primera descripción escrita de un manatí en América, aunque el almirante no lo supiera.
Aquel malentendido zoológico fue más que comprensible si se considera que los manatíes tienen mamas pectorales, ojos frontales y unas aletas con huesos similares a dedos. Desde lejos, y con suficiente fe o hambre, tras semanas navegando en el mar y sin la información que se tiene ahora, pueden parecer algo vagamente humano.

En cambio, el teólogo y filósofo Bartolomé de las Casas, después de revisar los textos de Colón, zanjó el asunto sin espacio para la fantasía: “Debió ser manatí”. Ni una pizca de romanticismo náutico. Solo un análisis práctico, como casi todo lo que hacía.
La confusión entre sirenas y manatíes no terminó con Colón. De hecho, el nombre científico Sirenia proviene de la relación histórica que muchos marineros establecieron entre estos animales y las sirenas de la mitología.
A lo largo de los siglos, marineros de todos los continentes cayeron en la misma trampa óptica. Algunos lo contaban con orgullo, otros con confusión, y no faltaban quienes lo relataban como si todavía no supieran muy bien qué habían visto.
De criatura mitológica a plato del día
La cosa se ponía más curiosa cuando se intentaba decidir si aquel bicho rechoncho era pez o mamífero, sobre todo durante la Cuaresma, cuando el debate no era académico, sino gastronómico. El sabor de su carne, descrita como “semejante a una gran ternera”, alimentó durante años discusiones entre teólogos que querían saber si el manatí podía comerse en días de abstinencia religiosa.
En tiempos de colonización, la respuesta era afirmativa, sin muchos remilgos. Su carne se servía en tajadas, se freía con su propia grasa y se consumía con entusiasmo. Algunos cronistas de la época la describían como sabrosa y nutritiva, y se decía que su grasa era excelente para freír huevos. Todo formaba parte de un aprovechamiento práctico del animal, desde la piel hasta los huesos.

En algunas regiones del Caribe y de América Central, las comunidades indígenas también lo incluían en su dieta habitual. Los Semínolas de Florida, por ejemplo, consideraban al manatí una fuente importante de alimento. Según Mondo Tiger, miembro del Consejo de la Reserva Big Cypress, se “podía vivir durante semanas con la cantidad de carne que proporcionaba”.
La carne se preparaba de diversas formas: frita, hervida o deshidratada y ahumada bajo los chickees, las estructuras tradicionales de la tribu. Y los colonos lo integraron pronto en sus menús, especialmente en periodos de escasez.Incluso su grasa se valoraba para usos domésticos más allá de la cocina, como iluminación o conservación de alimentos.
Una especie que ya no confunde, pero sí preocupa
Pero si el manatí confundía a marinos antiguos, hoy la situación es bastante más seria. Las tres especies actuales están clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y no por su parecido con criaturas mitológicas, sino por causas mucho más terrenales: colisiones con embarcaciones, pérdida de hábitat y contaminación. En lugares como Florida, el número de muertes por atropellos o por floraciones tóxicas de algas ha alcanzado cifras alarmantes.

Pese a todo, el manatí sigue ahí, deslizándose por aguas cálidas, lento como siempre, ajeno a su fama antigua. Quizá su tragedia ha sido vivir entre dos mundos: demasiado extraño para los pescadores, demasiado real para las leyendas. Ni sirena ni ternera. Solo un animal tranquilo, que se convirtió, sin proponérselo, en una de las criaturas más equivocadamente admiradas de la historia.



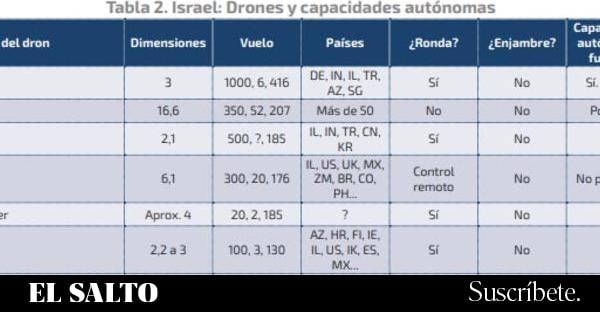







































.jpg)