Cambio de piel
Probablemente haya sido el mes de marzo, brumoso como una pesadilla. O quizá la consciencia de que el tiempo es un morral donde depositas los aciertos y los...

Probablemente haya sido el mes de marzo, brumoso como una pesadilla. O quizá la consciencia de que el tiempo es un morral donde depositas los aciertos y los errores de un pasado que se hace presente cada día. Tal vez por eso, un día en el que la lluvia perpetua había dado una tregua, salí a pasear por el vetusto barrio de Salamanca de Madrid, para dejar que el presente de esta ciudad transparente me diera un respiro. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que, como si Alicia saliese de la madriguera después de un largo invierno, todo había cambiado.
El Madrid que yo conocía ya era un animal que había mutado de piel, produciéndome una vaga sensación de insilio. Insilio entre millones de euros y de dólares, pero, al fin y al cabo, insilio. Porque comencé a pasear por las avenidas afrancesadas de Serrano y de Goya, y, por un momento, sentí frío, un sentimiento de lejanía y soledad de quien piensa que ya no vive en la misma ciudad en la que siempre ha vivido. Es inevitable pensar, cuando vives muchos años en una ciudad, que sus calles son tus calles, pero tuve la persistente sensación de que ya no son de nadie, o, mejor dicho, que el alma del centro de Madrid se ha subastado al mejor postor.
En la vieja plaza de la cafetería de toda la vida se ha abierto un restaurante mexicano con sabor a Oaxaca. En la mercería con botones dorados para las antiguas damas de alta cuna, hay ahora una boutique de delicatessen de productos venezolanos. Y en la tienda de ultramarinos que regentó un andaluz de posguerra, en el cruce entre dos calles, ahora hay un fitness regentado por un argentino. Y así uno tras otro. Tal es así, que cuando me senté a tomar café en uno de los establecimientos de toda la vida, yo era el único parroquiano genuino.
Un día en el que la lluvia perpetua había dado una tregua, salí a pasear por el vetusto barrio de Salamanca. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que todo había cambiado
Y no seré yo el que se enfrente al destino de las ciudades, pero tampoco aspiro a que ciertos hechos me sean indiferentes. Podré tener un sentimiento impropio de pérdida de identidad, pero ese es mi problema. Ahora bien, cuando veo fajos de billetes en manos de los nuevos residentes, no dejo de pensar en el dinero que se puede estar blanqueando en las tiendas de lujo en la capital. Será mi vena insana de inspector de Hacienda. O cuando veo una mudanza de unos inquilinos de toda la vida, porque el propietario ha echado cuentas del rendimiento que se puede extraer de una estadía de un niño de papá que se matricula en un master de cualquier escuela de negocio, pero de negocio para ellos mismos, siento una tristeza infinita. No todo vale, pero hay a quien le da igual. Eso no es riqueza, al menos para quienes, como yo, la riqueza no puede tener un origen ilícito o inmoral. Y una parte de esa riqueza, lamentablemente, lo tiene.























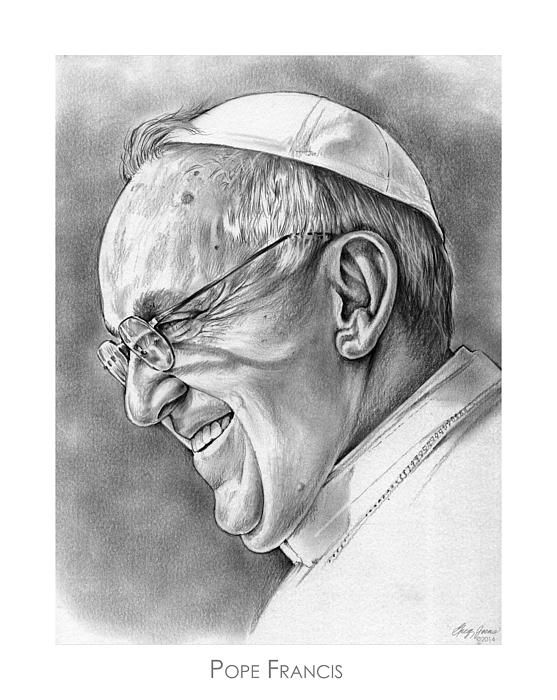






















-1.jpg)























