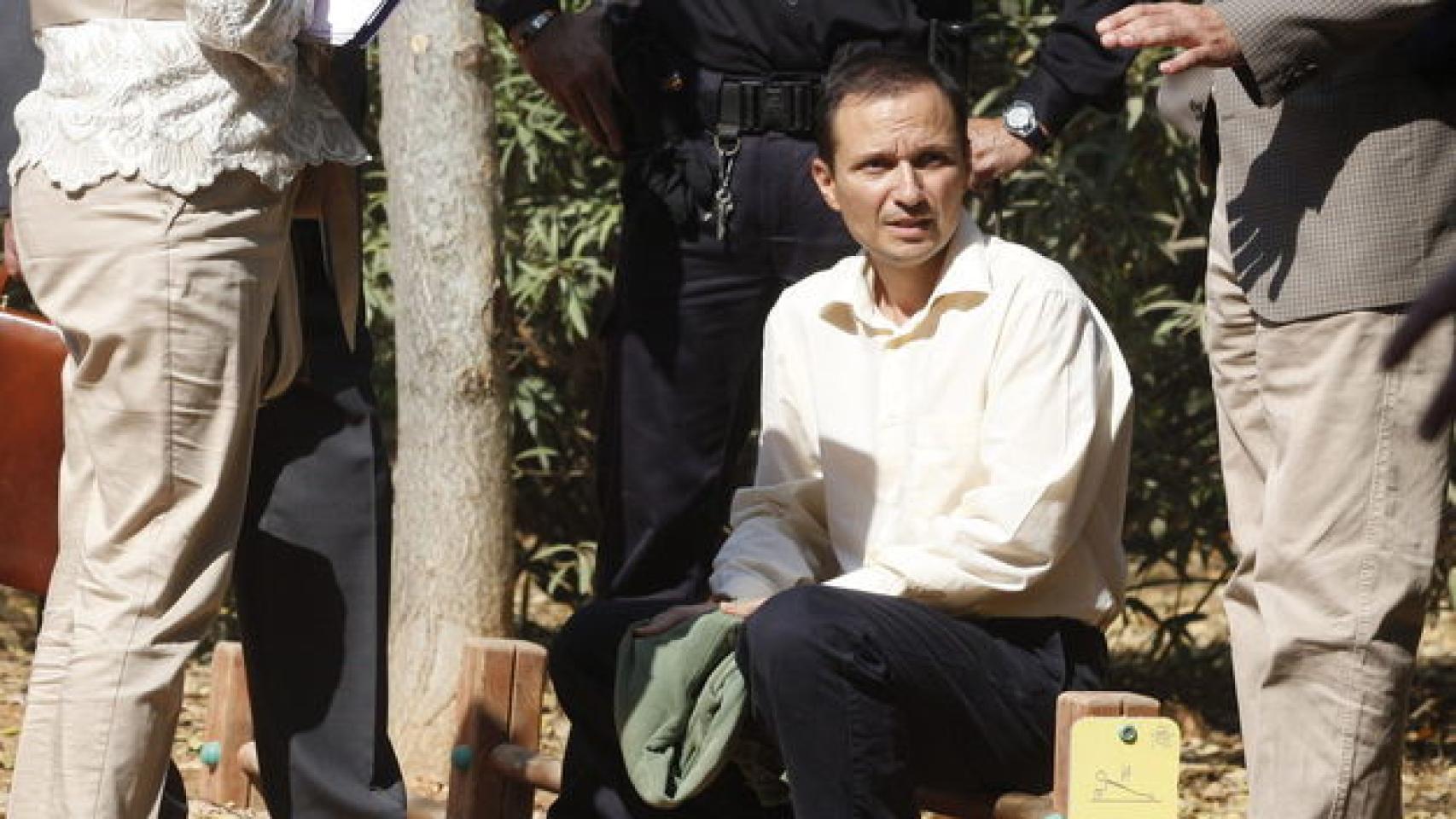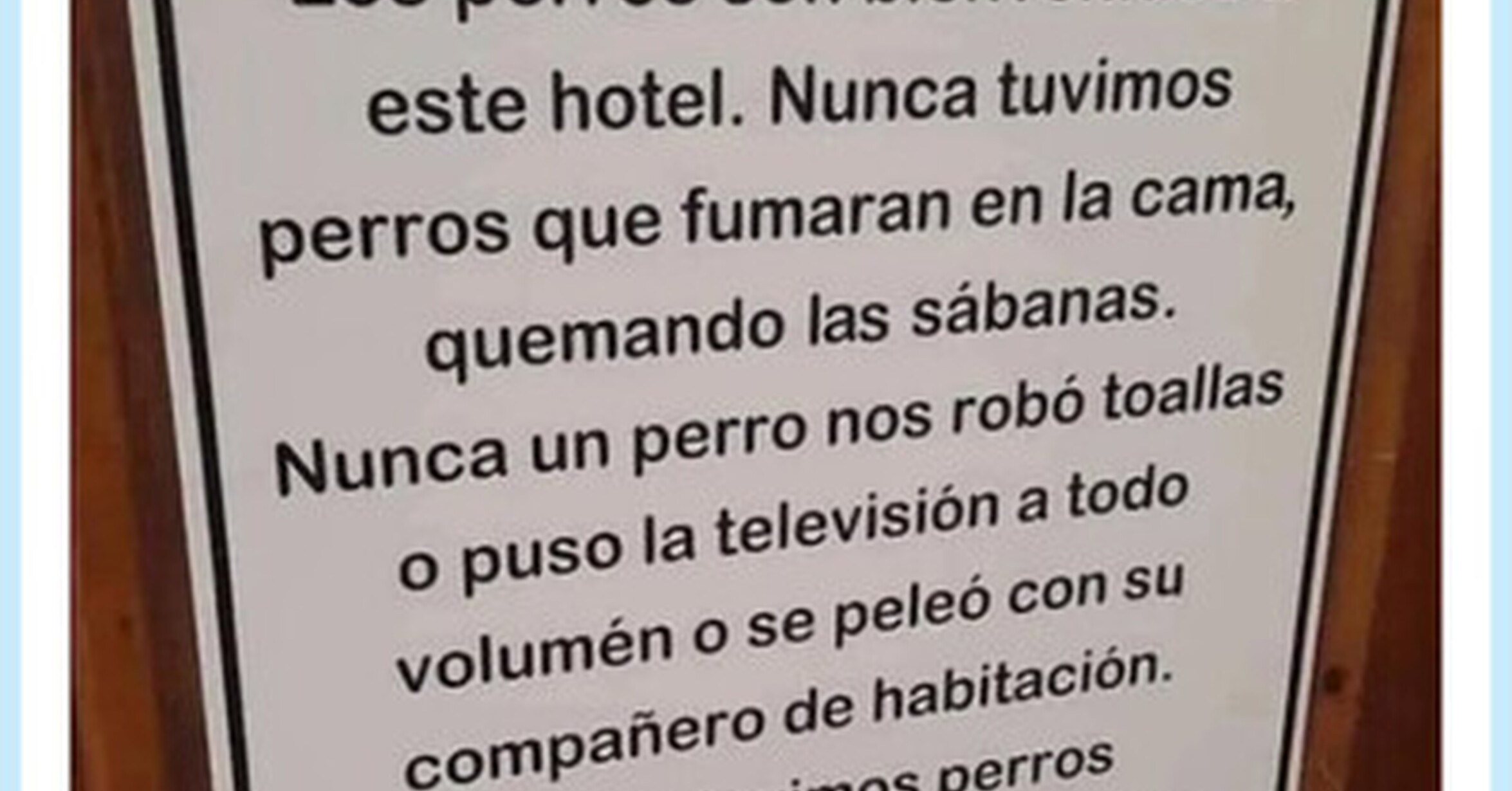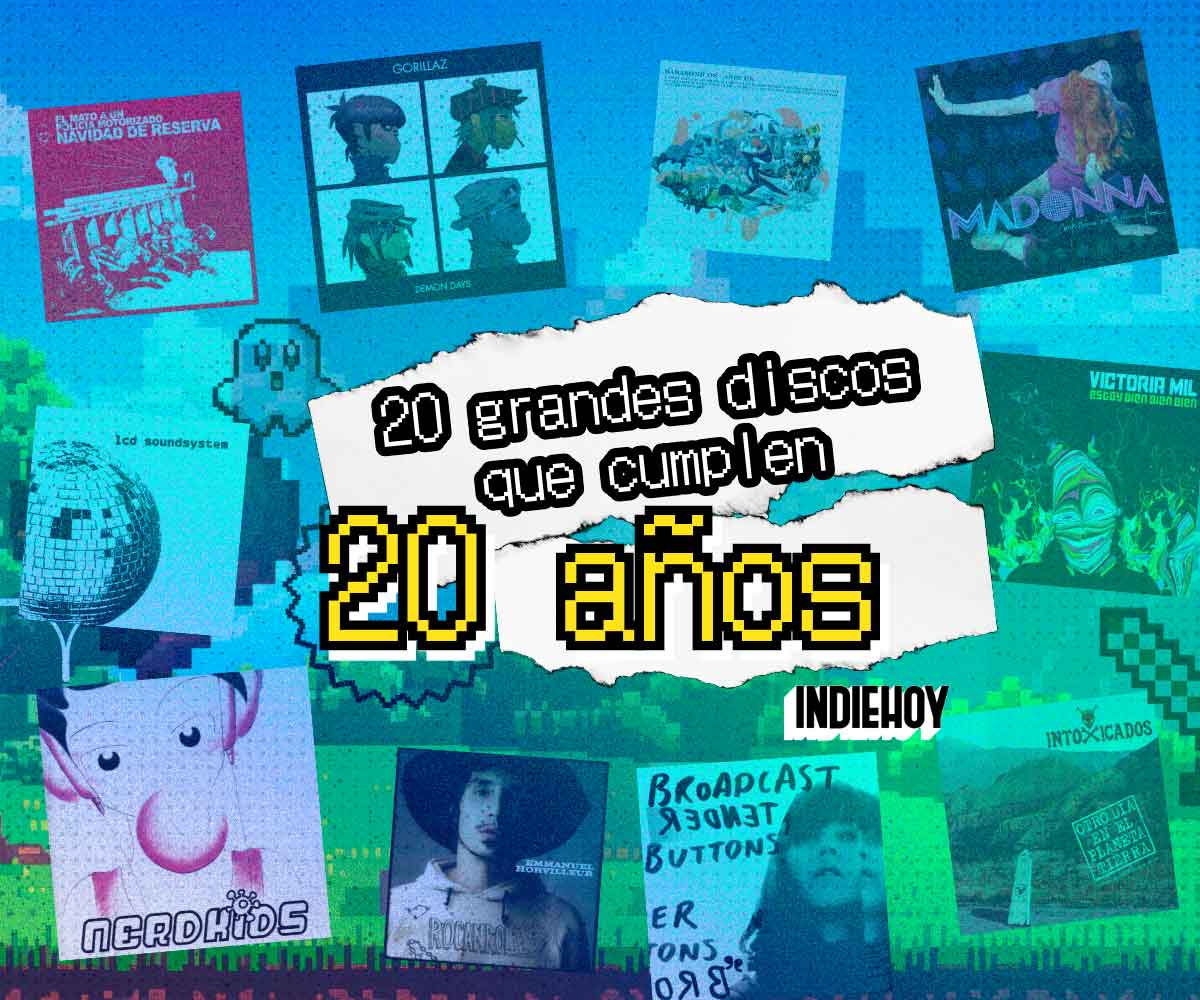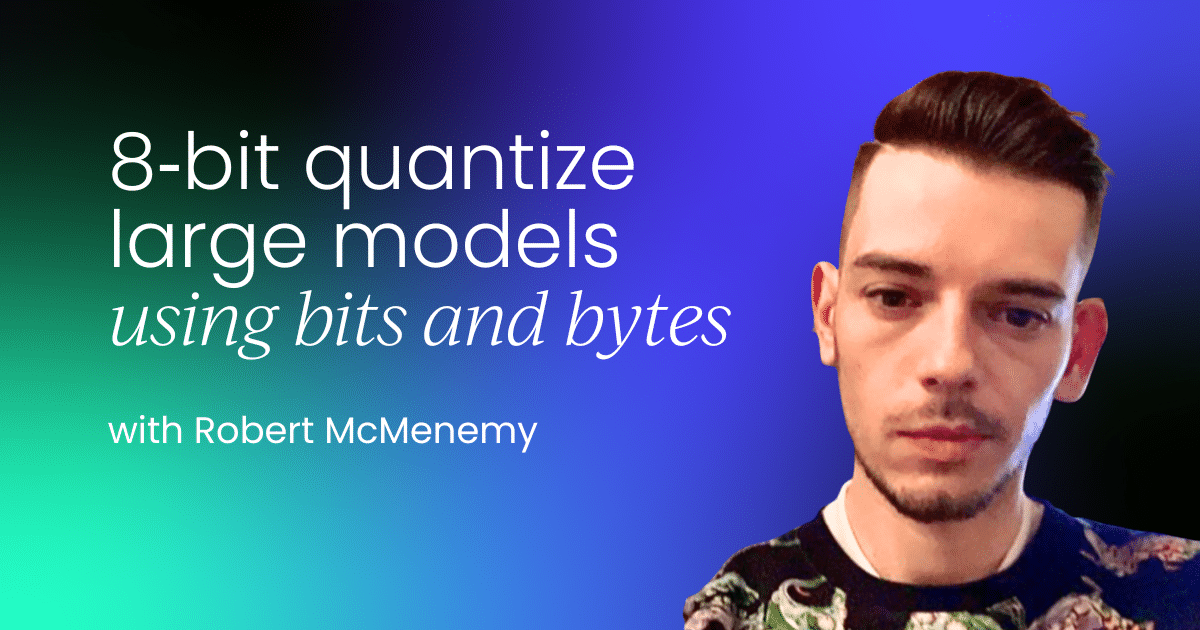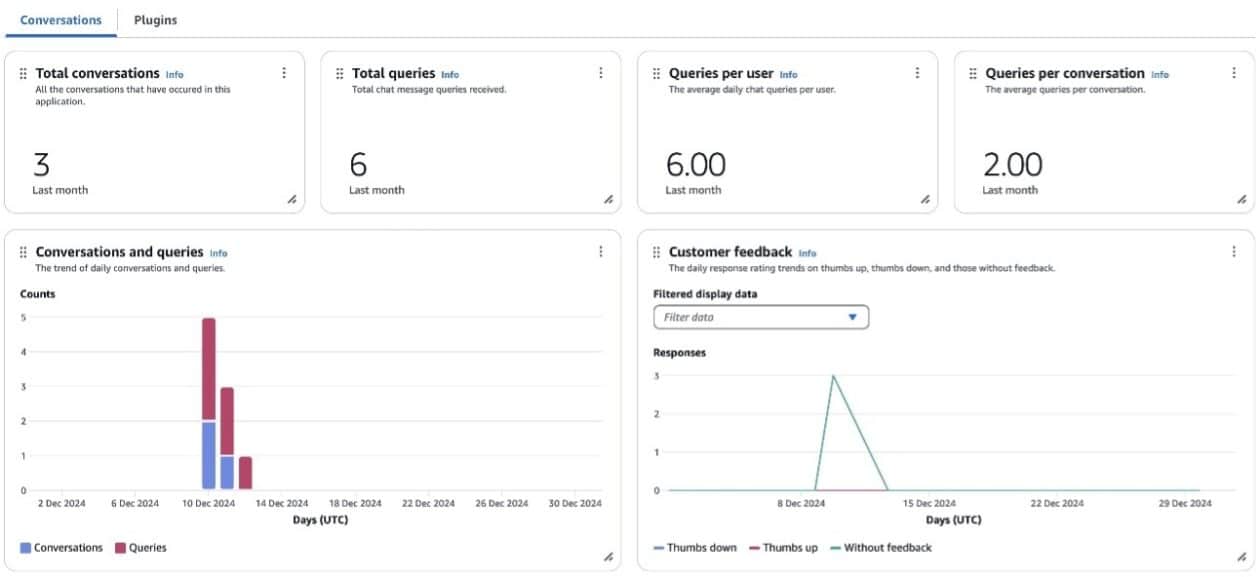Bombazo al libre comercio
Durante su anuncio de medidas arancelarias, Donald Trump habló de 'misiles financieros' y prometió 'represalias automáticas' contra cualquier país que intente responder, en lugar de apelar a la cooperación o la negociación.

La guerra comercial desatada por Donald Trump este 2 de abril —rebautizado como Liberation Day— marca el punto más alto, hasta ahora, de una presidencia que ha hecho del lenguaje bélico y las acciones de confrontación su principal herramienta de gobierno.
En lugar de apelar a la cooperación o la negociación, habló de “misiles financieros” y prometió “represalias automáticas” a cualquier país que intente responder. Lo que parecía una política arancelaria terminó siendo una declaración de guerra comercial global.
Al bautizar la jornada como Liberation Day, Trump invoca —y pervierte— una de las fechas más significativas del siglo XX: el 8 de mayo de 1945, cuando Europa celebró la caída del nazismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, liberación significaba el fin del autoritarismo. Hoy, el concepto se trastoca en excusa para reactivarlo. El término funciona como una metonimia vacía, una etiqueta simbólica que disfraza agresión con heroísmo, y que —como advirtió Orwell— convierte la mentira en verdad política.
Como en 1984, de George Orwell, Trump ha estructurado su presidencia sobre una lógica de guerra continua, donde los enemigos cambian según convenga, pero la necesidad de confrontación nunca cesa. Lo que ayer fue un aliado —como Canadá, México o Ucrania— hoy es descrito como amenaza, traidor o parásito.
En el caso de Canadá, la agresión ha escalado del desprecio diplomático a la fantasía geopolítica. En febrero, Trump afirmó que, si Ottawa no cooperaba con las nuevas políticas energéticas y migratorias, Estados Unidos podría considerar “integrar el territorio canadiense como nuestro estado 51”.
La frase es una provocación, es una forma de humillación simbólica, de dominación narrativa que deslegitima la soberanía aliada. Esto ha provocado que el primer ministro canadiense Mark Carney haya afirmado que “la vieja alianza con Estados Unidos se ha acabado”.
En lo concerniente a México, además de la injusta y humillante “deportación masiva” de personas trabajadoras, nuestro país ha sido descrito repetidamente como “refugio de terroristas armados”.
No deja de escucharse en los pasillos de Washington la posibilidad de una acción militar directa contra los cárteles, ahora calificados formalmente como organizaciones terroristas. Esto abriría la puerta a operaciones extraterritoriales sin necesidad de cooperación del gobierno mexicano. “No vamos a esperar permiso para defendernos”, dijo. Es la misma lógica que Orwell retrata en 1984: el uso del enemigo externo como coartada para reforzar el control interno.
Panamá no ha sido ajena a esta narrativa de amenaza. Trump declaró que “el Canal de Panamá nunca debió salir de manos estadounidenses”, insinuando que su administración podría “revisar el estatus estratégico” de la vía interoceánica. Estas declaraciones reactivan un imaginario colonial y expansionista que parecía archivado. “Ya lo administramos una vez. Si hace falta, podemos hacerlo de nuevo”, lanzó. El gobierno panameño protestó, pero el mensaje quedó asentado: cualquier territorio que cruce los intereses de Washington puede ser reclamado. Algo muy similar está pasando con Groenlandia, sin importar que Dinamarca sea un integrante de la OTAN.
Uno de los gestos más inquietantes de esta política de inversión moral fue la reciente afirmación de que Ucrania fue quien inició la guerra. Trump ha dicho que “si Zelenski no hubiera provocado, todo esto se habría evitado”, responsabilizando a la víctima de la agresión rusa.
La confrontación también se libra dentro de Estados Unidos. Las protestas estudiantiles en universidades públicas fueron reprimidas con fuerza. Trump calificó a los manifestantes como “saboteadores entrenados por enemigos extranjeros”. El uso de la Guardia Nacional, las detenciones masivas y la censura académica convierten al campus universitario en un nuevo frente de batalla ideológica. Las deportaciones de alumnos y profesores confirman las amenazas.
Mientras tanto, migrantes detenidos en la frontera sur han sido enviados a cárceles en El Salvador, bajo el argumento de “externalizar la justicia”. Organizaciones de derechos humanos han denunciado condiciones inhumanas. Para la actual administración, sin embargo, es una victoria simbólica: “No los queremos aquí. Que paguen allá”. El mensaje es claro: el castigo trasciende fronteras, y el enemigo no merece protección, ni juicio, ni dignidad.
Orwell escribió que el lenguaje político está diseñado para que “las mentiras suenen veraces y el asesinato, respetable”. En el universo Trump, esa lógica es regla. Se habla de liberación mientras se imponen aranceles. De paz mientras se alienta la anexión de territorios. De orden mientras se reprime la disidencia. De legalidad mientras se violan tratados internacionales, de libertad de expresión mientras se amenaza a la disidencia y se denosta a la prensa.
Como en 1984, el poder no solo actúa sobre el cuerpo: actúa sobre el pensamiento. Reescribe la historia, cambia los enemigos, vacía las palabras. “Liberation Day” no celebra la libertad: la obstaculiza.
Hannah Arendt advirtió que el totalitarismo no empieza con campos de concentración, sino con la destrucción del lenguaje y de la verdad compartida. Eso es lo que ocurre hoy. El Liberation Day no es una política comercial. Es una declaración de principios: el conflicto como doctrina. La agresión como método. El castigo como espectáculo.
Como en 1984, la guerra no se libra para ganar, sino para que nunca termine. Porque mientras haya conflicto, hay miedo. Y donde hay miedo, hay obediencia. Mientras tanto, el libre comercio global ha recibido un bombazo en su línea de flotación.