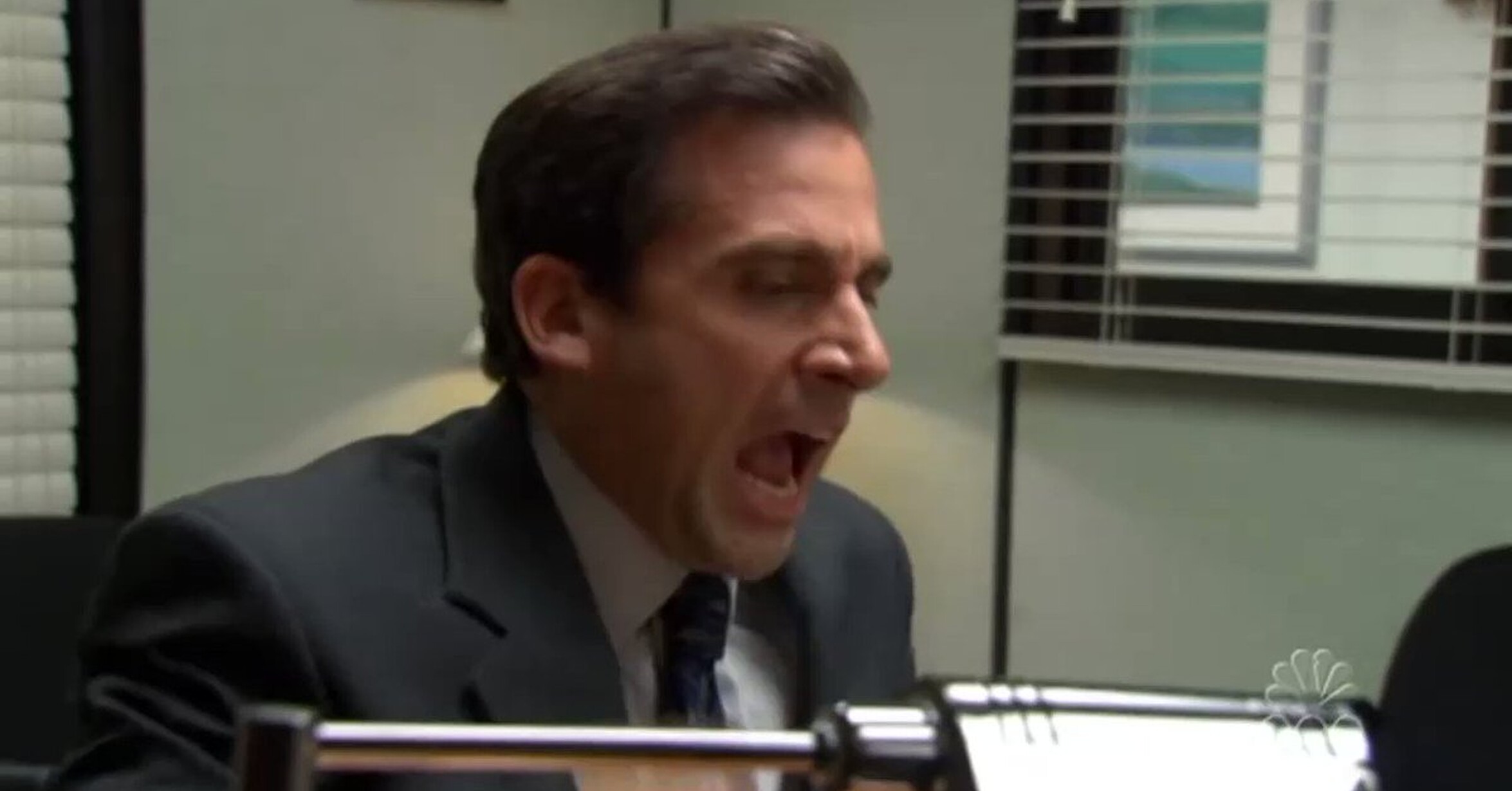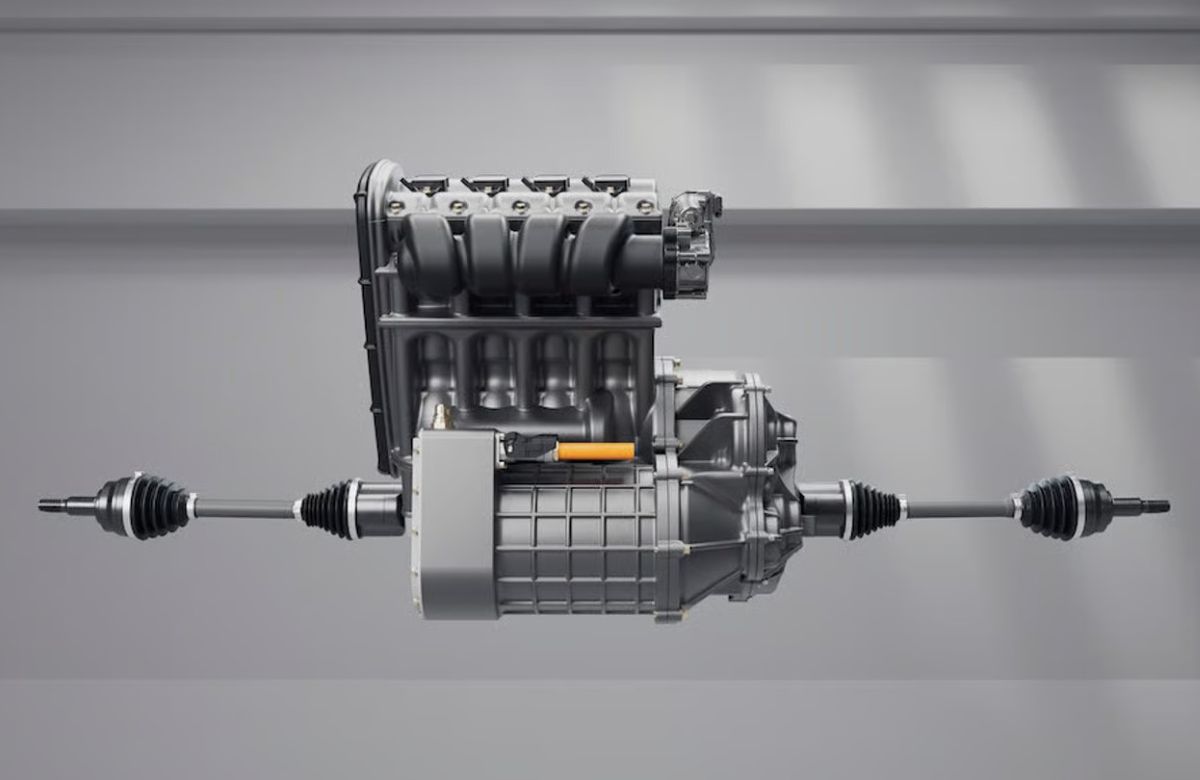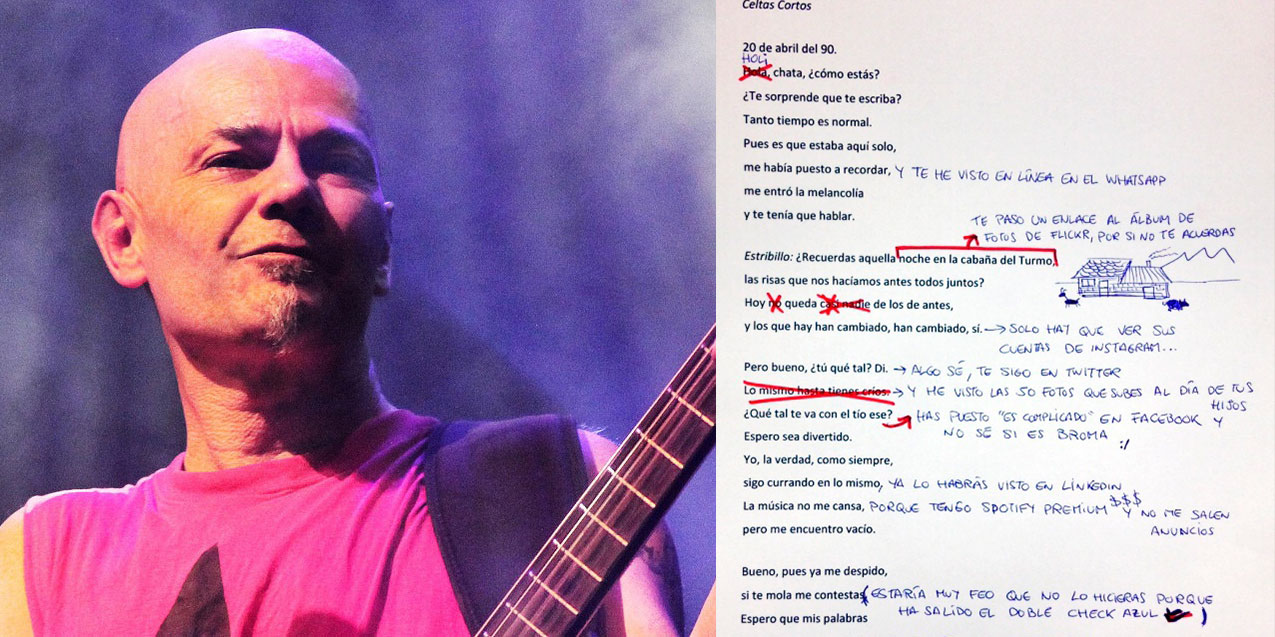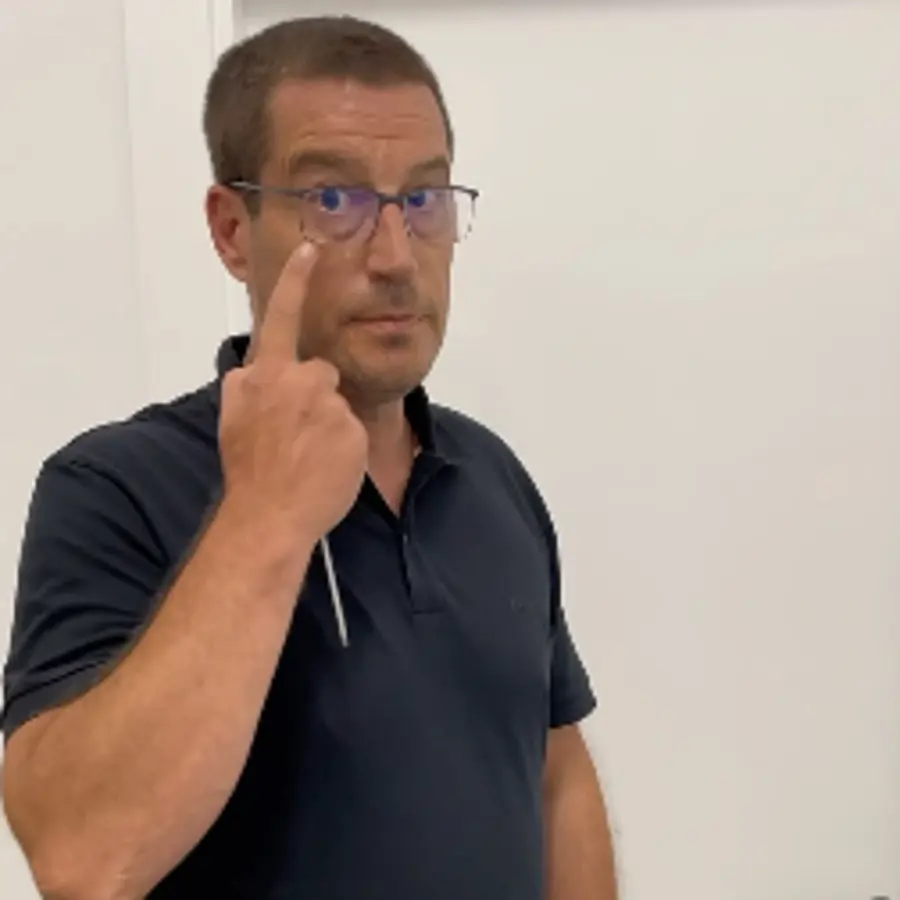¿Aprendimos algo o solo repetimos? El dilema eterno del cambio y el liderazgo
En opinión de Nadine Cortés, hay una diferencia sustancial entre liderar y mandar, entre conducir y controlar. Esa diferencia no la establece quien gobierna, sino la ciudadanía.

La historia no avanza en línea recta. Tiene quiebres, retrocesos y aceleraciones. Algunos momentos son casi imperceptibles, pero determinan el rumbo de una generación entera. Otros, por el contrario, irrumpen con fuerza, con estruendo, y transforman la dirección de un pueblo, incluso cuando este no alcanza a comprender del todo lo que está ocurriendo.
Vivimos, quizás, uno de esos momentos.
Lo que hoy se mueve en el mundo no es simplemente una sucesión de cambios de gobierno ni un nuevo ciclo económico. Lo que está en juego va mucho más allá: se tambalean las estructuras profundas del orden establecido. Hay un cansancio visible frente a las formas tradicionales del poder, un desencanto generalizado con las promesas vacías, un deseo —en ocasiones inconsciente— de ruptura.
Frente a ese malestar, emergen nuevos liderazgos. Algunos desde la política, otros desde lo social, lo cultural o incluso lo tecnológico. Despiertan esperanza o temor, según el caso. Pero todos comparten una característica: no llegan a gestionar lo existente, sino a interrumpirlo.
Sin embargo, en medio de esta aparente transformación, persiste una pregunta incómoda: ¿Estamos realmente ante un cambio profundo, o simplemente repitiendo antiguos patrones con rostros nuevos?
La historia ofrece ejemplos elocuentes. Uno de los más significativos en la tradición occidental es el de Jesucristo: un hombre crucificado por desafiar el orden vigente. Más allá del componente religioso, su figura representa el precio que puede alcanzar la verdad cuando incómoda. Lo inquietante no es solo la brutalidad del castigo, sino el consenso social que lo hizo posible. Fue el pueblo quien eligió liberar a Barrabás.
Hannah Arendt, testigo lúcida del siglo XX, analizó con claridad esa capacidad humana de participar en el mal sin ser necesariamente malvados. Lo llamó “la banalidad del mal”. Para ella, los grandes crímenes de la historia no fueron siempre obra de monstruos, sino con frecuencia de personas ordinarias, obedientes, que renunciaron a pensar por sí mismas.
¿Dónde estamos hoy en ese ciclo? ¿Qué rol estamos desempeñando?
Los liderazgos que actualmente ganan protagonismo —en América Latina, en Europa, en Oriente— no surgen en el vacío. Responden a un deseo colectivo de respuestas inmediatas, de certezas, de control. En un contexto saturado de ansiedad, lo simple resulta seductor. Pero esa simplicidad tiene un costo.
Cuando la política se reduce a espectáculo, cuando el poder se ejerce con desprecio o soberbia, cuando se gobierna desde la pulsión más que desde la responsabilidad, el daño no siempre es inmediato, pero es inevitable. Se erosiona la convivencia, se fractura la confianza, y —lo más grave— se debilita la capacidad de imaginar alternativas.
No obstante, atribuir toda la responsabilidad a los líderes sería una evasión. El problema no radica únicamente en quién ejerce el poder, sino también en quién lo legitima. ¿Qué sociedad estamos formando cuando callamos ante la injusticia, cuando justificamos lo inaceptable o cuando optamos por mirar hacia otro lado?
Hay liderazgos que seducen porque alivian. Porque prometen que ya no será necesario pensar, solo obedecer.
Ahí es donde la advertencia de Arendt adquiere nueva vigencia. Es necesario volver a pensar. Juzgar. Discernir. Resistir la comodidad de la consigna fácil. Preguntarnos, una y otra vez, qué tipo de mundo estamos autorizando con nuestro silencio o con nuestra pasividad.
Es cierto: hay territorios que se están transformando. Lugares donde lo que hasta hace poco parecía impensable hoy se discute, se plantea, incluso se empieza a implementar. Pero el cambio verdadero no depende exclusivamente de quien detenta el poder. Depende también —y en buena medida— de quienes lo acompañan con conciencia, lo vigilan con lucidez y lo sostienen con responsabilidad.
El cambio puede comenzar con una persona. Pero nunca termina en ella.
Hay una diferencia sustancial entre liderar y mandar, entre conducir y controlar. Esa diferencia no la establece quien gobierna, sino la ciudadanía.
Por eso conviene recordarlo: más allá del personaje visible, más allá de quien encarna un momento político, lo esencial es comprender que ninguna transformación duradera es posible sin una voluntad colectiva activa, crítica y vigilante.
Porque sí: las ciudades tienen líderes.
Pero también tienen guardianes.
_pais-valencia.jpg?v=63912107965)