3 poemas de ¿Qué harías si yo muriera?, de Miguel Ángel González
En ¿Qué harías si yo muriera?, poemario galardonado con el Premio Ciudad de Badajoz, Miguel Á. González reflexiona sobre la pérdida, no solo como ausencia, sino como presencia constante en la memoria y el cuerpo. A través de versos que dialogan con la fragilidad, la muerte y el amor, el autor traza un recorrido íntimo... Leer más La entrada 3 poemas de ¿Qué harías si yo muriera?, de Miguel Ángel González aparece primero en Zenda.
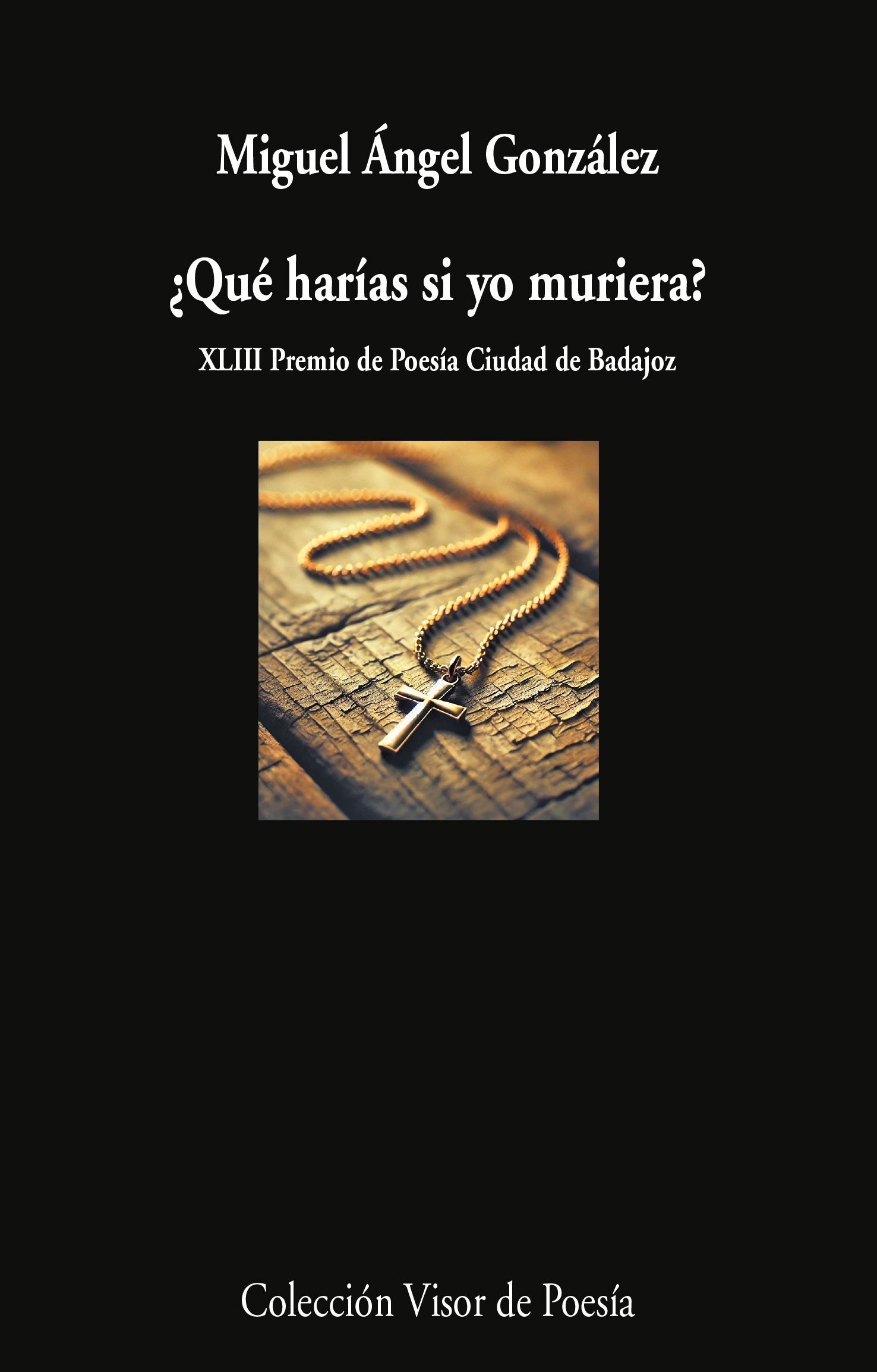
En ¿Qué harías si yo muriera?, poemario galardonado con el Premio Ciudad de Badajoz, Miguel Á. González reflexiona sobre la pérdida, no solo como ausencia, sino como presencia constante en la memoria y el cuerpo. A través de versos que dialogan con la fragilidad, la muerte y el amor, el autor traza un recorrido íntimo y honesto por las huellas que dejan quienes ya no están. Este libro es un homenaje a lo efímero y una celebración de la resiliencia frente al dolor.
En Zenda reproducimos tres poemas de ¿Qué harías si yo muriera? (Visor), de Miguel Ángel González.
***
AIRE
Algunas noches olvido lavarme los dientes
antes de irme a dormir
y después tengo extrañas pesadillas.
Sueño que estoy en la calle,
en un parque.
Estoy con mi hija
y ella me llama,
pero no dice mi nombre.
Grita Jeremías,
o Facundo o Felisberto.
Un nombre extraño que no me pertenece,
pero que, al ser pronunciado por ella,
se vuelve mío.
Y camino hacia mi hija,
corro, realmente.
Y la agarro en brazos,
colocando mis manos bajo sus axilas,
y la levanto,
intentando acercarla a mí,
intentando estrecharla contra mi pecho,
pero no lo consigo.
Algo tira de ella con fuerza hacia el cielo.
Es como si fuera un globo que deseara ascender.
Y ella me mira asustada,
y yo la miro asustado,
y luego me despierto.
Aprendí a sonreír en las fotografías
una semana antes de perder una muela.
No la perdí, me la arrancaron.
El trabajo de dentista no ha evolucionado
demasiado en los últimos dos o tres siglos.
Solo hay que pararse a pensar en un teléfono móvil,
o en una licuadora
o en los limpiaparabrisas automáticos
o en los molinillos eléctricos de café
o en los dispensadores de agua.
La mujer que me arrancó la muela
tuvo que apoyar una de sus rodillas
en la silla reclinable en la que yo me encontraba
para extraerla. Aun así, no lo logró a la primera.
«Es por la raíz», me aseguró.
Y después siguió tirando con fuerza
hasta que lo consiguió.
Me dijo que le había costado sacarla por la raíz
y también me aseguró
que lo mejor de su trabajo
era poder hablar sabiendo que su interlocutor
no podría contestarla.
Le costó tanto trabajo arrancarme la muela
que, con el movimiento, se le salió
una cadena dorada del interior de la blusa.
Era una cruz,
sin un Cristo atornillado a ella.
Se quedó colgando por fuera,
rebotando contra su pecho una y otra vez.
Siempre que veo una cruz
recuerdo eso que dijo Ray Loriga
en uno de sus primeros libros:
«Si Jesús hubiera nacido en Texas
en el siglo XX, ahora todo el mundo
llevaría una silla eléctrica colgando del cuello».
Cuando por fin consiguió arrancarme la muela
me fijé en su frente: estaba perlada de sudor.
No sé si decir que tenía la frente perlada de sudor
es algo pasado de moda,
como el cóctel de langostinos,
o el Opel Calibra,
o las canciones de Tom Jones,
o Punky Brewster.
Conduje todo el camino de vuelta
introduciendo la lengua en el hueco
que la muela había dejado en mi encía.
Al llegar a casa, mi hija
me preguntó si me había dolido,
y yo le respondí que solo un poco.
«¿Me has traído un globo?»,
preguntó de pronto.
Lo hizo porque, cuando era ella
la que tenía que ir al dentista,
siempre le regalaban uno al terminar.
No era más que una pregunta inocente.
Pero ya la miré y no pude responder.
No dije nada.
Solo guardé silencio.
Un silencio como el vacío que se siente
antes del accidente que se ve venir.
***
VIDA
La vida se parece demasiado
a cuando estás en un restaurante
y sientes que hay un perro
bajo la mesa pidiéndote comida
y aunque sabes que eso es imposible
levantas un poco el mantel para mirar
y al hacerlo descubres
que allí abajo
ya no queda nadie.
***
EL HOMBRE QUE NO SOY YO
La primera vez que viví un terremoto
sentí como si unas manos gigantes
me estuvieran acunando.
Estaba leyendo una novela de Leonard Michels
en la que un grupo de hombres
forman un club sin saber muy bien su finalidad.
Y asisten regularmente.
Y se dedican a hablar.
Algunos cuentan sus problemas
y otros anécdotas de su pasado.
Estaba en Tepoztlán,
a unos cincuenta kilómetros de Ciudad de México
y a unos diez mil de casa.
Estaba en la terraza de un apartamento
que no era mío, leyendo un libro
que no me interesaba demasiado,
y el mundo comenzó a tambalearse.
Cuando el temblor se detuvo
salí a la calle y vi a la gente asustada,
llamando a los colegios
de sus hijos y a los trabajos de sus parejas
para comprobar que todo estaba en orden.
Me daba vergüenza ser la única persona
que permanecía impertérrita
tras el terremoto, así que saqué mi teléfono móvil
y estuve mirando su pantalla negra durante un rato.
No tenía a quién llamar.
Cuando de pequeño suspendía alguna asignatura
mi madre simulaba enfadarse
y me castigaba por las tardes,
me obligaba a quedarme dentro de mi cuarto
durante una hora, o puede que dos,
mientras ella miraba la televisión.
Yo me sentaba frente al escritorio
y desde allí escuchaba las risas enlatadas
de Las chicas de oro
o de Los problemas crecen
o de Enredos de familia.
También a los concursantes
que golpeaban con fuerza
el pulsador y acertaban
o fallaban preguntas,
y al público que aplaudía indistintamente.
Lo hacían cuando el concursante acertaba
y también cuando se equivocaba.
El público era un poco como mi madre,
que me encerraba en la habitación
durante una o dos horas
porque había suspendido matemáticas o geografía,
aunque, en el fondo, le daba un poco igual
lo que yo hiciera allí dentro.
A mi madre nunca se le dio
del todo bien ser mi madre,
del mismo modo que yo nunca logré sacar
buenas notas en matemáticas o en geografía.
Ni siquiera en plástica.
La primera casa en la que viví
después de haberme divorciado
tenía seis platos naranjas de Duralex.
Una noche me los llevé a la cama
y desde allí los fui arrojando al suelo.
No lo hice tirándolos con fuerza,
más bien como si le estuviera lanzando un frisbee a un perro.
Solo se rompieron dos.
En el piso de arriba de aquella casa
vivía un tipo al que le faltaban todos los dientes.
Tenía una novia ucraniana
y pasaban algunas noches en vela hablando.
Acaba de llegarme a casa
una caja de cartón
que contiene una docena de ejemplares
de mi última novela.
Me las envía mi editorial.
En la portada puede verse al protagonista:
un tipo que ha perdido una pierna
y ha perdido a su mujer y a su hija.
Un tipo que lo ha perdido todo.
Parte de la historia transcurre en Tepoztlán,
el resto tiene lugar en un apartamento pequeño
en el que sus antiguos inquilinos
olvidaron llevarse seis platos de Duralex de color naranja.
La historia que se cuenta en el libro
es una historia de venganza.
El protagonista quiere asesinar a su vecino,
un hombre al que le faltan todos los dientes.
Cuando me preguntan, siempre digo lo mismo:
aseguro que pese a Tepoztlán
y a los platos de Duralex
y al hombre sin dientes
y a su novia ucraniana,
la novela es una obra de ficción.
Lo es porque el protagonista no soy yo.
El protagonista es un ser despreciable,
ególatra, engreído, envidioso…
Y eso debería diferenciarlo de mí.
—————————————
Autor: Miguel Ángel González. Título: ¿Qué harías si yo muriera? Editorial: Visor. Venta: Todos tus libros.
BIO
Miguel Á. González (Madrid, 1982) es escritor, dramaturgo y poeta. Ha sido galardonado con diversos premios literarios, entre ellos el Premio Café Gijón de Narrativa, o el Premio Born de Teatro. Es autor de novelas como Todos los miedos (Siruela, 2016) o Perder el equilibrio (Penguin Random House, 2024), y sus obras teatrales se han representado en España y Latinoamérica. Su obra combina un profundo interés por la condición humana con una exploración de las sombras del alma.
La entrada 3 poemas de ¿Qué harías si yo muriera?, de Miguel Ángel González aparece primero en Zenda.










































.jpg)

































