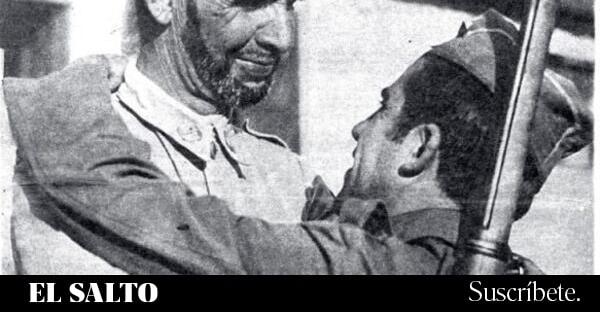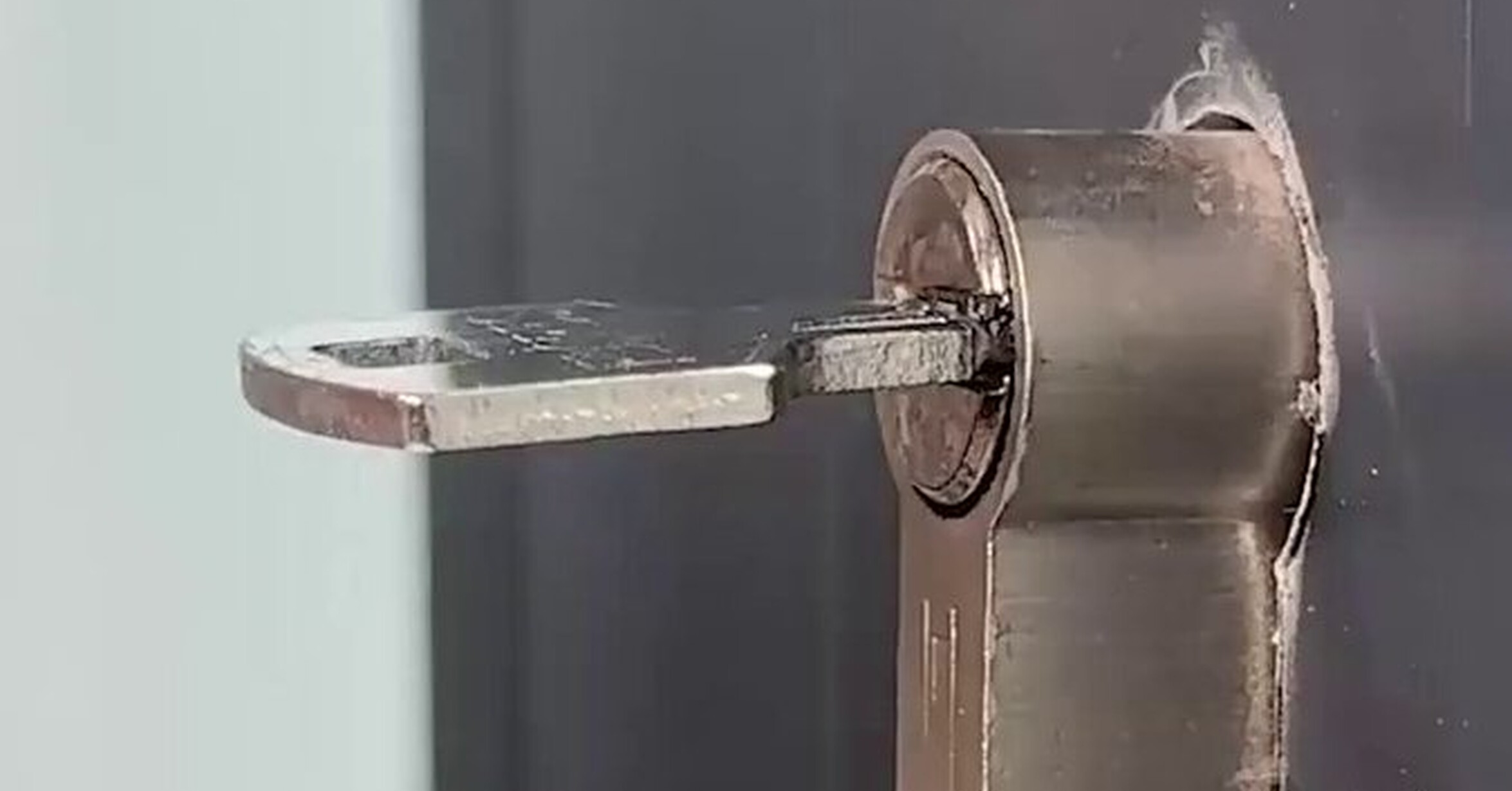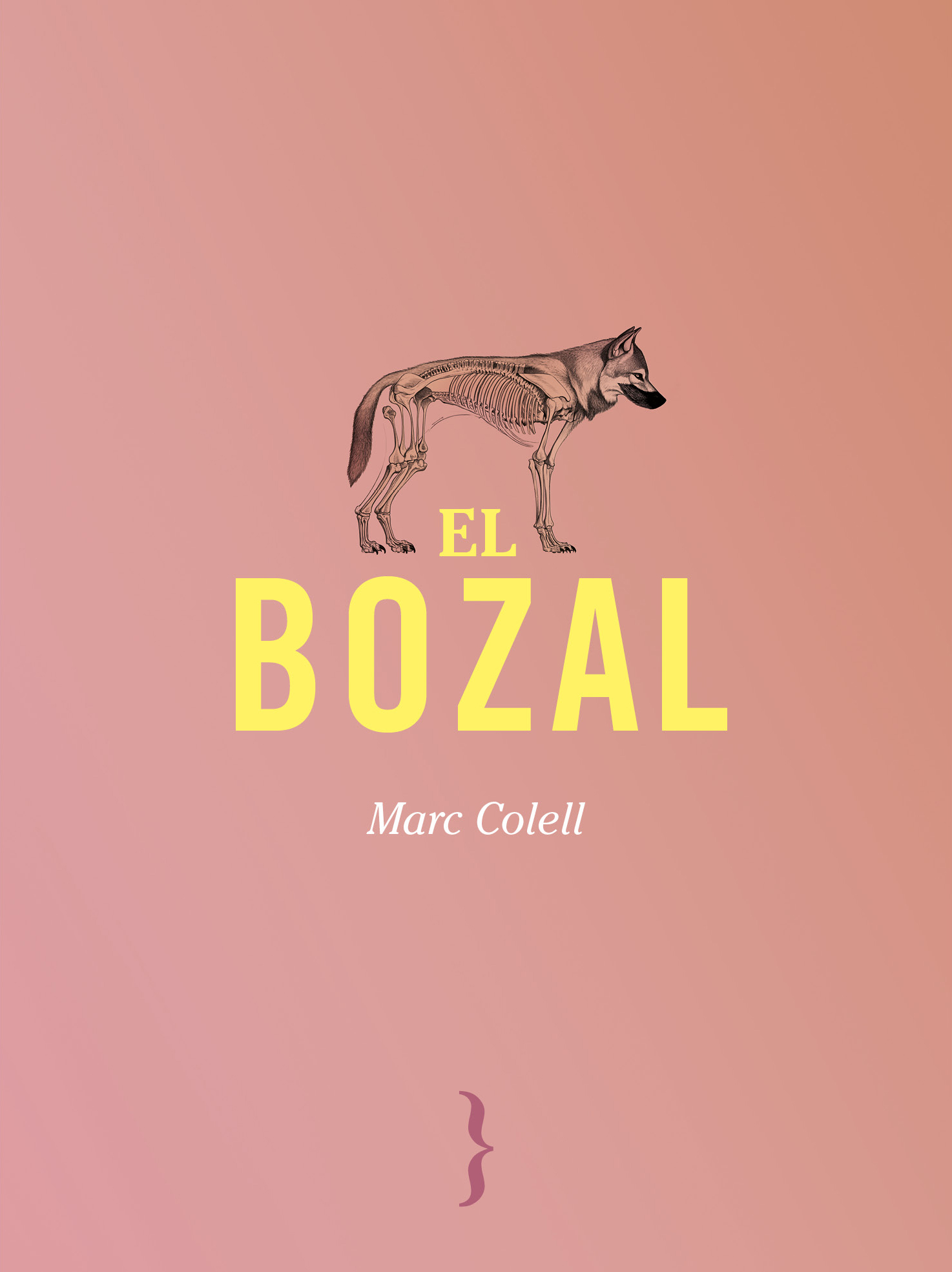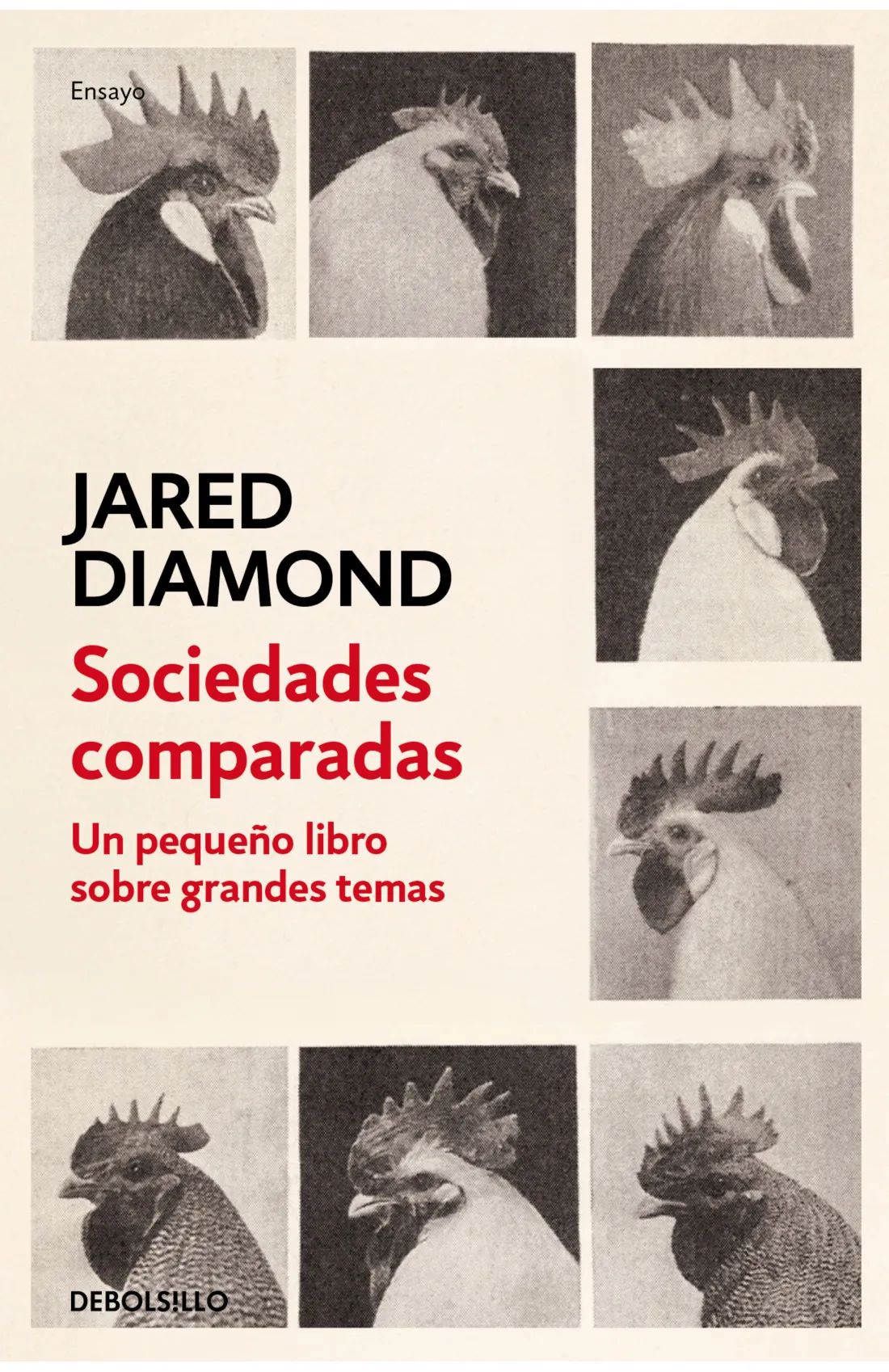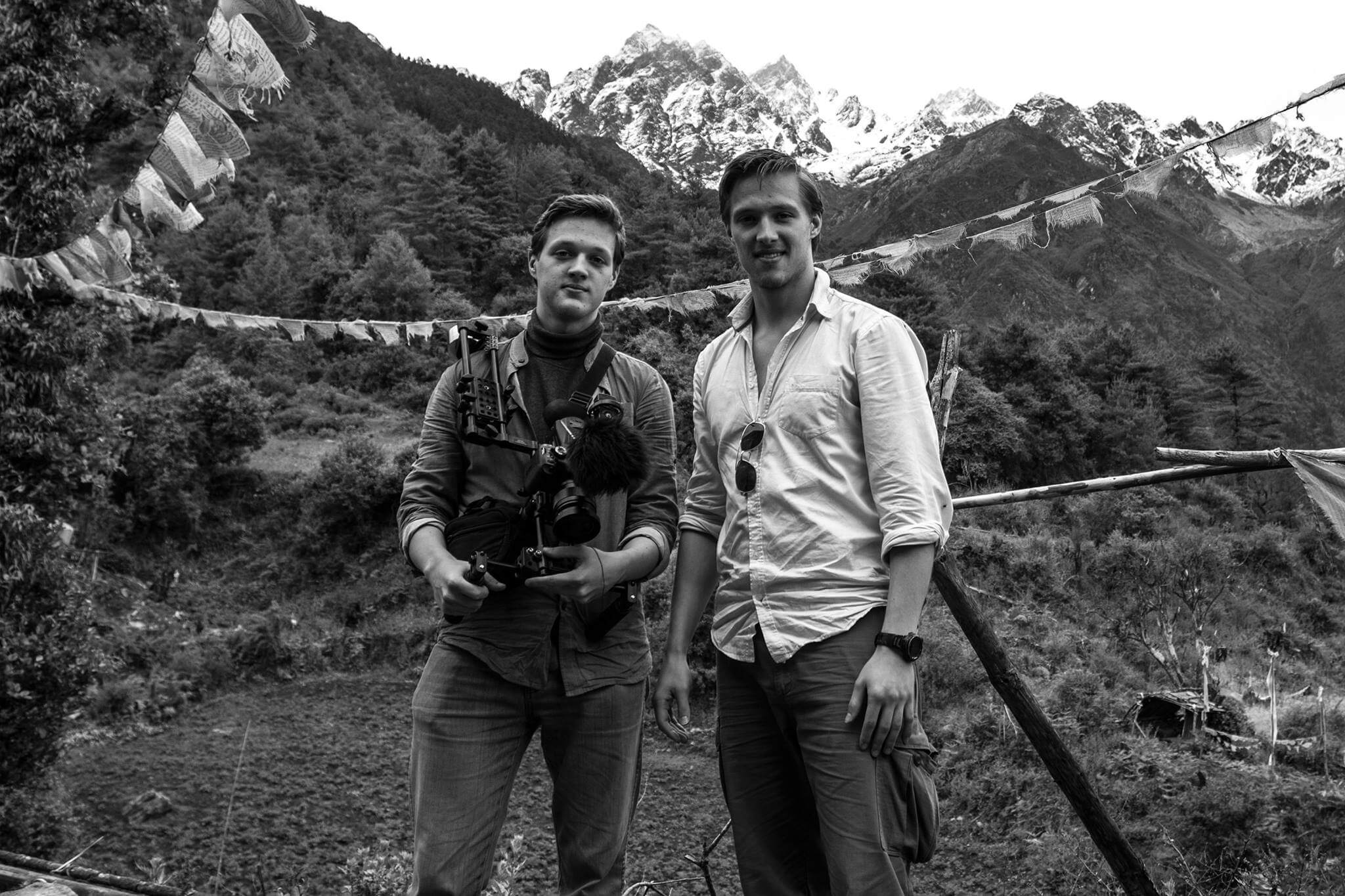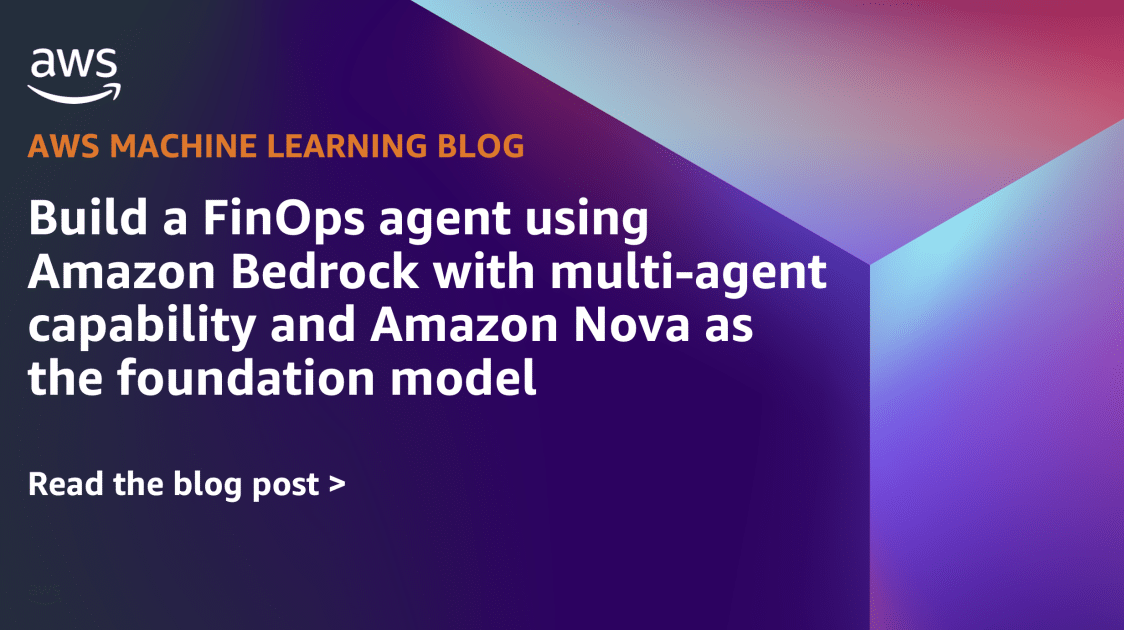Si la educación es la solución, ¿cuál es el problema?
Los sistemas educativos siguen anclados en modelos del siglo XX, que priorizan el aprendizaje memorístico sobre el pensamiento crítico. Aulas superpobladas, sistemas educativos obsoletos, escuelas con financiación insuficiente y el agotamiento docente plagan las instituciones de todo el mundo. La pandemia intensificó estos problemas Estamos muy acostumbrados a atribuir a la (falta de) educación muchos de los problemas que nos atañen. Si se detecta que reciclamos poco y mal la respuesta es educación. Si el machismo sigue campando a sus anchas no hay quién advierta que falta educación al respecto. Me acuerdo de un concejal de cultura que advertía que si no se enseñaba en la escuela la significación del cine europeo corríamos el peligro de que la industria norteamericana acabara teniendo el monopolio del sistema. Pero, ¿cuál es la solución al problema de la educación? Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que cuando hablamos de educación no podemos seguir confundiéndolo con escuela o instituto. Ha costado, pero ahora empezamos a ser conscientes que lo que se decía hace años de los tres periodos vitales (fase formación, fase trabajo, fase recuerdos y prepararse para morir) se nos ha ido complicando. Ahora hay que formarse toda la vida, conviene mezclar formación y labores profesionales o experiencias laborales de manera más continua, y se van difuminando las fronteras entre vida plena y fases vitales críticas. De lo que nadie duda es de que la formación, es decir, la necesidad de educarnos, es algo imprescindible y que no tiene fecha de caducidad ni momento en que esa necesidad deje de existir. Sea como fuere, lo cierto es que el sistema educativo en sentido estricto no nos acaba de funcionar. Sobre todo en la etapa crítica de la adolescencia. Y solo faltaba la serie “Adolescencia” y su capítulo segundo en el que se muestra lo que acontece en un instituto británico, para volver a plantearlo con toda crudeza. Hoy en día, los adolescentes se enfrentan a una combinación de desafíos de desarrollo, sistemas educativos obsoletos y una rápida digitalización. A medida que la inmersión digital transforma la formación de la identidad y las dinámicas sociales, las instituciones educativas luchan por adaptarse, lo que exacerba las desigualdades y las tensiones personales y colectivas. Aproximadamente un tercio de los usuarios de internet a nivel mundial son menores de 18 años, pero ello no implica que todos y todas accedan por igual a esos recursos y posibilidades. Los sistemas educativos siguen anclados en modelos del siglo XX, que priorizan el aprendizaje memorístico sobre el pensamiento crítico. Aulas superpobladas, sistemas educativos obsoletos, escuelas con financiación insuficiente y el agotamiento docente plagan las instituciones de todo el mundo. La pandemia intensificó estos problemas. La digitalización impulsada por la crisis agravó las disparidades: 1.300 millones de estudiantes carecieron de internet en casa durante el cierre de las escuelas, y el rendimiento académico varió considerablemente entre disciplinas. Esos desajustes se ven desde la escuela infantil hasta la universidad, pero es en la fase de educación secundaria obligatoria, entre 12 y 16 años, donde se concentran buena parte de los problemas. La educación contemporánea para adolescentes enfrenta una crisis de obsolescencia que se manifiesta principalmente en sus métodos pedagógicos más que en sus contenidos. Las investigaciones disponibles sobre el tema muestran que el sistema educativo tradicional ha permanecido fundamentalmente estático frente a los enormes cambios tecnológicos y sociales de las últimas décadas. Este desajuste se evidencia en aulas aisladas física y digitalmente, profesorado con limitaciones metodológicas y un enfoque que favorece la pasividad del estudiante sobre su participación activa. Mientras los adolescentes habitan un mundo hiperconectado y en constante evolución, el sistema que debe prepararlos para ese mundo permanece anclado en paradigmas de la era industrial, priorizando la memorización sobre el desarrollo de habilidades críticas y creativas. Las aulas en las que se desarrolla la el aprendizaje sufren de un aislamiento conceptual y físico que limita su efectividad. Esta separación artificial entre la escuela y el mundo exterior contradice las necesidades educativas actuales. Muchas familias tampoco ayudan. Se acercan a las escuelas más como “clientes” que exigen resultados, que como copartícipes en el proceso educativo de sus hijos. Reclaman más que colaboran. El aislamiento y la introspección son enemigos de la mejora. Los centros educativos deberían ser espacios abiertos donde la comunidad educativa participe activamente, donde los profesores puedan aprender unos de otros, y donde las familias y la comunidad del entorno de la institución educativa tengan intercambio regular para contribuir al proceso educativo. Los mejores sistemas educativos acostum


Los sistemas educativos siguen anclados en modelos del siglo XX, que priorizan el aprendizaje memorístico sobre el pensamiento crítico. Aulas superpobladas, sistemas educativos obsoletos, escuelas con financiación insuficiente y el agotamiento docente plagan las instituciones de todo el mundo. La pandemia intensificó estos problemas
Estamos muy acostumbrados a atribuir a la (falta de) educación muchos de los problemas que nos atañen. Si se detecta que reciclamos poco y mal la respuesta es educación. Si el machismo sigue campando a sus anchas no hay quién advierta que falta educación al respecto. Me acuerdo de un concejal de cultura que advertía que si no se enseñaba en la escuela la significación del cine europeo corríamos el peligro de que la industria norteamericana acabara teniendo el monopolio del sistema. Pero, ¿cuál es la solución al problema de la educación? Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que cuando hablamos de educación no podemos seguir confundiéndolo con escuela o instituto. Ha costado, pero ahora empezamos a ser conscientes que lo que se decía hace años de los tres periodos vitales (fase formación, fase trabajo, fase recuerdos y prepararse para morir) se nos ha ido complicando. Ahora hay que formarse toda la vida, conviene mezclar formación y labores profesionales o experiencias laborales de manera más continua, y se van difuminando las fronteras entre vida plena y fases vitales críticas. De lo que nadie duda es de que la formación, es decir, la necesidad de educarnos, es algo imprescindible y que no tiene fecha de caducidad ni momento en que esa necesidad deje de existir.
Sea como fuere, lo cierto es que el sistema educativo en sentido estricto no nos acaba de funcionar. Sobre todo en la etapa crítica de la adolescencia. Y solo faltaba la serie “Adolescencia” y su capítulo segundo en el que se muestra lo que acontece en un instituto británico, para volver a plantearlo con toda crudeza. Hoy en día, los adolescentes se enfrentan a una combinación de desafíos de desarrollo, sistemas educativos obsoletos y una rápida digitalización. A medida que la inmersión digital transforma la formación de la identidad y las dinámicas sociales, las instituciones educativas luchan por adaptarse, lo que exacerba las desigualdades y las tensiones personales y colectivas. Aproximadamente un tercio de los usuarios de internet a nivel mundial son menores de 18 años, pero ello no implica que todos y todas accedan por igual a esos recursos y posibilidades.
Los sistemas educativos siguen anclados en modelos del siglo XX, que priorizan el aprendizaje memorístico sobre el pensamiento crítico. Aulas superpobladas, sistemas educativos obsoletos, escuelas con financiación insuficiente y el agotamiento docente plagan las instituciones de todo el mundo. La pandemia intensificó estos problemas. La digitalización impulsada por la crisis agravó las disparidades: 1.300 millones de estudiantes carecieron de internet en casa durante el cierre de las escuelas, y el rendimiento académico varió considerablemente entre disciplinas. Esos desajustes se ven desde la escuela infantil hasta la universidad, pero es en la fase de educación secundaria obligatoria, entre 12 y 16 años, donde se concentran buena parte de los problemas.
La educación contemporánea para adolescentes enfrenta una crisis de obsolescencia que se manifiesta principalmente en sus métodos pedagógicos más que en sus contenidos. Las investigaciones disponibles sobre el tema muestran que el sistema educativo tradicional ha permanecido fundamentalmente estático frente a los enormes cambios tecnológicos y sociales de las últimas décadas. Este desajuste se evidencia en aulas aisladas física y digitalmente, profesorado con limitaciones metodológicas y un enfoque que favorece la pasividad del estudiante sobre su participación activa. Mientras los adolescentes habitan un mundo hiperconectado y en constante evolución, el sistema que debe prepararlos para ese mundo permanece anclado en paradigmas de la era industrial, priorizando la memorización sobre el desarrollo de habilidades críticas y creativas.
Las aulas en las que se desarrolla la el aprendizaje sufren de un aislamiento conceptual y físico que limita su efectividad. Esta separación artificial entre la escuela y el mundo exterior contradice las necesidades educativas actuales. Muchas familias tampoco ayudan. Se acercan a las escuelas más como “clientes” que exigen resultados, que como copartícipes en el proceso educativo de sus hijos. Reclaman más que colaboran. El aislamiento y la introspección son enemigos de la mejora. Los centros educativos deberían ser espacios abiertos donde la comunidad educativa participe activamente, donde los profesores puedan aprender unos de otros, y donde las familias y la comunidad del entorno de la institución educativa tengan intercambio regular para contribuir al proceso educativo. Los mejores sistemas educativos acostumbran a tener una buena articulación con el entorno local. Algunas experiencias, como las de las escuelas de “segundas oportunidades”, muestran la virtualidad y el espacio de mejora que supone una mayor personalización y una interacción más temprana con el entorno social y laboral.
No es un tema fácil. La combinación de factores y de elementos tanto estructurales como profesionales hacen difícil encontrar soluciones rápidas y que tengan capacidad de generalizarse. Pero no podemos seguir insistiendo que la educación es la solución si no somos capaces de ir interviniendo en los factores que impiden que su potencial sea real y operativo. Más descentralización del sistema; más protección a las experiencias de innovación que surgen aquí y allá; refuerzo de la reputación, formación y retribución de profesores; mayor incorporación de contenidos artísticos y culturales que desarrollen motivación y experimentación; impulso de las relaciones entre sistema educativo y entorno social, entendiendo que todos necesitamos formarnos y que todos somos formadores. La lista es larga y compleja. Hemos de conseguir que la experiencia educativa vuelva a ser relevante y significativa en la vida de todos y todas. Nos jugamos mucho en el tema.