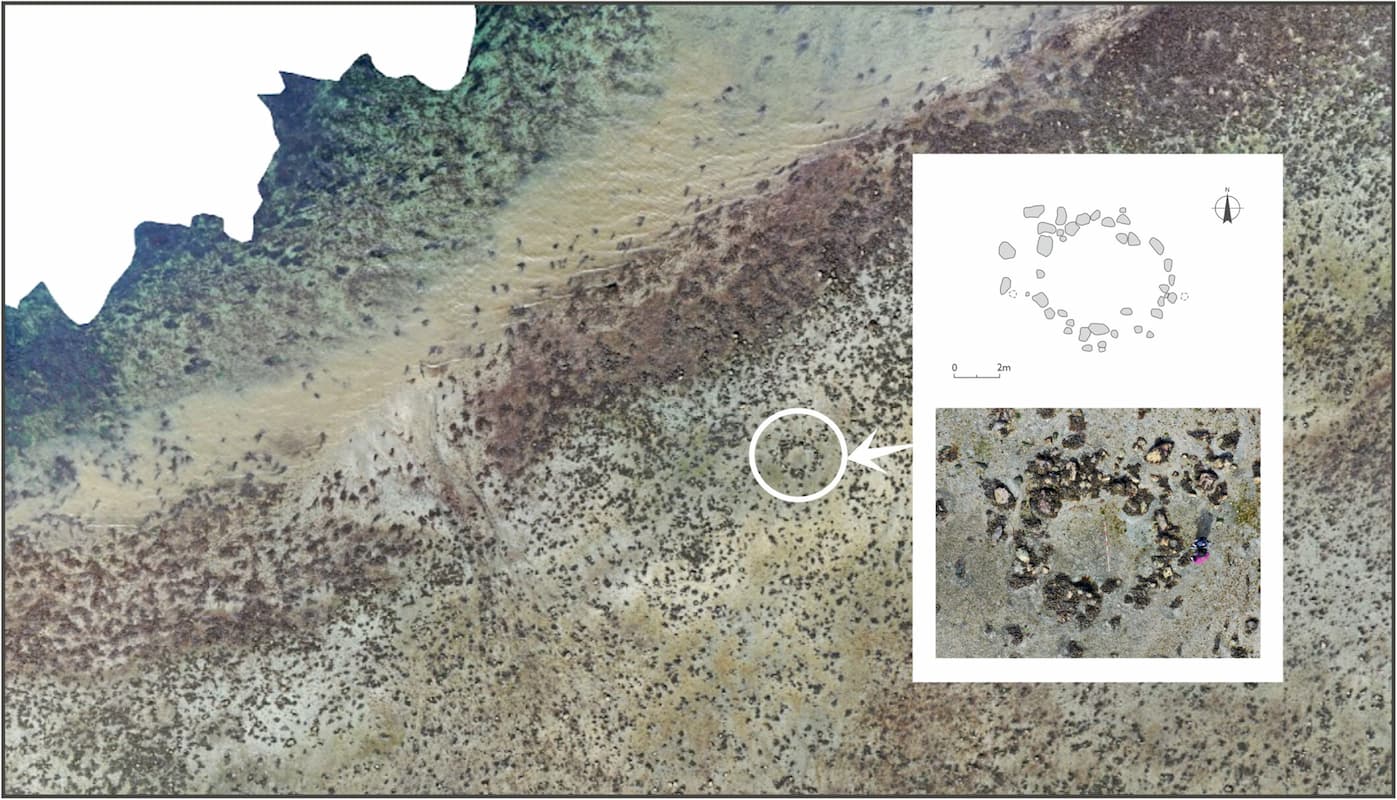La pax cambiaria que puede preservar el libre comercio
Si la guerra arancelaria deriva en guerra comercial, sobrevendrán turbulencias serias en la economía mundial y amenazas en un nuevo orden donde prevalecerá la ley del más fuerte

La frase “el comercio evita la guerra” (o su idea fundamental) no tiene un único autor claro, pero su origen se relaciona con pensadores del liberalismo económico clásico. Montesquieu (1689-1755) fue uno de los primeros en expresar esta idea de forma explícita. En El espíritu de las leyes, escribió: “El comercio cura los prejuicios destructores; es casi una regla general que, en todas partes donde hay costumbres suaves, hay comercio, y que en todas partes donde hay comercio, hay costumbres suaves”. La idea de que el comercio promueve la paz y la cooperación también fue sostenida por Immanuel Kant (1724-1804). En su ensayo La paz perpetua (1795), argumenta que las repúblicas y las naciones con fuertes relaciones comerciales son menos propensas a ir a la guerra: “El espíritu del comercio [...] no puede coexistir con la guerra, y tarde o temprano se apoderará de toda nación”. Norman Angell (1872-1967), en su libro La gran ilusión (1910), sostuvo que en la era moderna la guerra entre países económicamente interdependientes era irracional e incluso autodestructiva, adelantando ideas similares a “el comercio evita la guerra”. Friedrich Hayek y los referentes de la Escuela Austríaca siempre han sostenido que el libre comercio y la cooperación económica entre países pueden contribuir a la paz y a la estabilidad. Los mercados libres fomentan la interdependencia y el entendimiento mutuo entre las naciones, reduciendo así las posibilidades de un conflicto.
En el consenso ortodoxo de la profesión económica hay convergencia de ideas sobre las ventajas económicas del libre comercio internacional. El comercio internacional no es un juego de suma cero, aunque los flujos de superávit y déficit comercial terminen neteando en el agregado contable. La tesis del comercio internacional como juego de suma cero abreva en las ideologías nacionalistas y mercantilistas que promueven la autarquía y niegan los beneficios mutuos del intercambio. Pero el comercio internacional no funciona así. Ambas partes pueden ganar, porque están intercambiando bienes o servicios que valoran más que lo que entregan. El intercambio genera una ganancia neta para ambas economías, no una pérdida para una y una ganancia para otra.
Desde la tesis de la división del trabajo y la especialización de Adam Smith y la teoría de las ventajas comparativas relativas formulada por David Ricardo, el pensamiento liberal defiende el libre comercio y destaca entre sus beneficios más importantes la especialización y la eficiencia en cada economía, la mayor variedad de productos en todo el mundo, la reducción de costos para las empresas y los menores precios al consumidor final, las economías de escala en mercados ampliados, la transferencia de tecnología y conocimientos a través de los intercambios y la interacción global e impulso al crecimiento económico (inversión, productividad, empleo).
Ahora bien, así como son innegables los beneficios del comercio internacional, también lo son las interferencias y las trabas arancelarias y paraarancelarias que levantan los Estados nacionales para obstruir el libre comercio. Estas trabas no desnaturalizan las virtudes de la especialización y el intercambio ni lo transforman en un juego de suma cero, pero sí generan fuertes desequilibrios en los flujos de ahorro mundial que, cuando se perpetúan, siempre con el mismo signo y sin las debidas correcciones que se producirían en mercados no interferidos, generan burbujas explosivas, como la de la crisis de 2008, cuando el ahorro de China, otros países de Asia y Europa (Alemania, sobre todo) generó crecientes y sostenidos superávits comerciales con Estados Unidos, que actuaba como comprador de última instancia, financiando su abultado déficit de ahorro con préstamos y colocación de otros activos financieros, todo facilitado por el dominio del dólar en las transacciones internacionales. Tras la explosión de la crisis (las hipotecas impagas fueron el disparador), los líderes del mundo reunidos en el G-20 acordaron que evitarían medidas que dañaran el comercio mundial, pero reconocieron que había que recuperar reequilibrios entre China y los otros países superavitarios reorientando sus estrategias de crecimiento a potenciar sus mercados domésticos a partir de una revaluación de sus monedas respecto del dólar. Nada de eso sucedió cuando la economía mundial se recuperó, y las verdaderas causas de la crisis se olvidaron pronto. EE.UU. siguió operando como comprador de última instancia de los excedentes comerciales del planeta. El déficit comercial de EE.UU. volvió a crecer de manera sostenida y alcanzó los 1,213 miles de millones de dólares en 2024. La balanza de servicios fue superavitaria en 295 MMUSD, con lo que el déficit de cuenta corriente alcanzó el 3,9% del producto, mientras el déficit fiscal trepó al 6,4% del producto.
Con esta tendencia, si todo seguía igual, el crédito fácil que promueve el sistema financiero americano (sin base en ahorro real) iba a continuar financiando el sesgo consumista en esa sociedad, y la economía mundial, encaminándose a otra crisis. Es necesario reequilibrar los flujos internacionales de ahorro que son determinantes de los déficits y superávits comerciales crecientes, que siempre se mueven en la misma dirección por las interferencias que traban el libre comercio. El camino aconsejable y menos traumático para preservar el libre comercio es una corrección cambiaria negociada entre las grandes potencias, a semejanza de lo que fue el Acuerdo del Plaza. En lugar de guerras de divisas o manipulaciones arancelarias unilaterales, los países pueden permitir una mayor flexibilidad cambiaria coordinada, dejando que las monedas se ajusten según sus fundamentos.
El Acuerdo del Plaza, firmado el 22 de septiembre de 1985 en el Hotel Plaza de Nueva York, fue un pacto entre los países del G5 –EE.UU., Japón, Alemania Occidental, Francia y el Reino Unido– con objeto de depreciar el dólar estadounidense frente a las otras monedas principales –el yen japonés, el marco alemán, el franco francés y la libra esterlina–. El acuerdo surgió en respuesta al fuerte desequilibrio comercial global de entonces, donde EE.UU. enfrentaba un creciente déficit de cuenta corriente, mientras que Japón y Alemania acumulaban superávits significativos. Mediante una intervención coordinada en el mercado de divisas se buscó frenar la apreciación del dólar, que se había revaluado un 50% entre 1980 y 1985. Tras la implementación del acuerdo, el dólar se depreció significativamente: entre 1985 y 1987, cayó cerca de un 50% frente al yen y el marco alemán. Esta depreciación ayudó a reducir el déficit comercial de EE.UU. con Europa Occidental. Pero tuvo un efecto limitado en el déficit con Japón debido a las barreras estructurales en el mercado japonés, que siguieron dificultando las importaciones. La rápida apreciación del yen llevó a Japón a la adopción de políticas monetarias expansivas para contrarrestar los efectos negativos en las exportaciones, buscando promover el consumo interno. La incorrecta implementación generó la burbuja financiera e inmobiliaria a fines de la década del 80, cuyo estallido derivó en una prolongada recesión conocida como la “década perdida”.
El problema actual es que la contraparte principal de un posible acuerdo es China, potencia que desafía la hegemonía americana en todos los frentes. Si China cede a revaluar su moneda y quiere preservar sus tasas de crecimiento debe, de una vez por todas, articular una estrategia de crecimiento reorientada al mercado doméstico (con más consumo y más importaciones). Pero el abandono del export led growth no es sencillo para China y trae los malos recuerdos de la década perdida en Japón. La guerra arancelaria de Donald Trump, como herramienta de presión, fuerza el objetivo de una tregua cambiaria. De alcanzarse, los chinos deberán lidiar con el estímulo del consumo interno evitando errores de otras experiencias comparadas, y los americanos deberán estimular el ahorro interno poniendo el déficit público en caja (equilibrio fiscal) y acotando el crédito fácil apuntalado por el multiplicador bancario mediante la posible reposición de la legislación Glass-Steagall de 1933, que separaba la banca comercial de la banca de inversión y que fue derogada en 1999. Una banca comercial con altos encajes y una banca de inversión que intermedie ahorro genuino puede evitar reincidencias en indeseables desequilibrios crónicos. Si no hay pax cambiaria y la guerra arancelaria deriva en guerra comercial, sobrevendrán turbulencias serias en la economía mundial, con caída del comercio y del producto y amenazas para la paz en un nuevo orden mundial donde prevalecerá la ley del más fuerte.
Doctor en economía y en derecho