El grito de Madrid
La convocatoria de huelga en defensa de la universidad pública madrileña significa que la universidad sigue siendo lo que ha de ser: un espacio de saber que subraya su papel crucial en la democracia y su autonomía frente a un mundo ayusista y trumpista que no quiere que exista una juventud ilusionada con el horizonte de libertad que brinda el conocimientoLa universidad planta cara a Ayuso: “No tenemos nada que perder porque ya nos lo han quitado todo” Crecimos aspirando a llegar a la universidad. Ante nosotres, la universidad extendía el fascinante e inabarcable horizonte del conocimiento. Nos apasionaba imaginar las posibilidades que la universidad abría en el aun corto camino de nuestras vidas. Conoceríamos personas, profesores, estudiantes, con quienes compartir intereses, con quienes intercambiar ideas, perspectivas, libros, trabajos, investigaciones, experiencias, acaso viajes. Desde la cierta altivez intelectual que conlleva la juventud, y desde un genuino deseo de saber más, mucho más, fantaseábamos con la erudición de la que nos dotaría la universidad. El saber, la cultura, la preparación, al hacernos más libres, nos llevarían muy lejos: a iluminarnos con el sentido de un poema, a descifrar los misterios de una fórmula, a desentrañar los secretos de la historia, a identificar sus sesgos. Éramos conscientes de la que la universidad, la universidad pública, era un privilegio democrático, pues ese lugar aspiracional, antes solo al alcance de una minoría, se volvía cada vez más accesible para la mayoría. La universidad pública era privilegio y orgullo del sistema, como la sanidad pública. En la universidad también anhelábamos encontrarnos con experiencias políticas que, hasta entonces, en general, habían permanecido fuera de nuestro contexto o de nuestro radio de acción. Si antes habíamos pertenecido a una infancia y a una adolescencia que aún no permitían formar parte activa en la política, entrar a la universidad significaba también llegar a formar parte del debate político, del contraste de ideas, de la discusión sobre estrategias de futuro, de la conciencia social, incluso de la militancia más comprometida. Como toda generación precedente, anhelábamos participar de las agitaciones, las inquietudes, las desobediencias, las revoluciones de nuestro tiempo. Llegábamos a la universidad encendides de referentes y de lecturas que queríamos ampliar, reproducir, transformar, aplicar, vivir. Ya habíamos estudiado que, desde su nacimiento en la Edad Media, las universidades han sido mucho más que esos centros de formación técnica o de adiestramiento profesional en los que ha querido convertirlas el neoliberalismo. Ya habíamos tenido noticia de que Bolonia, París u Oxford no solo albergan prestigiosas universidades por la calidad de los estudios que en ellas se desarrollan, sino que esas universidades habían nacido, precisamente, como espacios de debate, de producción de conocimiento y, casi siempre, de disidencia frente al poder establecido. Desde sus orígenes y a lo largo de su historia, la universidad pública ha sido una institución eminentemente política, puesto que genera ideas, cultiva pensamiento, intervine en el diálogo ideológico, participa en la configuración y el devenir de la sociedad. Durante el Renacimiento y la Ilustración, las universidades europeas jugaron un papel clave en la difusión de las ideas racionalistas, críticas con el orden feudal y religioso (orden al que, no obstante, hemos asistido en los últimos papales días). Gran parte del pensamiento que inspiró las revoluciones burguesas del siglo XVIII, como la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, surgieron o se formaron en entornos universitarios. El saber dejó de ser un privilegio de las élites eclesiásticas (las que tanto hemos visto en los últimos papales días) y comenzó a asociarse con la libertad, con el progreso y con los derechos civiles. Ya habíamos estudiado que durante el siglo XIX, con la consolidación de los llamados Estados modernos, la universidad pasó a ocupar un lugar estratégico en la formación de las élites nacionales, pero también de las nuevas clases medias. Tanto la no ficción como la ficción nos habían contado como en América Latina las universidades habían sido, sin duda, espacios de colonización cultural, pero también, lo que exaltaba nuestro afán de justicia, espacios de resistencia y pensamiento crítico frente al imperialismo colonialista. Los libros nos habían contado que, ya en el siglo XX, las universidades habian sido escenario de grandes luchas: desde 1918, con el argentino ‘Grito de Córdoba’, un movimiento estudiantil que reclamó una universidad democrática y libre del yugo eclesiástico, hasta el mayo del 68 francés, pasando por la emocionante y letal lucha universitaria contra las dictaduras militares latinoamericanas. A lo largo de los años, los campus universitarios han sido semilleros de utopías y espacios de confrontación con los poderes


La convocatoria de huelga en defensa de la universidad pública madrileña significa que la universidad sigue siendo lo que ha de ser: un espacio de saber que subraya su papel crucial en la democracia y su autonomía frente a un mundo ayusista y trumpista que no quiere que exista una juventud ilusionada con el horizonte de libertad que brinda el conocimiento
La universidad planta cara a Ayuso: “No tenemos nada que perder porque ya nos lo han quitado todo”
Crecimos aspirando a llegar a la universidad. Ante nosotres, la universidad extendía el fascinante e inabarcable horizonte del conocimiento. Nos apasionaba imaginar las posibilidades que la universidad abría en el aun corto camino de nuestras vidas. Conoceríamos personas, profesores, estudiantes, con quienes compartir intereses, con quienes intercambiar ideas, perspectivas, libros, trabajos, investigaciones, experiencias, acaso viajes. Desde la cierta altivez intelectual que conlleva la juventud, y desde un genuino deseo de saber más, mucho más, fantaseábamos con la erudición de la que nos dotaría la universidad. El saber, la cultura, la preparación, al hacernos más libres, nos llevarían muy lejos: a iluminarnos con el sentido de un poema, a descifrar los misterios de una fórmula, a desentrañar los secretos de la historia, a identificar sus sesgos. Éramos conscientes de la que la universidad, la universidad pública, era un privilegio democrático, pues ese lugar aspiracional, antes solo al alcance de una minoría, se volvía cada vez más accesible para la mayoría. La universidad pública era privilegio y orgullo del sistema, como la sanidad pública.
En la universidad también anhelábamos encontrarnos con experiencias políticas que, hasta entonces, en general, habían permanecido fuera de nuestro contexto o de nuestro radio de acción. Si antes habíamos pertenecido a una infancia y a una adolescencia que aún no permitían formar parte activa en la política, entrar a la universidad significaba también llegar a formar parte del debate político, del contraste de ideas, de la discusión sobre estrategias de futuro, de la conciencia social, incluso de la militancia más comprometida. Como toda generación precedente, anhelábamos participar de las agitaciones, las inquietudes, las desobediencias, las revoluciones de nuestro tiempo. Llegábamos a la universidad encendides de referentes y de lecturas que queríamos ampliar, reproducir, transformar, aplicar, vivir.
Ya habíamos estudiado que, desde su nacimiento en la Edad Media, las universidades han sido mucho más que esos centros de formación técnica o de adiestramiento profesional en los que ha querido convertirlas el neoliberalismo. Ya habíamos tenido noticia de que Bolonia, París u Oxford no solo albergan prestigiosas universidades por la calidad de los estudios que en ellas se desarrollan, sino que esas universidades habían nacido, precisamente, como espacios de debate, de producción de conocimiento y, casi siempre, de disidencia frente al poder establecido. Desde sus orígenes y a lo largo de su historia, la universidad pública ha sido una institución eminentemente política, puesto que genera ideas, cultiva pensamiento, intervine en el diálogo ideológico, participa en la configuración y el devenir de la sociedad. Durante el Renacimiento y la Ilustración, las universidades europeas jugaron un papel clave en la difusión de las ideas racionalistas, críticas con el orden feudal y religioso (orden al que, no obstante, hemos asistido en los últimos papales días). Gran parte del pensamiento que inspiró las revoluciones burguesas del siglo XVIII, como la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, surgieron o se formaron en entornos universitarios. El saber dejó de ser un privilegio de las élites eclesiásticas (las que tanto hemos visto en los últimos papales días) y comenzó a asociarse con la libertad, con el progreso y con los derechos civiles.
Ya habíamos estudiado que durante el siglo XIX, con la consolidación de los llamados Estados modernos, la universidad pasó a ocupar un lugar estratégico en la formación de las élites nacionales, pero también de las nuevas clases medias. Tanto la no ficción como la ficción nos habían contado como en América Latina las universidades habían sido, sin duda, espacios de colonización cultural, pero también, lo que exaltaba nuestro afán de justicia, espacios de resistencia y pensamiento crítico frente al imperialismo colonialista. Los libros nos habían contado que, ya en el siglo XX, las universidades habian sido escenario de grandes luchas: desde 1918, con el argentino ‘Grito de Córdoba’, un movimiento estudiantil que reclamó una universidad democrática y libre del yugo eclesiástico, hasta el mayo del 68 francés, pasando por la emocionante y letal lucha universitaria contra las dictaduras militares latinoamericanas. A lo largo de los años, los campus universitarios han sido semilleros de utopías y espacios de confrontación con los poderes hegemónicos. Han promovido huelgas y encierros, han publicado manifiestos y, precisamente por ello, han sido objeto de represión, como está sucediendo ahora en los Estados Unidos de Trump.
En la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se está fomentando una privatización paulatina de las universidades públicas, principalmente a través de violentos recortes presupuestarios. Si las universidades son también víctimas de la mercantilización del saber y de unas políticas neoliberales que intentan convertir la educación en un servicio más, regido por la lógica del mercado, esa asfixia es otra forma de represión del conocimiento y de las ideas. Cuando las universidades públicas enfrentan recortes, privatizaciones y ataques ideológicos en nombre de la eficiencia o la competitividad, es imprescindible recordar que su función va mucho más allá de formar empleados para el sistema capitalista. La universidad es, o debería ser, un espacio de pensamiento crítico, de formación ciudadana, de imaginación colectiva. Justo lo que no quieren los trumps y las ayusos del mundo porque solo les interesa estimular la financiación privada, es decir, el negocio puro y duro.
En las dos últimas décadas, las universidades públicas madrileñas han sufrido un recorte presupuestario del 35%. Por si tal sangría de posibilidades no fuera suficiente, una nueva propuesta de ley pretende que la Comunidad de Madrid cubra solo el 70% del presupuesto universitario, obligando a las universidades a buscar el resto de los recursos económicos necesarios a través de financiación privada. Las consecuencias de los recortes que ha sufrido la universidad pública madrileña se han traducido en una precariedad que afecta al alumnado en su día a día, pero sobre todo a ese profesorado con el que soñábamos crecer y hacernos mejores cuando llegar a la universidad era una aspiración que excitaba el presente y honraba la incertidumbre del porvenir. Ese profesorado que sobrevive en condiciones de inestabilidad y escasez. Produce mucha tristeza pensar en las devaluadas ilusiones de unes y de otres. También hay consecuencias de orden ideológico, que tienen que ver los contenidos que se apoyan y los que se desprecian. La Filosofía es desde hace años un claro ejemplo de esa inhumana discriminación. Produce mucha tristeza que la cuenta de resultados de una universidad pública no sea un cálculo de cuánto han sido capaces de pensar, enseñar, aprender, invesigar, descubir juntes alumnes y profesores.
La convocatoria de huelga universitaria, de encierros y movilización, de protesta y denuncia de esta situación, de defensa de la universidad pública madrileña, el grito de Madrid, significa que la universidad pública sigue siendo lo que esencialmente ha sido y ha de ser: espacio de saber y pensamiento crítico, espacio político que recuerda y subraya su papel crucial en la democracia y su autonomía frente a los intereses capitalistas. En un mundo ayusista y trumpista, que solo quiere hacerse con el botín, ese papel vuelve a cobrar una importancia esencial. Ese mundo no quiere que exista una juventud ilusionada con el horizonte de libertad que brinda el conocimiento, no quiere que exista una sociedad apasionada con las posibilidades de vida que brinda el saber.























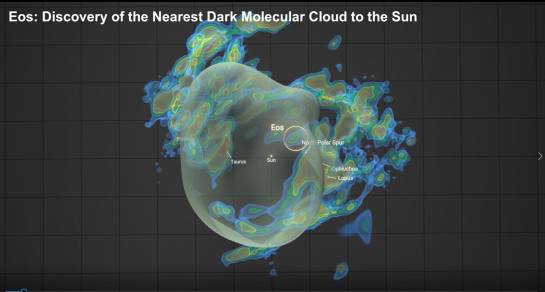




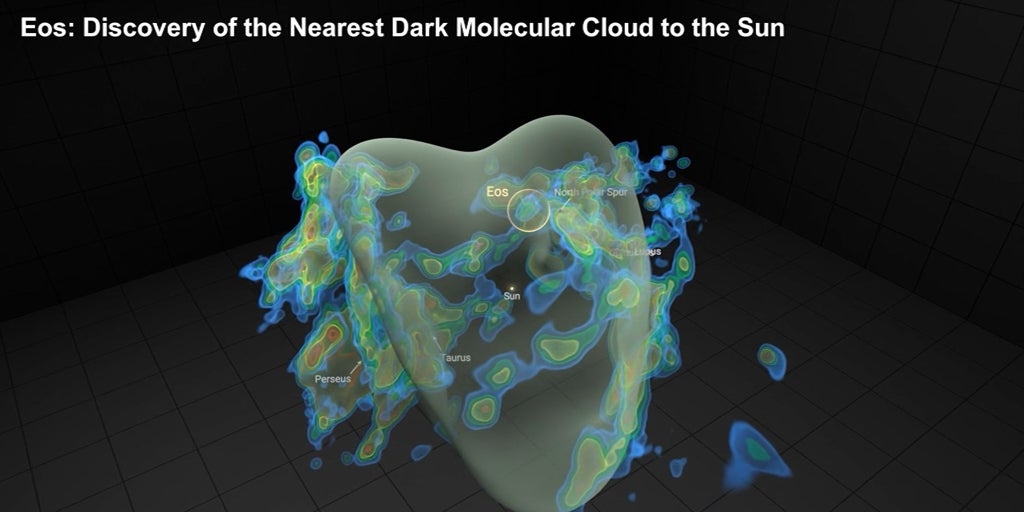
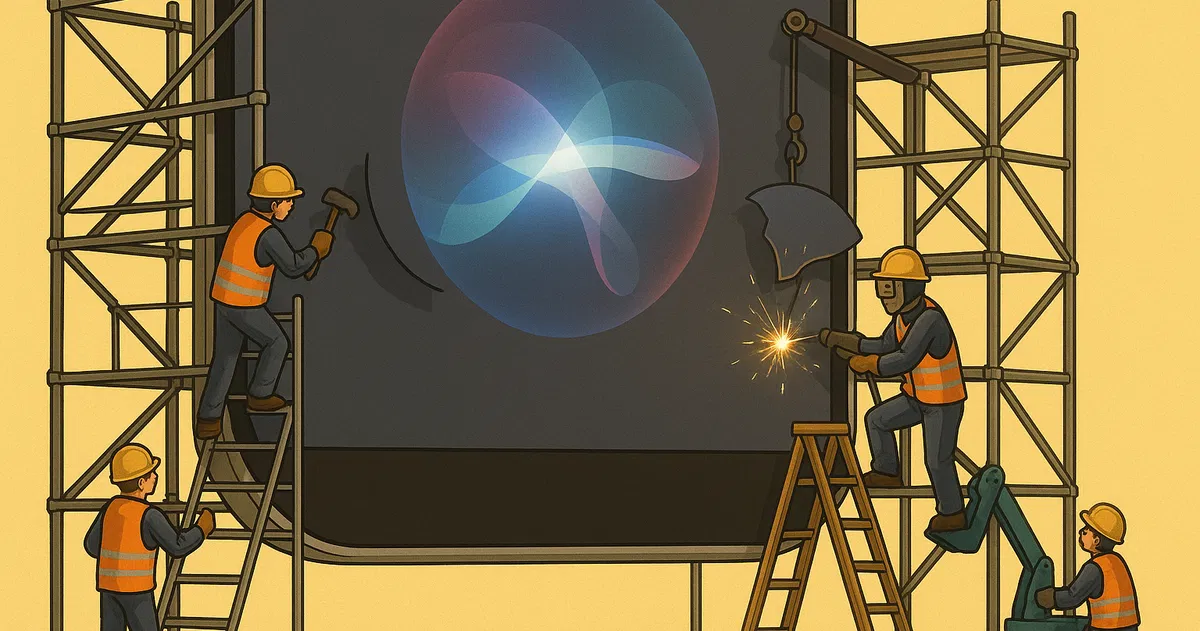














.jpg)


.jpg)






















