“Dondequiera que ibas, veías y olías a muerte”. Rena Quint, la niña que sobrevivió sin su familia a los campos nazis del Holocausto
A los 89 años, cuenta su historia en su casa en Jerusalén para preservar la memoria del genocidio judío; de las más de 200.000 víctimas aún con vida, el 70 por ciento fallecerá en la próxima década, según un estudio

“Mi historia es diferente a la mayoría de las que habrán escuchado. Primero porque 1,5 millones de niños judíos fueron asesinados en el Holocausto y yo sobreviví. La mayoría de los que sobrevivieron lo hicieron escondidos en hogares cristianos, monasterios, conventos, bosques… Yo no. Estuve en un gueto, en un campo de trabajos forzados, en varios campos de concentración. Tuve una infancia terrible hasta los 10 años. Después, una vida maravillosa”. No es el extracto de una autobiografía, un video o una conferencia. Es la viva voz de Rena Quint, parte del menguante grupo de supervivientes del genocidio nazi que aún puede trasladar su experiencia a las generaciones futuras.
El pasado enero se conmemoraron los 80 años de la liberación de Auschwitz ―el mayor campo de exterminio y símbolo de la Shoá―. Un estudio difundido por la Claims Conference (que representa los derechos de indemnización de las víctimas judías del nazismo) calcula que las voces del 70 por ciento de los más de 200.000 supervivientes vivos se apagarán para siempre en la próxima década. Más de 1.400 superan el siglo de edad y la media es de 87 años. Quint tiene dos más, pero despliega la típica energía de quien valora mucho la vida porque ha estado muy cerca de perderla mientras comparte sus recuerdos ante una decena de personas, sentadas en torno a la mesa del salón de su casa en Jerusalén. Las paredes están repletas de cuadros, cartas y fotos de la enorme familia que ha acabado construyendo tras perder toda la suya de niña en los campos nazis.
Su autobiografía se titula Una hija de muchas madres, porque una constante de su vida es cómo fue perdiendo una tras otra hasta su adopción definitiva en Estados Unidos, con 10 años. También ha tenido varios nombres. Nació como Freida Lichtenstein en 1935, en Piotrków Trybunalski, una localidad de Polonia que contaba con una importante comunidad hebrea (10.000 personas, una quinta parte de la población) antes de la II Guerra Mundial y donde la sinagoga está hoy reconvertida en biblioteca porque —como le admitió al alcalde cuando fue a visitarla por primera y última vez en 1989— ya no queda un solo judío allí para rezar.
Quint tenía casi cuatro años cuando estalló la II Guerra Mundial, los nazis entraron en Piotrków Trybunalski y crearon el primero de los guetos en Polonia que hoy forman parte de la historia universal. Aquel año, el país tenía 3,3 millones de judíos. Seis más tarde, 300.000.
Cuando estuvo en Polonia, logró los certificados de nacimiento de sus dos hermanos, David y Yossi. Los vio ―como a su madre― por última vez con seis años, dentro de la sinagoga en la que los nazis habían concentrado a cientos de judíos y comenzaron a disparar. Acabaron, como la mitad de habitantes del gueto, en el famoso campo de Treblinka.
Aquí el recuerdo parece fundirse entre lo que le hubiera gustado que sucediese y lo que probablemente sucedió. “Un hombre me gritó: ‘¡corre, corre!‘. Cogí a mi madre de la mano. ¿Qué haría alguien con seis años, asustada, entre las balas y viendo a gente caer muerta? Imagino que agarrarse a su falda. ¿Y qué haría ella? Agarrarme. Pero no sé lo que pasó. Quizás fui valiente, quizás fui estúpida, pero salí corriendo”.
Fue, en cualquier caso, su salvoconducto a una segunda vida, esta ocultando su género para sobrevivir. La llevaron con su padre a la fábrica de cristal en la que trabajaba y donde solo admitían varones de más de 10 años. Su padre le dijo lo que tenía que interiorizar a partir de entonces: “Ya no eres una niña, sino un niño. No tienes seis años, sino 10. Y ya no te llamas Fedya, sino Froy. Froy. Repítelo conmigo”.
La mentira aguantó entre la masificación y el humo de las fábricas, pero no habría superado lo primero que hacían los nazis con quienes llegaban a los campos de concentración: separar a hombres de mujeres y niños, y desnudarlos. Lo entendió su padre cuando se acercaban en un vagón de ganado a un campo de concentración en Polonia.
Confió a su hija a una maestra de escuela y se despidió con una foto y una promesa. En la imagen aparecían los dos padres y los tres hijos de los que solo ella quedó con vida. “Mírala’, me dijo. ‘La guerra va a terminar. Ya se ve acercarse a los aliados. Prometo que nos volveremos a ver en nuestro pueblo’. Se supone que un padre debe cumplir sus promesas. Mi padre no lo hizo”. Acabó asesinado en Buchenwald y ella no conserva la foto que le dio porque se la rompió un soldado nazi. “Vio que escondía algo en la mano y pensaría que era un diamante. Quizás un reloj o dinero... Me la quitó y la rompió. Para mí era muy importante; para él, basura”.
Cuando llevaron a su padre a Buchenwald se quedó sola y fue enviada finalmente a otro campo de concentración: Bergen-Belsen, ya en Alemania y controlado por las SS. Allí vivió un momento escalofriante que cuenta con pudor, como si hubiese sido más espectadora que protagonista. En las últimas semanas de existencia del campo, “cientos de personas morían de hambre, de enfermedades, de frío, de lo que fuera” y “las mujeres cogían su manta, metían el cuerpo y lo tiraban en cualquier lugar de la vasta llanura de Bergen-Belsen”. “Dondequiera que ibas, veías y olías a muerte. No sé si conocías ese olor”.
Un día, prosigue, estaba muy enferma de tifus y difteria, sin fuerzas para ponerse de pie. Alguien (“no sé quién”, aclara) debió pensar que ya estaba muerta o le quedaban pocas horas, así que la colocó con los cadáveres. “Imagino que pensaría: ‘total, todos van a morir”.
Ella no. Y lee un extracto de su autobiografía para describir su recuerdo del 15 de abril de 1945 en el que las Fuerzas Armadas británicas liberaron Bergen-Belsen y encontraron decenas de miles de cuerpos: “Hombres y mujeres que nunca habían podido caminar más que a rastras corren de repente. Quiero ver adónde van, pero no puedo mantenerme en pie. Estoy enferma. Gente que solo hablaba en susurros grita. Soldados con uniformes caqui caminan cerca. Logro ver que no son alemanes. Los prisioneros los saludan con alegría. Qué raro. Algunos soldados vomitan, y los soldados nazis nunca vomitan. ‘Sois libres, somos el ejército inglés. Tranquilos. La comida y la ayuda médica están en camino. Libres, libres’, dicen por el altavoz. “Fray, fray”, gritan a mi alrededor en yidis las mujeres. ¿Qué significa ‘libre’? No lo entiendo. Estoy demasiado enferma y cansada para moverme. Quiero que esté aquí mi madre”.
Sabe que padecía de tifus y difteria aquel día porque figura en el resultado de una prueba médica que muestra. Se la hicieron semanas más tarde en Suecia, que acogió a través de la Cruz Roja a cientos de desplazados en una Europa devastada que apenas comenzaba a entender la dimensión del Holocausto y a despertar de seis años de pesadilla.
Por su corta edad y los intrincados caminos de la memoria, Quint tiene pocos recuerdos de aquellos momentos, pero sí conserva sensaciones e imágenes. “Lo que nunca olvidas son los olores y el frío gélido”, dice. “Aún hoy, a veces, viene un viento frío y, aunque esté abrigada, me devuelve allí. O voy a un restaurante y, como voy con andador, me pasan a través de la cocina, hay basura y me llega su olor. Es el olor de la sopa en Bergen-Belsen”.
En Suecia, era Navidad cuando se le acercó una pareja joven con “una muñeca a la que se le abrían los ojos y un caramelo” y le preguntó si quería convertirse en su hija. Luego, una familia judía alemana esperaba su turno para establecerse en Estados Unidos cuando falleció una de sus hijas de la misma edad, como muchos miles de judíos tras la liberación de los campos, por ingerir de repente demasiada comida o por las condiciones que sufrieron. Le propusieron aprovechar los documentos (que no era fácil conseguir) para hacerse pasar por ella. Nuevo cambio de nombre. Le tocó interiorizar que ahora era Fanny y que no nació en Polonia, sino en Alemania, el 15 de febrero de 1936.
Ya en Estados Unidos, al resto de niños le hacía gracia esa extraña que desconocía palabras en inglés como casa, cuchara o coche. Un día, mientras se convertía en “la típica niña estadounidense”, los vecinos aparecieron con rostro triste y la llevaron a un lugar para ella desconocido, un cementerio, para enterrar a su madre, que arrastraba una enfermedad. “Había un foso, un ataúd. No tenía ni idea de qué era. Todos lloraban menos yo. Para empezar, quizá no sabía llorar. ¿Por qué iba a llorar en Bergen-Belsen? ¿Por tener hambre? Todos tenían hambre. ¿Sed? ¿Frío? Todos tenían sed y frío. Y, además, ¿qué podían hacer por ti? Así que aprendes a no llorar. Tampoco sabía que se supone que debes llorar cuando alguien muere. En Bergen-Belsen, si alguien moría, simplemente cogían el cuerpo y lo tiraban”.
Cuenta que no sabían muy bien qué hacer con ella. La llevaron a pasar la cena de sabbat con un matrimonio judío sin hijos. Recuerda cómo el miedo de caerles mal y acabar abandonada en las calles superaba al que le daba el pastor alemán que tenía, por el recuerdo de los perros que usaban los nazis en el gueto. “Al terminar el sabbat, en vez de devolverme, me preguntaron: ¿Quieres quedarte y ser nuestra hija? Esa vez tenía una madre, un padre, un perro, una cama y una habitación propia. Era toda una princesa”.
En 1984, hizo aliá —como se denomina en hebreo a establecerse en Israel por tener al menos un abuelo judío, lo que da derecho automático a la nacionalidad— con su marido y sus cuatro hijos. Hoy, cuenta orgullosa, tiene 22 nietos y 56 biznietos. No necesita explicar por qué da tanto valor a la familia.
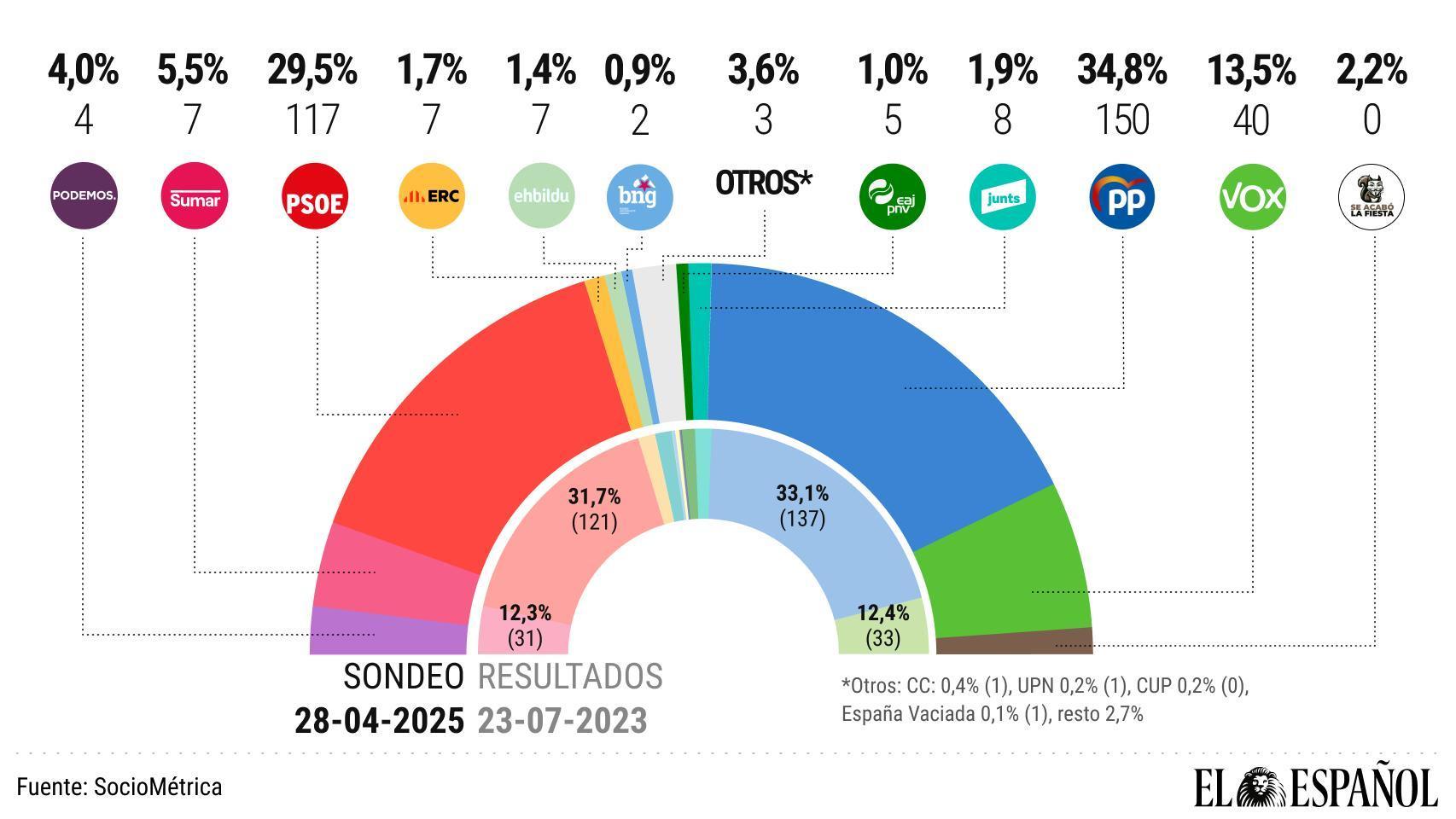

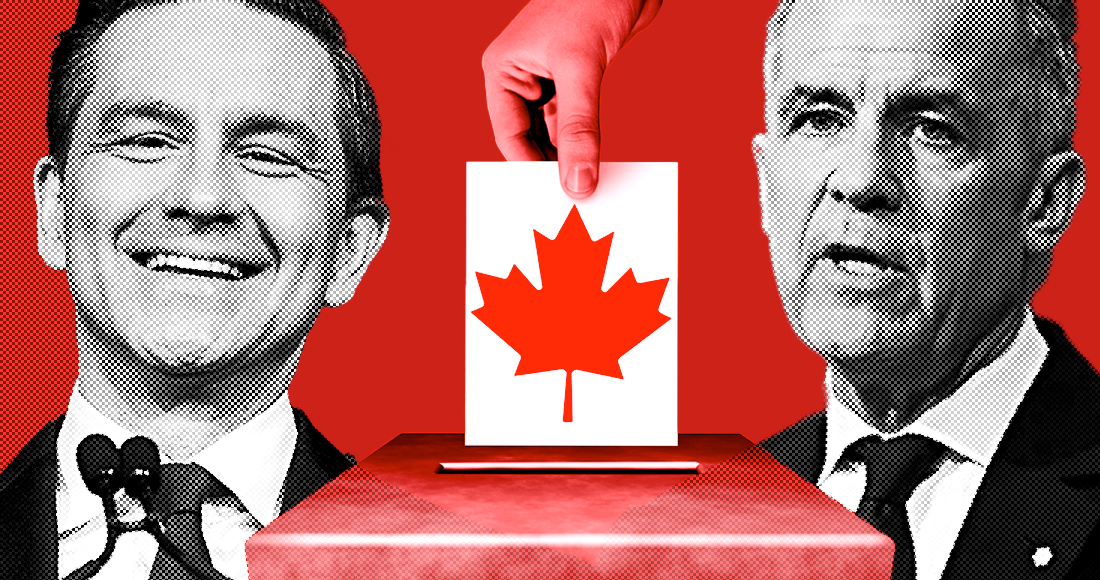









































.jpg)
































