El riesgo de una fractura en la clase media
La hasta aquí exitosa salida del cepo cambiario para las personas físicas nos permite llegar a una primera conclusión: el modelo vigente acelera. Siendo así, es válido preguntarse de qué se trata en su más pura esencia eso que entraría en fase de aceleración. Los datos del consumo del primer trimestre de 2025, ya sin las distorsiones que había en la comparación 2024 vs. 2023, nos brindan un retrato más nítido sobre la configuración económica y social que tiende a consolidarse.En primer lugar, el hecho de mantener bajo control el valor del dólar implica, más allá de los posibles movimientos al alza de la inflación en el corto plazo, sostener el pacto fundante que estableció el Gobierno con una porción mayoritaria de la sociedad: orden, previsibilidad y tranquilidad. Es en este sentido que vale la pena destacar uno de los hallazgos más novedosos de nuestra última investigación cualitativa, recientemente concluida. Detectamos entre los ciudadanos argentinos una latencia creciente: la calma podría ser una condición necesaria, imprescindible, vital, más no suficiente. El sentir dominante que en noviembre del año anterior podía resumirse como una “esperanza con templanza” hoy ha sufrido una ligera mutación. El tiempo y los hechos revelarán la densidad de este giro, la profundidad o no de lo que en estos momentos puede decodificarse como un matiz. La esperanza continúa presente. Logró transformarse en la vibración mayoritaria de la época. Pero ahora es una “esperanza con añoranza”. Se mantiene encendida la llama del deseo y la fe en el devenir. Sin embargo, comenzaron a aparecer “puntos del dolor piraña” que están lastimando y amenazando esa convicción que tan firme se mantuvo durante todo el año pasado. Las emergentes incomodidades del estado de ánimo colectivo desafían la voluntad de creer y la capacidad para continuar resistiendo estoicamente los sinsabores de una realidad cotidiana donde, por ahora, hay mucho más esfuerzo que premio. Lo que se añora en una buena parte de la sociedad es la celebración, la alegría, el recreo y un entorno más relajado y con menos tensión. Con los dientes apretados por el esfuerzo, el sacrificio y la restricción, cualquier sonrisa es forzada. Se esboza una mueca agridulce que expresa una mezcla de expectativas, incertidumbre, temor y ansiedad. No altera aún las cosas de fondo, pero está ahí. Para los argentinos, si 2024 fue el año de ordenar la macroeconomía, 2025 debiera ser el año de la economía personal. Si aquella fue la instancia de lo general, de lo grande, en algún punto de lo abstracto, esta debiera ser la etapa de lo particular, lo pequeño, lo propio. Eso que se puede tocar, vivir, compartir y disfrutar. Resulta entonces evidente que afirmar la estabilidad de las variables estructurales se transforma en algo crítico. Un nuevo ciclo de volatilidad sobre la fragilidad imperante, fáctica y psíquica, racional y emocional, podría tener consecuencias imprevisibles. En la espiral descendente de las decepciones crónicas, la sociedad se abraza al encanto de la anhelada normalidad. Lo que, por ahora, se esconde en la filigrana de lo íntimo, en la carencia de lo cercano. Pedido que podría parecer injusto bajo la perspectiva de un largo proceso de degradación que arrastra ya 50 años. Más no incomprensible si se ausculta la esencia de esa idiosincrasia de clase media que, aún golpeada, jibarizada, lastimada, todavía anida en el corazón de la argentinidad. La gente quiere más. La fractura expuesta En segundo lugar, al abordar el análisis de los mencionados datos del primer trimestre de 2025 y compararlos con los del primer trimestre de 2024, vemos que el espejo del consumo refleja una sociedad donde se coagula la fragmentación. La fractura en la calidad de vida y las posibilidades de compra está expuesta a la vista de todos. Hay bienes que están “volando”. Las ventas de autos son prácticamente el doble que las del año pasado: +90%. Lo mismo sucede con la venta de inmuebles: +94%. La venta de motos subió 62% y las de electrodomésticos, 52%. Adicionalmente, la cantidad de turistas al exterior creció 74% en el pasado verano (Fuentes Acara, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Indec y NielsenIQ). Cinco sectores estrella que tienen un factor común: están hechos, en buena medida, de dólares. ¿Quiénes los pueden comprar? Fundamentalmente, los integrantes de la clase alta y la clase media alta. Se caracterizan por tener empleo en blanco en el sector privado, ya sea en relación de dependencia o como autónomos, sus ingresos empatan o le ganan a la inflación, se duplicaron o más en dólares en apenas 15 meses, tienen pleno acceso al crédito y, poco o mucho, pueden ahorrar. En caso de mantenerse el valor actual del dólar oficial, $1160 en el Banco Nación el miércoles 16 de abril, y aún más si llegara a los $1000 como proyectó el presidente Javier Milei –una especie de nuevo “1 a 1” simbólico–, no hay ninguna duda de que estos dos estratos de la población tienen pleno acceso al mundo.

La hasta aquí exitosa salida del cepo cambiario para las personas físicas nos permite llegar a una primera conclusión: el modelo vigente acelera. Siendo así, es válido preguntarse de qué se trata en su más pura esencia eso que entraría en fase de aceleración. Los datos del consumo del primer trimestre de 2025, ya sin las distorsiones que había en la comparación 2024 vs. 2023, nos brindan un retrato más nítido sobre la configuración económica y social que tiende a consolidarse.
En primer lugar, el hecho de mantener bajo control el valor del dólar implica, más allá de los posibles movimientos al alza de la inflación en el corto plazo, sostener el pacto fundante que estableció el Gobierno con una porción mayoritaria de la sociedad: orden, previsibilidad y tranquilidad. Es en este sentido que vale la pena destacar uno de los hallazgos más novedosos de nuestra última investigación cualitativa, recientemente concluida. Detectamos entre los ciudadanos argentinos una latencia creciente: la calma podría ser una condición necesaria, imprescindible, vital, más no suficiente.
El sentir dominante que en noviembre del año anterior podía resumirse como una “esperanza con templanza” hoy ha sufrido una ligera mutación. El tiempo y los hechos revelarán la densidad de este giro, la profundidad o no de lo que en estos momentos puede decodificarse como un matiz. La esperanza continúa presente. Logró transformarse en la vibración mayoritaria de la época. Pero ahora es una “esperanza con añoranza”.
Se mantiene encendida la llama del deseo y la fe en el devenir. Sin embargo, comenzaron a aparecer “puntos del dolor piraña” que están lastimando y amenazando esa convicción que tan firme se mantuvo durante todo el año pasado. Las emergentes incomodidades del estado de ánimo colectivo desafían la voluntad de creer y la capacidad para continuar resistiendo estoicamente los sinsabores de una realidad cotidiana donde, por ahora, hay mucho más esfuerzo que premio.
Lo que se añora en una buena parte de la sociedad es la celebración, la alegría, el recreo y un entorno más relajado y con menos tensión. Con los dientes apretados por el esfuerzo, el sacrificio y la restricción, cualquier sonrisa es forzada. Se esboza una mueca agridulce que expresa una mezcla de expectativas, incertidumbre, temor y ansiedad. No altera aún las cosas de fondo, pero está ahí.
Para los argentinos, si 2024 fue el año de ordenar la macroeconomía, 2025 debiera ser el año de la economía personal. Si aquella fue la instancia de lo general, de lo grande, en algún punto de lo abstracto, esta debiera ser la etapa de lo particular, lo pequeño, lo propio. Eso que se puede tocar, vivir, compartir y disfrutar.
Resulta entonces evidente que afirmar la estabilidad de las variables estructurales se transforma en algo crítico. Un nuevo ciclo de volatilidad sobre la fragilidad imperante, fáctica y psíquica, racional y emocional, podría tener consecuencias imprevisibles. En la espiral descendente de las decepciones crónicas, la sociedad se abraza al encanto de la anhelada normalidad.
Lo que, por ahora, se esconde en la filigrana de lo íntimo, en la carencia de lo cercano. Pedido que podría parecer injusto bajo la perspectiva de un largo proceso de degradación que arrastra ya 50 años. Más no incomprensible si se ausculta la esencia de esa idiosincrasia de clase media que, aún golpeada, jibarizada, lastimada, todavía anida en el corazón de la argentinidad. La gente quiere más.
La fractura expuesta
En segundo lugar, al abordar el análisis de los mencionados datos del primer trimestre de 2025 y compararlos con los del primer trimestre de 2024, vemos que el espejo del consumo refleja una sociedad donde se coagula la fragmentación. La fractura en la calidad de vida y las posibilidades de compra está expuesta a la vista de todos.
Hay bienes que están “volando”. Las ventas de autos son prácticamente el doble que las del año pasado: +90%. Lo mismo sucede con la venta de inmuebles: +94%. La venta de motos subió 62% y las de electrodomésticos, 52%. Adicionalmente, la cantidad de turistas al exterior creció 74% en el pasado verano (Fuentes Acara, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Indec y NielsenIQ).
Cinco sectores estrella que tienen un factor común: están hechos, en buena medida, de dólares. ¿Quiénes los pueden comprar? Fundamentalmente, los integrantes de la clase alta y la clase media alta. Se caracterizan por tener empleo en blanco en el sector privado, ya sea en relación de dependencia o como autónomos, sus ingresos empatan o le ganan a la inflación, se duplicaron o más en dólares en apenas 15 meses, tienen pleno acceso al crédito y, poco o mucho, pueden ahorrar.
En caso de mantenerse el valor actual del dólar oficial, $1160 en el Banco Nación el miércoles 16 de abril, y aún más si llegara a los $1000 como proyectó el presidente Javier Milei –una especie de nuevo “1 a 1” simbólico–, no hay ninguna duda de que estos dos estratos de la población tienen pleno acceso al mundo. No solo a viajar, sino a comprar bienes similares a los que se consumen en los países desarrollados.
Si el año pasado “los barcos ya habían salido”, ahora puede afirmarse que “los barcos están llegando”. El Indec publicó el mismo miércoles 16 de abril que en marzo las importaciones en unidades crecieron 47,5% vs. el mismo mes del año anterior, y las de bienes de consumo lo hicieron un 73%.
La otra cara de la moneda muestra que el consumo frecuente, el de todos los días, lejos de brillar como el de los bienes durables o el turismo al exterior, continúa con un tono gris, opaco, “frío”. Los volúmenes de ventas ya habían caído 14% al comparar 2024 con el “anabolizado” 2023. De acuerdo con los datos de Scentia, la caída continuó durante el primer trimestre de este año: -8,5% vs. el mismo período de 2024.
Obviamente estos bienes los compran todos, pero tienen mucha mayor incidencia en la canasta de las familias de clase media baja y clase baja que en las de los segmentos superiores. Si en la clase alta los productos de consumo masivo – alimentos, bebidas, cosmética, limpieza– no se llevan más del 10% del presupuesto del hogar, en la clase media alta insumen algo más del 20%. Por el contrario, su gravitación es central en las familias de clase media baja, donde requieren cerca del 50% del presupuesto hogareño.
No resulta nada casual que en los focus groups realizados en marzo los integrantes de este gran corpus colectivo de clase media baja –26% de las familias– nos hayan dicho cosas como: “Acá no se compran primeras marcas de nada”, “en esta casa tenemos que trabajar todos y además tener más de un trabajo para que alcance”, “siempre estamos al límite”, “trabajo hay, ganancia no”, “la calidad de nuestro consumo se está degradando” o una sentencia contundente que se repite con más fuerza en las clases bajas: “Para nosotros el mes termina el día 20”.
En la misma semana del suceso por la liberación del cepo, el Indec publicó un dato que no por conocido deja de ser preocupante: proyectando los indicadores al total del país, de los 21,5 millones de habitantes que tienen empleo, el 42% tiene un trabajo informal. Puesto en números concretos: 9 millones de personas. Hoy esa informalidad, que era propia de la pobreza y la clase baja, se adentra cada vez más en la clase media baja.
Al integrar toda esta información bajo un único marco de análisis puede entenderse con mayor claridad de qué modo lo que está ocurriendo en este preciso momento con el consumo nos habla de algo mucho más profundo: el riesgo de una fractura definitiva en la clase media.
Fue con esta hipótesis de trabajo e investigación que el año pasado decidí escribir mi nuevo ensayo, recientemente lanzado por Editorial Paidós: Clase media. Mito, realidad o nostalgia.
Reproduzco aquí otro fragmento textual, a fin de concluir su presentación en este espacio. Invito a profundizar esta reflexión, porque lo que está en juego, lejos de ser un hecho banal sobre lo que se compra o se deja de comprar, es, por el contrario, demasiado relevante.
En una sociedad donde la clase media es parte de nuestra construcción mítica, al hablar de las tensiones entre el deseo y el acceso estamos tocando una fibra esencial de la idiosincrasia arquetípica.
Cuando vemos que aquel “todos somos clase media” está siendo seriamente cuestionado por los códigos de la escasez y la pobreza, analizar la nueva configuración fáctica y simbólica de esa gran fuente de sentido e identidad que es el consumo implica nada menos que abordar los destinos posibles del ser nacional.
Ver lo evidente
Desconocer la relevancia que tiene el consumo para la gestación y la consolidación de la identidad en las sociedades contemporáneas es no querer ver lo evidente.
Como decía el gran publicista argentino Ernesto Savaglio: “Las marcas marcan. Las marcas te marcan”. En el entramado de espejos humanos, los objetos y los símbolos del consumo operan como ornamentos. Dejándose ver con exuberancia o con sutileza, trazan distinciones convenidas y acordadas en un pacto implícito entre quienes los portan.
Esos signos de los que emanan múltiples significados se exhiben para establecer un diálogo entre los actores que se integran en la escena. Forman parte de un lenguaje construido con base en realidades y apariencias, en el que se combinan logros y aspiraciones, y que aglutina tanto deseos como necesidades. Esos apéndices de la identidad se amalgaman de tal modo con ella que, para la mayoría de las personas, resulta complejo disociar lo uno de lo otro.
El consumidor de clase media es, entonces, naturalmente aspiracional. A mayores logros, mayor poder. Y sobre todo, mayor seguridad. Más goce, pero especialmente menos temor. La ambición de progreso está en su esencia. Es parte de su ser. Siempre quiere ir a más. Admira, imita y ambiciona hacia arriba. Sueña con el ascenso social.
Los objetos de consumo se transforman en señales que indican la solidez de su posición en la estructura social. Se constituyen como los mojones de un proceso con intenciones de ser ascendente. Las marcas funcionan como atajos simbólicos. Resultan elementos ordenadores que emiten mensajes críticos sin necesidad de decir una palabra. Son cuidadosamente seleccionadas, y al ojo no entrenado le cuesta visualizar los matices de tal o cual modelo de zapatillas o la implicancia del celular. En cada gesto y en cada acto, ese consumidor que “está en el medio” se juega la equidistancia con el “arriba” y el “abajo”.
La clase media es, entonces, tanto para la política como para las marcas, demandante, crítica, aguda y poco paciente. Le gusta tener una calidad de vida “razonable” o “vivir bien”, ambas concepciones subjetivas y relativas, pero determinantes para su estado de ánimo y su proceso decisorio. Premia con su apoyo y adhesión a quienes interpreta que piensan en ella y le solucionan problemas, le brindan placeres o le otorgan seguridades. Sufre y se fastidia con quien sea cuando la ecuación entre “lo que quiere y lo que puede” o entre “lo que paga y lo que recibe” se desbalancea demasiado.
Es muy arduo el recorrido “para llegar a ser y pertenecer”, y una vez concretado genera un corpus social complejo. La gesta es vivida y relatada con rasgos heroicos. Nadie quiere perder lo que logró sin importar cuánto sea eso. La historia de la movilidad social ascendente se narra una y otra vez como una herencia y un legado que atraviesa las generaciones y organiza el set de valores y parámetros morales. Cada uno de esos logros es un triunfo, un pequeño (o gran) tesoro que debe cuidarse y preservarse. Desde el punto de vista simbólico, no solo construye sentido para la historia familiar y personal, sino que también opera como una confirmación.
La condición de clase media oficia, de ese modo, como una especie de seguro que brinda la mínima tranquilidad necesaria para convocarse a sí mismos desde el futuro y no desde el pasado. Lo que en definitiva compra la clase media, envuelta en disfraces, con fisonomías múltiples, en forma de objetos o servicios, ataviados con marcas, narrativas, eslóganes e imágenes, es, en el fondo, una sola cosa: seguridad.























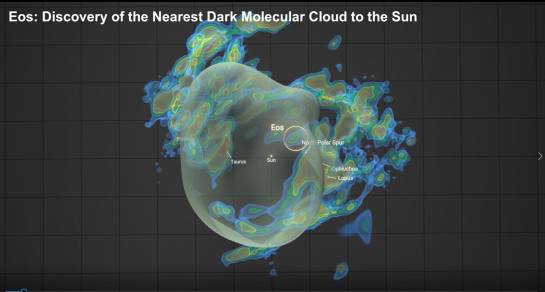




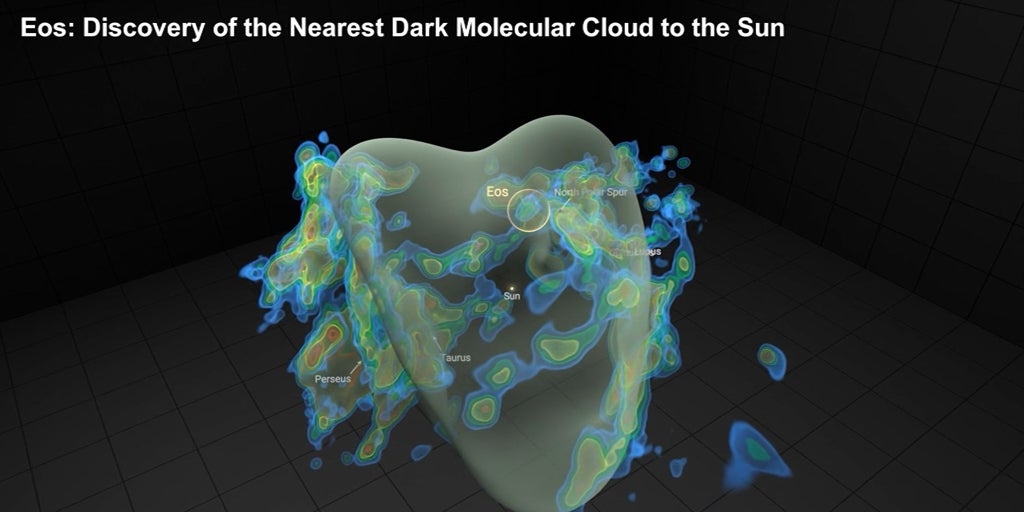
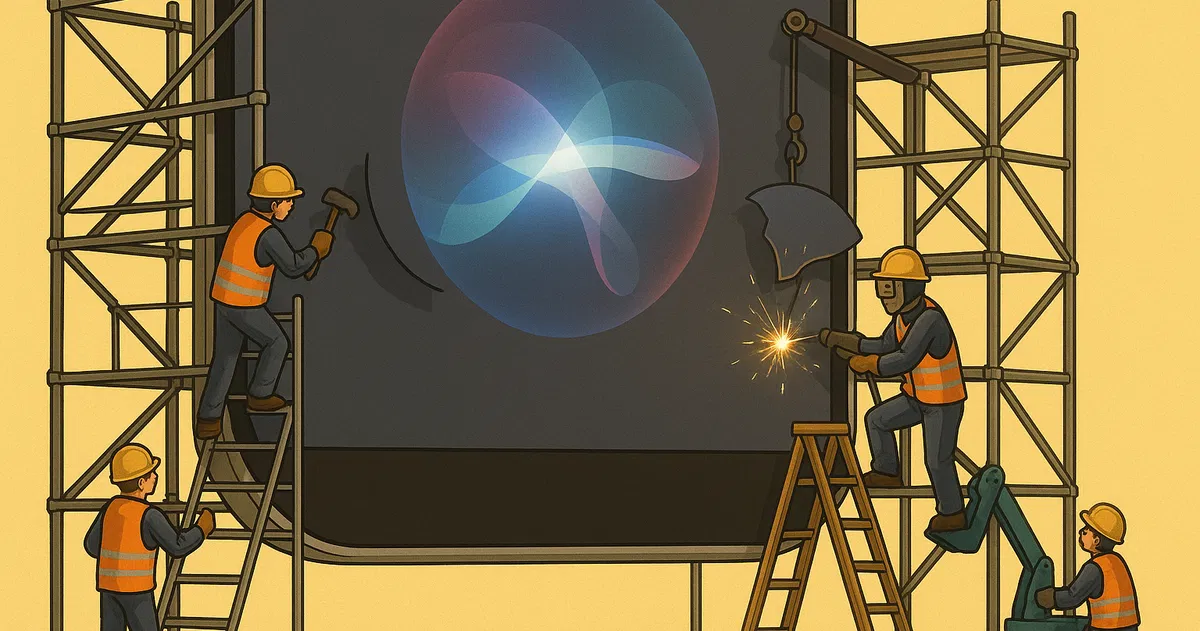














.jpg)


.jpg)






















-U17527814073jMm-1024x512@diario_abc.jpg)
