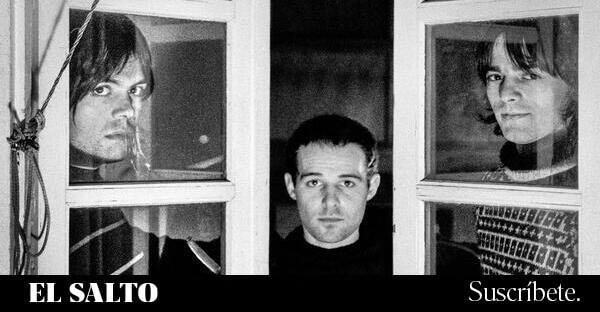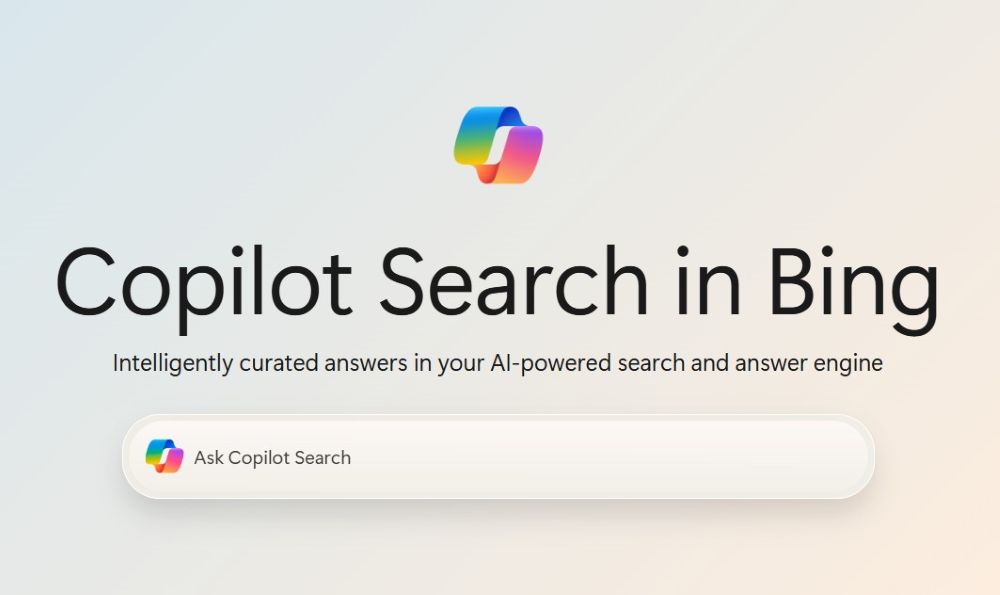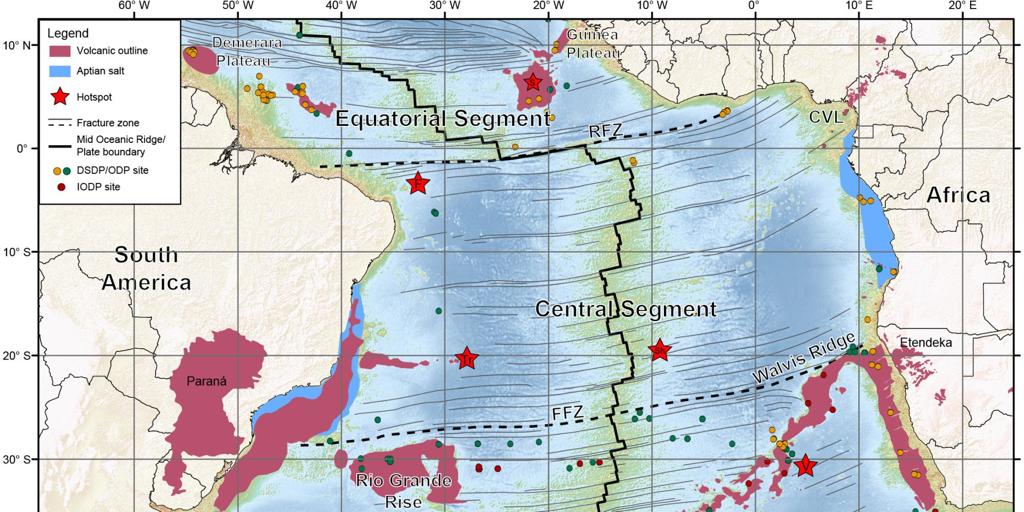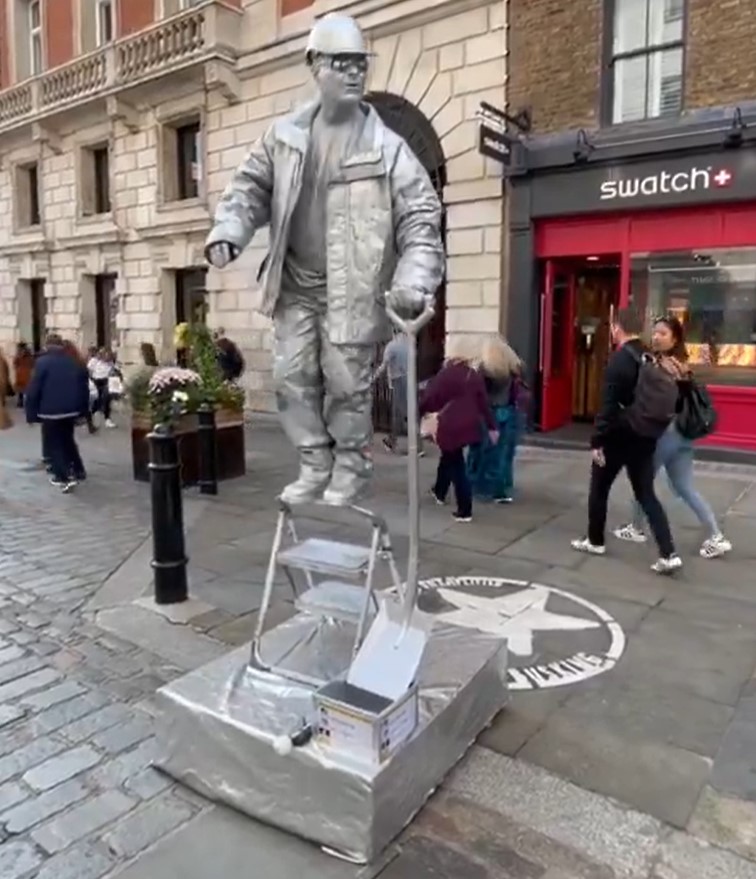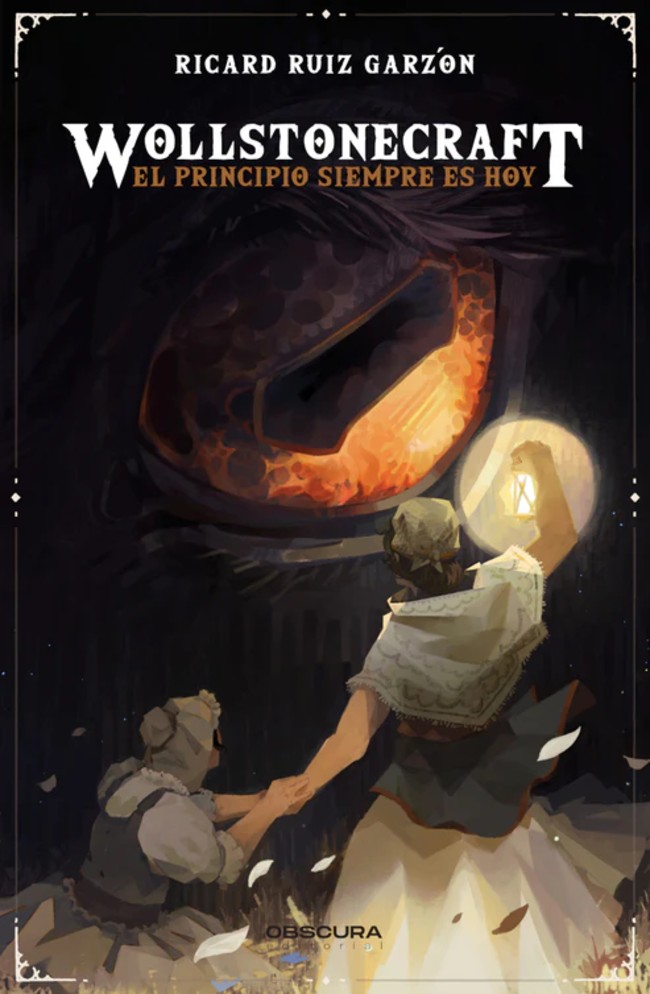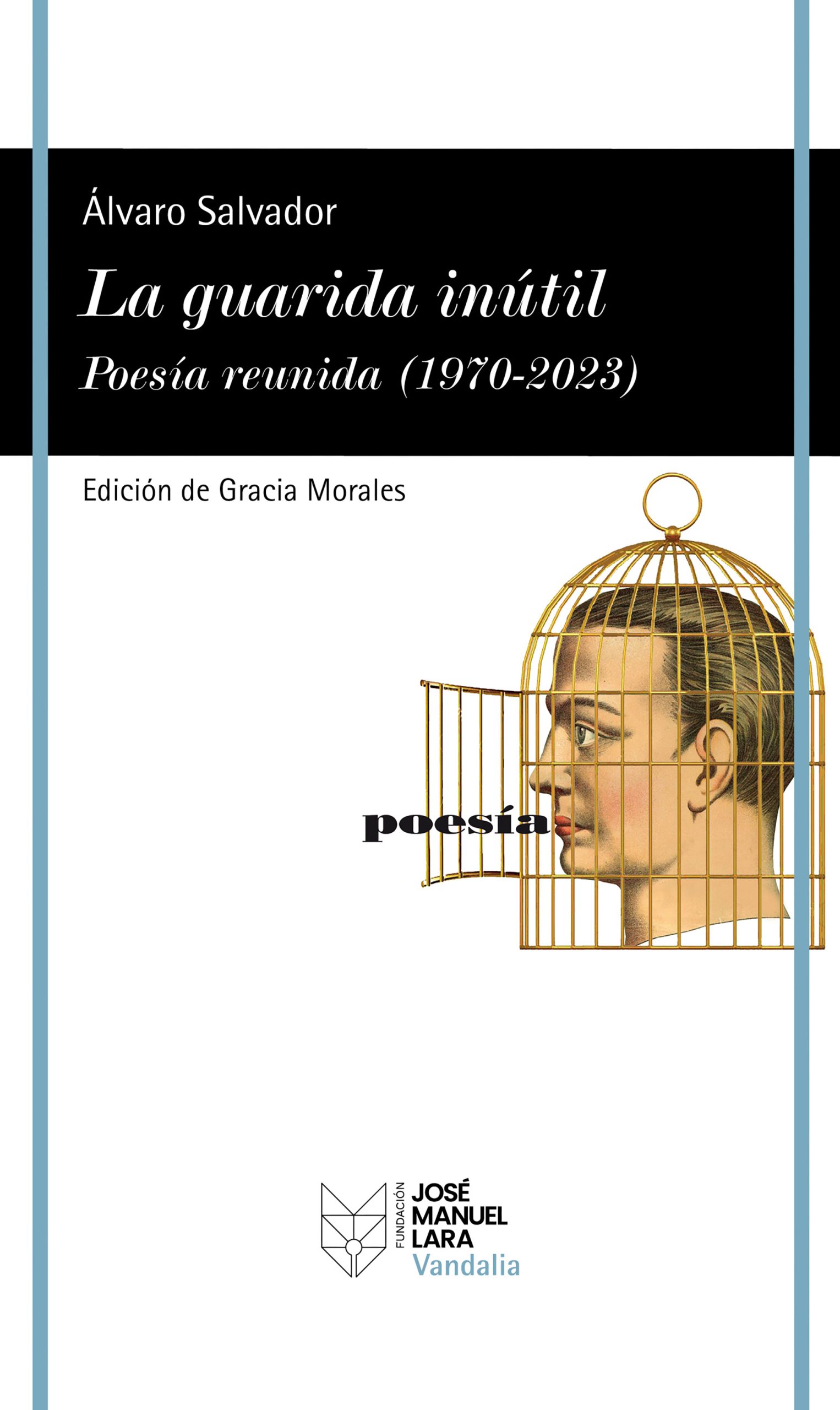El fenómeno ‘true crime’ a raíz del libro de José Bretón: la obsesión masculina por desentrañar la mente de los asesinos
A raíz del libro de Luisgé Martín, hablamos con escritoras y filósofas sobre la cultura masculina literaria que pone el foco en la mente asesina y el “mal” como algo insondable.


“Empecé a escribir El odio porque era incapaz de entender que alguien pudiera matar a sus propios hijos”, reconocía el escritor Luisgé Martín en un comunicado justo después de que la Fiscalía de Menores pidiera que se paralizase la publicación de su libro sobre José Bretón y el doble filicidio que cometió, petición que un juez ya ha rechazado. Más allá de las implicaciones éticas que puede conllevar la publicación de un true crime literario de estas características —que cuenta solo con el testimonio del asesino—, la frase de Martín reconoce que su punto de partida es una obsesión por desentrañar un misterio aparentemente insondable: la crueldad humana. Un enfoque que se inserta en la cultura masculina del mindhunter —cazador de mentes—.
El propio Luisgé Martín lo ha explicado así en varias de sus entrevistas. En esta de ABC señala que el asesinato de José Bretón, en el marco de la violencia de género vicaria contra su expareja Ruth Ortiz, “contiene todos los paradigmas del Mal con mayúscula”. Dice sentirse impelido a “indagar sobre el odio, sobre la brutalidad de la naturaleza humana”, así como “a mostrar los laberintos de la infamia y de la vileza de un asesino”.
El “glamour intelectual en torno a la cuestión del Mal”
El término mindhunter tiene sus orígenes en la metodología criminológica desarrollada por el agente del FBI John Douglas para atrapar asesinos. Este artículo sobre la serie Mindhunter, que cuenta la historia real de Douglas y de su compañero del FBI, explica que el objetivo de esta cultura masculina se centra principalmente “en intentar que los asesinos revelen sus secretos, con la esperanza de acercarse lo suficiente como para ver el fondo de su abismo particular sin caer en él”. Es exactamente la motivación de Luisgé Martín con El odio: “Cuando empecé a escribirme con él [Bretón] quería intentar sacarle todo lo que pudiera de la historia, porque era incapaz, y lo sigo siendo, de entender por qué alguien mata a sus hijos. Necesitaba acercarme, preguntar, acotarlo, intentar meterme en la cabeza de José Bretón”, explicaba aquí.
El escritor Antonio J. Rodríguez reconoce que hay cierto “glamour intelectual masculino en torno a la cuestión del Mal”. Y lo explica de manera prístina con su propia experiencia respecto al caso de Gisèle Pelicot: “Mi pareja me preguntó por qué los tíos no compartíamos información del caso y ahí en que existe un profundo prestigio intelectual en torno a la reflexión sobre el Mal y que ese prestigio es muy masculino porque está constituido respecto a lo que la masculinidad considera importante”. Con esto, Rodríguez quiere decir que, de alguna manera, el caso de Gisèle Pelicot —su dolor, mejor dicho, porque era lo que estaba en el centro de la cuestión— no conminó a los hombres a filosofar sobre la crueldad humana: “Muchos de los tíos que reflexionamos o tenemos interés en las grandes cuestiones filosóficas sobre el Mal no dijimos nada. Pensé que cómo podemos producir tantas páginas sobre el Holocausto [como ejemplo, este artículo sobre el boom de publicaciones al respecto], pero nos quedamos callados ante una violencia tan transversal y común para las mujeres”.
La razón masculina frente a la emoción femenina
La filósofa y librera Raquel Miralles da un sentido a lo que explica Rodríguez al señalar que “el Escritor, el Crítico y el Filósofo (en masculino) se ha erigido como el único sujeto capaz de ocuparse, adentrarse y explicar los grandes temas universales [como el del odio o el mal]”. En Mujer y naturaleza, la filósofa Susan Griffin criticaba cómo los hombres han conseguido establecer la idea de que “para descubrir la verdad había que encontrar la forma de separar el sentimiento del pensamiento”.
“Y dicen que se debe desconfiar de las emociones porque estamos llenas de rabia donde las emociones colorean el pensamiento porque gritamos y el pensamiento ya no es objetivo porque estamos temblando y por lo tanto ya no describe lo que es real temblamos de rabia, y porque temblamos de rabia ya no somos razonables”, escribió Griffin. Es decir, de alguna manera la emocionalidad que nos despierta la propia violencia que sufrimos nos impide mantenernos lo suficientemente serenas como para alcanzar la verdad a través de la razón. Por eso, añade Miralles, los true crimes cuyo eje es la cultura mindhunter se suelen “hacer a través de un ejercicio solipsista, como si el escritor tuviera que distanciarse del mundo para encontrar respuesta a las grandes preguntas que busca”.
El propio autor de El odio reconoce haberse alejado de esas interferencias emocionales de manera intencionada al señalar en su propio libro —según recoge aquí El País— que tomó la decisión de “hablar únicamente con José Bretón”: “Mi propósito era tratar de comprender la mente de alguien que había sido capaz de asesinar a sus propios hijos, y para ello me resultaba distractivo cualquier otro punto de vista, especialmente el de Ruth Ortiz”, escribe Martín.
- Ruth Ortiz, madre de los pequeños asesinados, supo de la existencia del libro a través de la prensa, pues ni el autor ni la editorial la habían siquiera informado del mismo.
La escritora e historiadora Alana S. Portero impugna esta separación de la emoción frente a la razón: “La idea de que la masculinidad implica frialdad de pensamiento y que la feminidad es emocionalidad hace ya mucho tiempo que debería estar desterrada de nuestro sistema de pensamiento. Precisamente tratar de descifrar a un asesino tiene mucho de emocionalidad, de hooligan, de pulsivo, pues despierta algo visceral que no es posible explicar. A menudo, la emoción es una fuente de conocimiento maravillosa y puede ser un estupendo motor de arranque. Pero no hay que hacer trampas y disfrazar de épica lo que no es”.
Siguiendo con la emocionalidad, el propio Luisgé Martín atisba en su metodología elementos inexplicables, casi cercanos al pensamiento mágico, cuando reconoce que, para tratar de acercarse “a la miseria humana y a los límites de la crueldad”, decide acudir a un encuentro cara a cara con Bretón porque “ver sus ojos mirando a los míos me serviría sin duda para entender algo mejor lo que había ocurrido”.
El true crime y la excepción del hombre monstruoso
“En realidad, casi todos los asesinos monstruosos conocidos son tíos bastante mediocres. Y ya nos dijo Hannah Arendt que el mal es una cosa bastante banal”, señala Alana S. Portero. La escritora e historiadora considera que tras esta cultura mindhunter de los true crime literarios opera en los hombres “cierta necesidad de transformar en algo frío e indescifrable la violencia masculina para poder alejarse de ella”.
Este artículo científico de la investigadora Katie Jones expone que las mujeres son las principales consumidoras de los true crime, pero también es cierto que son las mujeres las principales víctimas —aquí otra publicación más al respecto—. Desde ese otro lugar —ni como consumidores ni como víctimas, sino como pensadores— es desde donde el sujeto masculino consigue construir culturalmente la figura del hombre “monstruoso que es una excepcionalidad”, apunta Jones.
“Si lo piensas, no es un caso que tenga mucho misterio, pues fue el que puso nombre y situó en el mapa la violencia vicaria”, dice la escritora Katixa Agirre, quien como autora de Las madres no quiso construir un relato sobre una mujer capaz de asesinar a sus hijos. “Precisamente es más insondable esta cuestión porque no hay un imaginario tan rico de la mujer asesina como puede ser del hombre asesino. Y porque socialmente una madre es justo lo contrario de una asesina: es quien da la vida, no quien la quita”, apunta Agirre. Aun así, la escritora —autora de una novela de ficción, no de un true crime— explica que no tenía necesidad de adentrarse en una mente asesina, sino que su deseo era “ver la reacción de la sociedad ante el máximo tabú”. “A mí no me movía, literariamente hablando, hallar algo sublime que el común de los mortales no puede entender, una revelación sobre el alma humana, más que nada porque la mayoría de los actos de maldad son absolutamente banales y asquerosos en su simpleza”, añade Katixa Agirre.
El libro sobre José Bretón y la necroescritura
Uno de los elementos que expone la librera y teórica literaria Claudia Caparrós en relación a la mirada masculina que opera en este tipo de true crime es “la importancia que cobra la figura autoral”, pues el escritor o pensador pasa a ser “el único que da cuenta de la realidad del mundo”. “Narran los hechos como si al pasar a formar parte de la obra literaria quedaran resguardados tanto de las implicaciones que puede tener su publicación como de todas las cuestiones estructurales que atraviesan los hechos que narran”, añade Caparrós.
La filósofa Raquel Miralles sitúa ejercicios literarios como el del libro sobre José Bretón en el marco de la necroescritura —un concepto usado por la filósofa mexicana Sayak Valencia y trabajado por la también escritora mexicana Cristina Rivera Garza—: “Para Valencia, es un motor de plusvalía que exhibe a las asesinadas, alecciona a las mujeres y rentabiliza el dolor de las víctimas a través de su revictimización”. Miralles añade que en la necroescritura, “lo principal es que el asesino —y por extensión el escritor— se colocan siempre en el centro de la narración, por lo que las víctimas quedan relegadas a un segundo plano o, directamente, se omiten del ejercicio”.
En El invencible verano de Liliana, Cristina Rivera Garza rescata la memoria de su hermana Liliana, asesinada por la pareja de esta en 1990, porque una debe honrar a las suyas pero también porque a través de ese ejercicio personal logra exponer toda una estructura criminal que permite los feminicidios. Claudia Caparrós recupera este título como ejemplo de cómo Rivera Garza toma múltiples herramientas para enfrentarse al Mal —expedientes policiales, testimonios de compañeros, los propios escritos de Liliana—. Frente al cazador de mentes criminales, que se planta cara a cara en solitario con el monstruo, Cristina Rivera Garza dijo que “no hay soledad en la escritura, porque no es un trabajo que se pueda hacer solo”.