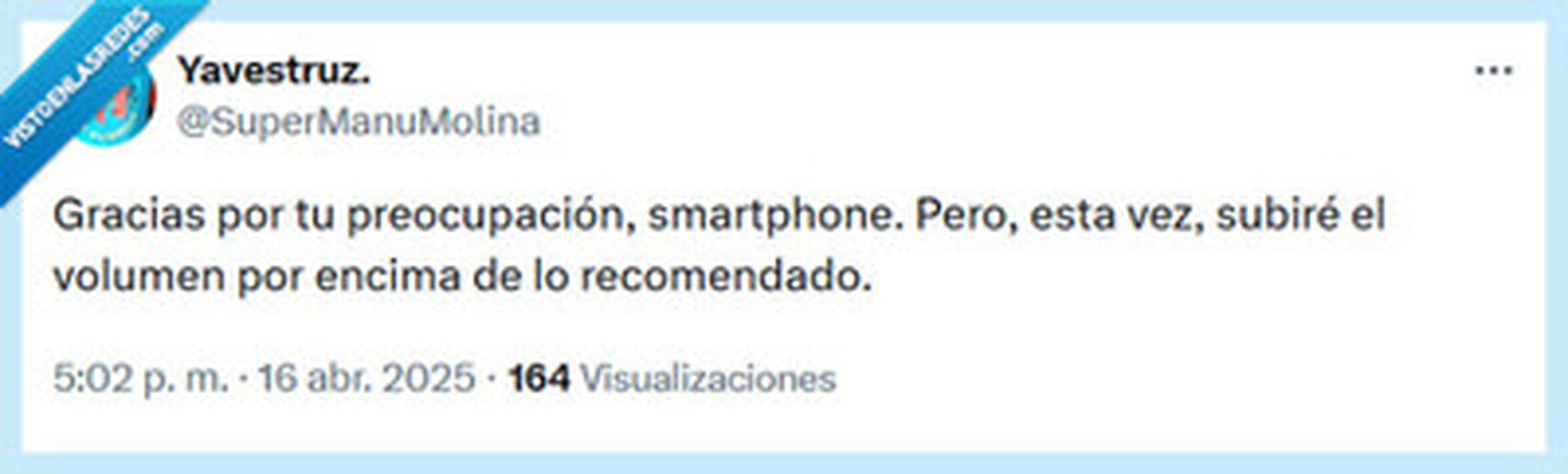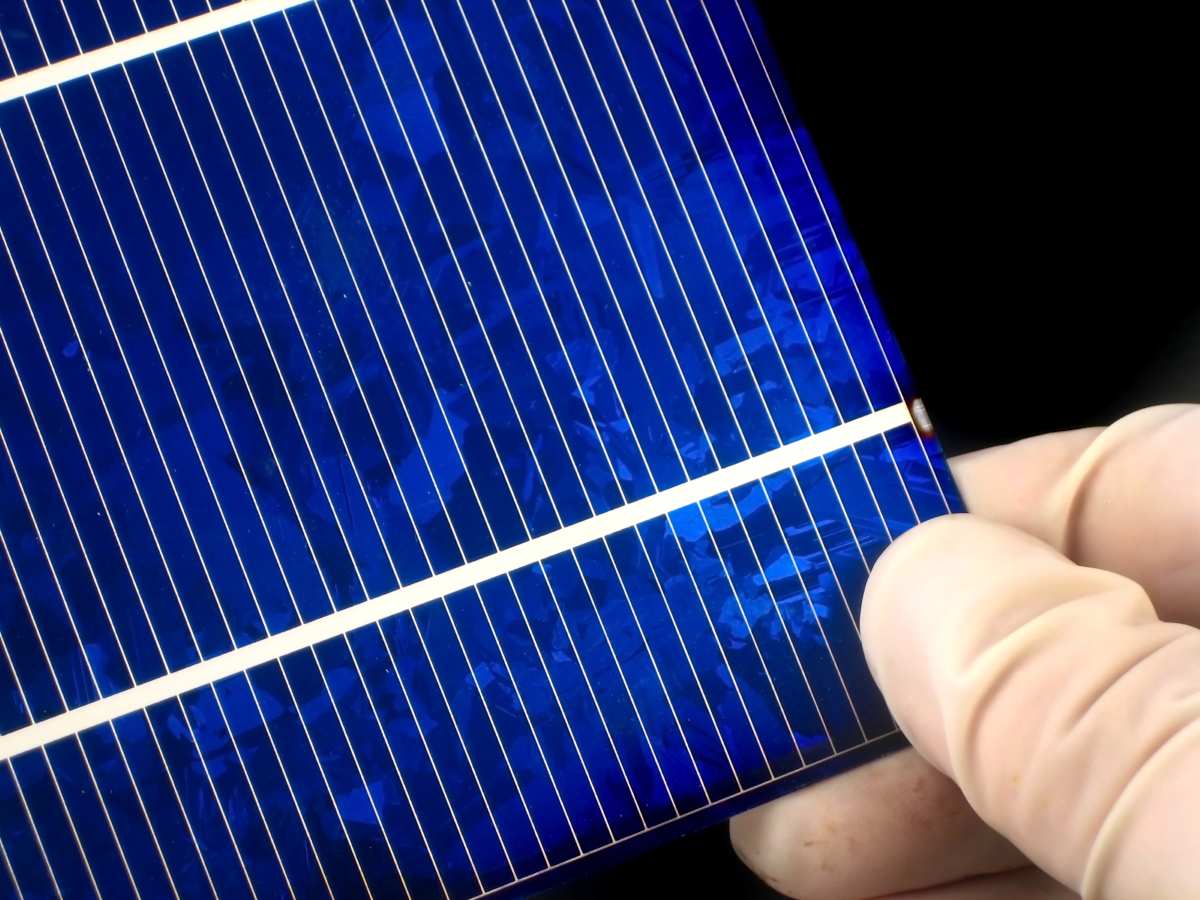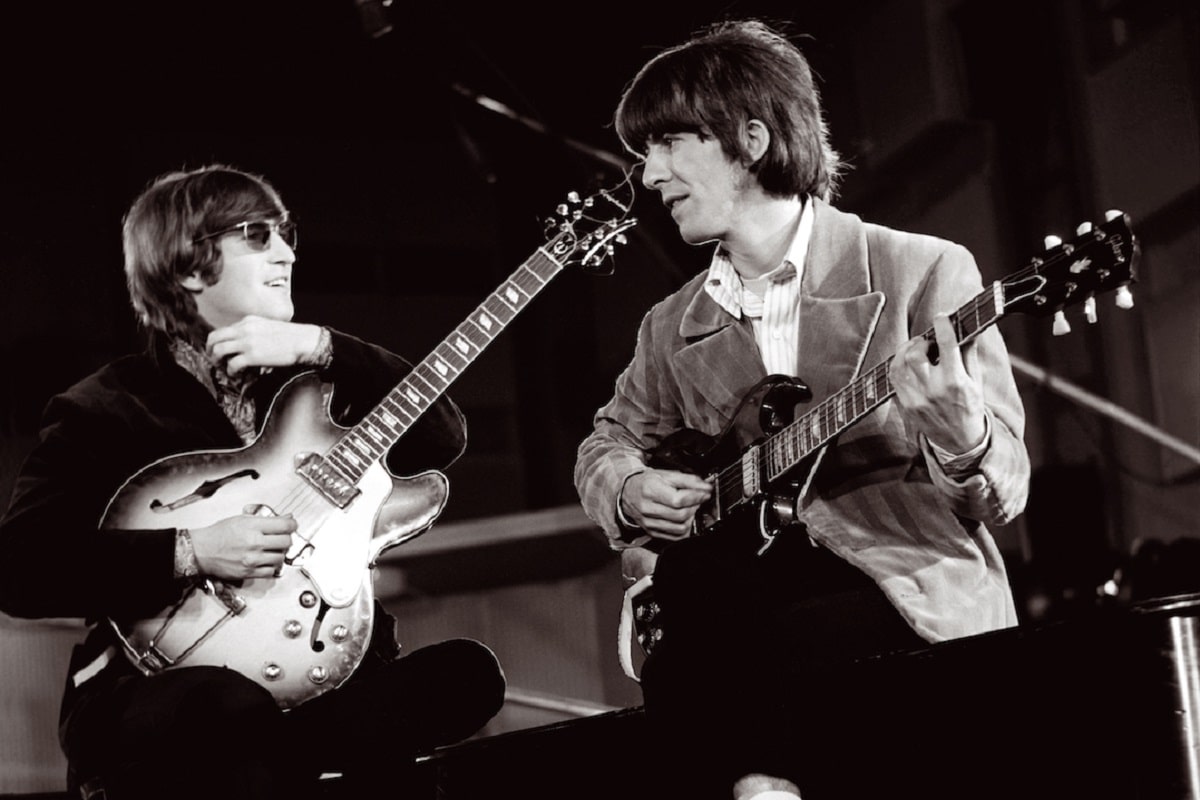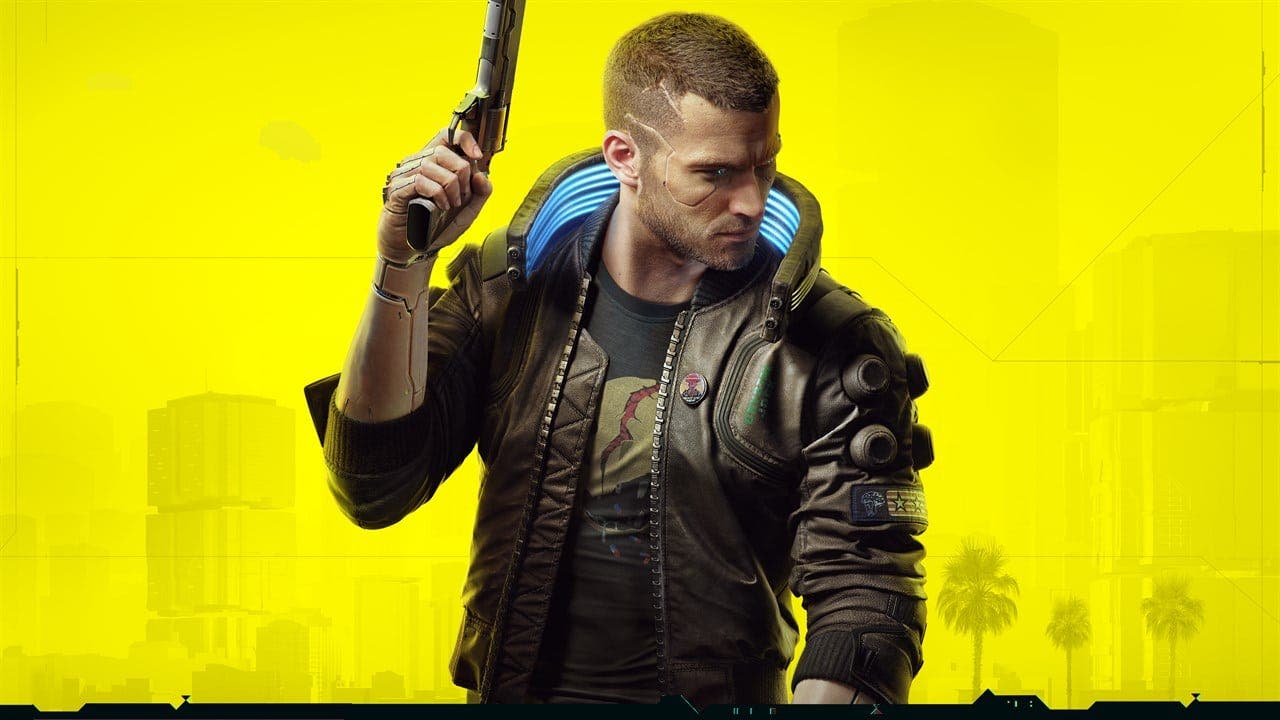Amitea, referencia en investigación y en atención al autismo: "Tenemos que escuchar más a las familias"
En Amitea, la unidad de atención médica integral del trastorno del espectro autista del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, también

Amitea es una unidad casi única -dentro del Hospital Gregorio Marañón de Madrid- especializada en atender a personas dentro del espectro autista. En la actualidad, el modelo se ha extendido a otro hospital madrileño, al de Getafe, pero cada vez más centros sanitarios se basan en sus prácticas para atender mejor a las personas con autismo y sus familias.
Pero Amitea no es solo atención, sino también investigación, un esfuerzo cuyos frutos se usan para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. “Damos servicios a personas dentro del espectro del autismo, por eso nuestra fuente de investigación es el autismo, así como otros síndromes que vengan acompañados de autismo, como Phelan-McDermid”, explica Antonia San José, investigadora del área de trastornos del neurodesarrollo del Hospital Gregorio Marañón.
Como insisten, tanto ella como Mara Parellada, jefa de sección de Trastornos del Neurodesarrollo del Hospital Gregorio Marañón y coordinadora de Amitea, la investigación no es solo la que se lleva a cabo en un laboratorio, también aquella con una perspectiva más social, “como estudios sobre participación en la sociedad, empleo, qué educación es mejor en qué casos, salud mental, bienestar… todo eso se puede medir, y hay que tenerlo en cuenta, porque, además, es lo que nos piden las familias”, asegura Parellada, “estamos en un momento en el que necesitamos armonizar e integrar las demandas desde todas las perspectivas. Tenemos que escuchar más a las familias, lo que necesitan y tenemos que incorporar esa perspectiva a nuestros estudios”.
Todo esto, hay compaginarlo con una investigación más traslacional o incluso básica, algo que, como explica Mara Parellada, hay que explicar a las familias, “tenemos que hacer un esfuerzo para que entiendan que hay determinadas investigaciones que no tienen unos resultados inmediatos, pero que son esenciales para tener resultados a medio y largo plazo. Cualquier fármaco necesita años de desarrollo, y es una responsabilidad nuestra que se entienda y equilibrar con ellos, de una forma participada, qué jerarquía de financiación hay que dar a cada investigación, todo ello con el objetivo de hacer la investigación más útil y mejor para todos”, insiste.
La genética del autismo, cada vez más cerca
Aunque la mayor parte de los casos de autismo son lo que se conoce como idiopáticos, es decir, sin causa conocida, entre un 25 y un 30% ya pueden asociarse a causas genéticas concretas, es decir, mutaciones de genes que provocan el fenotipo autista. Por eso es importante que esta población esté identificada, como hacen en Amitea, “estamos trabajando en demostrar la bondad de tener esos datos de etiología genética y la eficiencia que tiene, tanto a nivel diagnóstico como de las cosas que se pueden hacer por las familias. De este modo, ese conocimiento se podrá aplicar a lo largo de todo el sistema nacional de salud, por eso creemos que es importante que estos análisis se hagan aquí, y no solo en centros de investigación”, explica Mara Parellada.
En los próximos años, vamos a avanzar en las causas de alrededor del 70% de los casos de autismo que no tienen una causa monogénica
Además, es importante que se hagan y revisen periódicamente estas pruebas genéticas, sobre todo en los casos en los que no se encuentran alteraciones significativas, pues según nos adelantaron las investigadoras, los próximos avances en autismo no estarán tanto en encontrar mutaciones concretas de genes, sino en la biología de esos genes, “no sabemos si aumentará el porcentaje de casos de autismo asociados a mutaciones concretas, pero en lo que sí se ha avanzado es en conocer genes que pueden afectar al neurodesarrollo para poder llegar a tratamientos más dirigidos, más específicos, que son las bases de la medicina personalizada, que es hacia donde vamos”.
Dentro de esos avances están, por ejemplo, el del papel de la proteína CPEB4, “ahora se están estudiando cosas más ‘finas' a nivel de zonas reguladoras, pero no regiones donde un gen concreto codifica una proteína concreta, sino genes que afectan a la expresión de muchos otros genes. Es decir, casos en los que la secuenciación de un gen está perfecta, no hay ninguna mutación, pero está alterada una proteína que no se expresa lo suficiente. Así, aunque el gen esté bien, la falta de esa proteína hace que no se expresen de manera adecuada en el cerebro. Esto es lo que pasa con la CPEB4. Y por ahí es por donde creo que vamos a encontrar muchos más hallazgos y avanzar en las causas de alrededor del 70% de los casos de autismo que no tienen una causa monogénica”.
De ahí la importancia de que, regularmente, se revisen estudios genéticos que no habían sido concluyentes, “hay test contundentes que no van a dar nada distinto, como un cariotipo, pero los de secuenciación exómica sí conviene revisarlos y ponerlos en el contexto de la literatura científica actual”.
¿Más casos o más diagnósticos?
En los últimos años se han disparado los diagnósticos de autismo. Sin embargo, este aumento exponencial no tiene por qué ser debido exclusivamente a un aumento real de casos, “este debate lleva ya años, porque es cierto que estamos viendo un aumento en los casos”, analiza Antonia San José, “sin embargo, se debe, sobre todo, a que hay un mayor conocimiento del autismo”.
“Los profesionales están más formados, y puede ser una de las causas de que el número de diagnósticos haya aumentado. Además, cambiaron los criterios hace unos años…. pero no está tan claro que en realidad la incidencia sea mayor. Puede que haya un poco de aumento de la incidencia, pero el aumento de diagnósticos tiene que ver más con el cambio de criterio diagnóstico y la formación de los profesionales”, matiza Mara Parellada.
Los profesionales están más formados, y puede ser una de las causas de que el número de diagnósticos haya aumentado
Sean cuales sean los motivos, los casos están ahí, y hay que abordarlos desde todas las perspectivas y dar respuesta a las personas autistas y a sus familias, y eso pasa por seguir investigando, sobre todo en lo que afecta a bienestar y a la calidad de vida, como temas de salud mental, “son temas que tienden a ser muy recurrentes entre las familias”, aseguran.
Más unidades como Amitea, ayudaría, “a lo largo de estos años, hemos visto cómo un mayor conocimiento genera menos estigmas, menos rechazo y más bienestar y calidad de vida”. Además, mejorando la asistencia, se consigue que tengan un mayor acceso a la sanidad, “adaptar los procedimientos y protocolos asistenciales para que puedan ejecutar su derecho a la salud ahora ya está muy extendido y que, afortunadamente, se van ‘copiando’ en muchos lugares, por eso hay ahora muchas más personas con autismo que van a la sanidad pública que hace unos años y en una situación de salud mejor. Y se debería extender mucho más el modelo, adaptar el sistema sanitario a las barreras que se supone tener autismo a nivel de comunicación, conductuales… que muchas chocan con el sistema sanitario”.
Es cierto que se ha avanzado mucho, pero se debería avanzar más, por ejemplo, en otro gran reto, que es el de, como explica Mara Parellada, “dar una respuesta desde los servicios sanitarios a problemas de conducta graves, pues necesitan un recurso específico que ahora no tienen, para que puedan estar en sus casas bien. Ahora mismo, cuando no hay más remedio ingresamos en psiquiatría, pero debería haber más recursos específicos y muchos más apoyos en prevención y manejo de problemas de comportamiento a nivel escolar para evitar muchas situaciones graves”, señala.
Lo que no se debería, en ningún caso, es dar pasos atrás en conocimiento, como parece estar ocurriendo en países como Estados Unidos, donde están financiando un estudio que relaciona vacunas y autismo, causalidad desterrada por la ciencia hace décadas, “se centra en áreas donde la ciencia ya ha dado respuesta, y eso siempre es negativo, es un paso atrás importante. Se están utilizando perspectivas no científicas, sino políticas, no basadas en el conocimiento científico, y eso es negativo, porque la política va y viene, cambia… pero la ciencia da datos basados en la evidencia… y así es como se consigue que avance la humanidad”, lamentan.